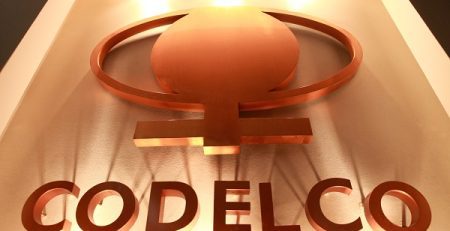Isidro Pereda: “Estamos en un serio riesgo de que al principio no tengamos infraestructura para poder enfrentar las primeras metas”
Tras las primeras licitaciones para realizar pilotos de reciclaje domiciliario en tres comunas, Isidro Pereda, gerente general del Sistema de Gestión de Residuos (SIG) creado por AB Chile, analiza la realidad de la industria del reciclaje en Chile, los principales desafíos y riesgos que presenta la implementación de la Ley REP -donde la casi inexistencia de infraestructura de clasificación de residuos aparece como factor principal-, y cómo se está configurando el sistema. La puesta en marcha del reciclaje domiciliario, la modulación de tarifas y el ecodiseño aparecen como ejes iniciales de trabajo.

Periodista

El pasado 31 de julio, la Asociación de Alimentos y Bebidas de Chile (AB) Chile lanzó oficialmente el primer Sistema de Gestión (SIG) de residuos para el reciclaje del país, en el marco de las obligaciones impuestas por la Ley REP. Y aunque fue su presentación formal, hoy este sistema se encuentra aún en proceso de conformación legal con apoyo del Centro de Libre Competencia de la UC -con las primeras reuniones con la FNE, el TDLC y la ceración de sus estatutos-, con el objetivo de estar constituido legalmente en agosto de 2020 como fecha ideal.
Mientras, ya está empezando a delinear sus equipos y, principalmente, llevando el sistema a la calle para empezar a poner a prueba tanto el trabajo de los gestores de residuos como la participación de la ciudadanía. Para ello realizaron las primeras licitaciones para la recolección domiciliaria de residuos reciclables en Providencia, Quilicura y Colina, donde el proceso -en materia de convocatoria de empresas- no fue tan exitoso como pensaban.
Esto, sumado a las dificultades de infraestructura en al resto de la cadena de valor del reciclaje, llevaron a AB Chile a solicitar que, al menos los primeros cinco años, las metas sean más bajas a las estipuladas en el anteproyecto del decreto de metas de recolección y valorización fijadas por el Ministerio del Medio Ambiente.
“Necesitamos cinco años para que la gente sepa que estamos reciclando, para que aparezcan más valorizadores, más clasificadores, y cuando tengas todo eso funcionando es mucho más fácil tener un crecimiento exponencial. Recolectar en las casas es bastante simple, pero distinto es que te pasen el material. Poner un camión no es tan difícil, es costoso, pero es distinto que ese camión se llene. Lo que queremos es que esto sea factible de realizar”, dice Isidro Pereda, gerente general del SIG de AB Chile, al momento de abordar en esta entrevista el avance del sistema.
Hoy está conformando su equipo de trabajo, donde el SIG operará igual que cualquier empresa. Tendrá un área legal preocupada de los contratos, áreas comerciales para el control de operaciones y para el vínculo con las empresas reguladas, y otra encargada de la venta de los residuos reciclables. Y áreas sistémicas, para el cuidado de los datos y para el reporte al Ministerio del Medio Ambiente tiene que ser súper robusto. Un organigrama que debiera estar completamente definido en 2021.
“En esta etapa de setup, tengo ya dos personas que me están ayudando: Melisa Gómez en operaciones, que está a cargo de todo el pilotaje de Providencia y lo que vamos a hacer en Quilicura y Colina. Ella está viendo todo el relacionamiento con los gestores y con el municipio, ahí actuamos como intermediario entre lo que los gestores hacen y nuestra relación con el municipio. Y en septiembre ingresa Natalia Silva, que se va a hacer cargo de la gerencia técnica, que tiene que ver con el tema de ecotarifario, que es un tema relevante para nosotros el siguiente año, y todo el tema también de ecodiseño.
¿Cuál es el principal rol de esta gerencia?
Nosotros queremos que esta gerencia técnica nos traiga lo mejor que se está haciendo afuera en términos de ecodiseño y tarifario, y este vínculo técnico lo estamos pensando en que sea el vínculo con los otros sistemas de gestión. Nosotros tenemos que aprender mucho de otros sistemas de gestión, que llevan 20 años en esto, y este vínculo técnico nos va a ayudar en que este sistema sea más eficiente.
“El ecodiseño es una buena práctica que vimos en otros sistemas de gestión. Al ser ecodiseño no una cosa puntual de las empresas, sino un tema donde puedes tener una transversalidad en distintos packaging, haces que el efecto sea multiplicador y se hagan los cambios no empresa por empresa, sino como industria”
¿Cómo están pensando este ecotarifario, o esta modulación de tarifas, qué están mirando de otras experiencias? Porque la idea es que los incentivos y castigos a los productores en el sistema vengan por esa vía: que se cobre más a lo más complejo de reciclar, y se favorezca a los productos más fáciles de reciclar o mejor diseñados para ello.
Sí, nosotros queremos hacer un estudio, ojalá a un experto internacional, para levantar todos los distintos tarifarios que existen en Europa. Lo que tienen los ingleses, los alemanes, los belgas, los franceses… Estos últimos son los que han incentivado esta ecomodulación, y el resto tiene cobros operacionales y no operacionales. Natalia fue a un seminario que hubo en julio en París, donde estos temas son bastante nuevos, y es a partir de eso que el ministerio dice ‘dado que estos temas son nuevos, pero son relevantes, saltémonos todo lo que se ha demorado el resto, e incorporémoslo de inmediato’. Lo que dijeron en ese seminario es que efectivamente es más difícil incorporar esto cuando el sistema está andando que al principio. Si lo hacemos así, entonces, va a ser más natural para el resto que tengamos bonificaciones y penalizaciones para cierto tipo de packaging.
Esa definición la pone el sistema, por precio, no el Estado. ¿Cómo va a operar?
Lo que ha expresado el anteproyecto es que esto sea resorte del sistema de gestión, y que a través de este pongamos más o menos tarifa en uno u otro packaging respecto de su dificultad en reciclaje, de si podemos ponerlo en el mercado nacional o no… tenemos que encontrar un set de variables que tengan todos súper claro. Estas son señales al momento de invertir en una empresa para modificar el packaging, porque ahora va a tener dos costos: lo que cobra el envasador, y la ecotarifa. Sin esto último hay algunos packaging que hoy son más baratos que otros, y probablemente con la ecotarifa esta ecuación se de vuelta y permitirá migrar a envases y embalajes con componentes ambientales y más eficientes.
Ya hay algunas respuestas de packaging sustentables, con biomateriales por ejemplo, pero que pueden costar el doble que el plástico. ¿Esto puede hacer que este tipo de envases sea más competitivo?
No necesariamente en diferencias tan grandes, pero hay casos en que en el mismo polímero las diferencias son de un 30%. Yo creo que va a estar mucho más cercano a ese rango, de un porcentaje entre un 30% y un 50% donde hoy puedes estar dudando entre uno u otro, pero es complejo que algo que cuesta dos veces más sea tan competitivo. Pero de igual forma, si tu acortas la brecha, y por otro lado a parte del costo ves el tema reputacional y de responsabilidad de la misma empresa, también ayuda porque actúa como una palanca.
¿Cuál será el rol del ecodiseño en esta materia, y por qué decidieron abrir una línea en este sentido? Esto porque lo más lógico es que sean las mismas empresas las que hagan este trabajo. ¿Tienen pensado promover directrices comunes desde el sistema de gestión para toda la industria?
Es una buena práctica que vimos en otros sistemas de gestión. Al ser ecodiseño no una cosa puntual de las empresas, sino un tema donde puedes tener una transversalidad en distintos packaging, haces que el efecto sea multiplicador y se hagan los cambios no empresa por empresa, sino como industria. Es una mirada mucho más profunda, y en ese sentido creemos que los intereses están súper alineados: los nuestros con los de nuestras empresas asociadas.
Una suerte de estándar general que ayude, en definitiva, al proceso de clasificación y valorización también
Exactamente, porque finalmente como la recolección, clasificación y valorización va a ser conjunta y colectiva, tenemos que tener también un ecodiseño de forma colectiva o van a seguir llegando packaging que van a dificultar el proceso de clasificación. Eso no queremos que se nos dificulte.
¿Serán directrices que tendrán que aplicar los socios, o recomendaciones generales?
Yo diría que va a ser un trabajo conjunto con las empresas. No podemos caer en que desde una oficina externa, donde nos hacemos cargo de las dificultades internas de la industria, definamos que ahora nos vamos a cambiar a un packaging determinado. Tenemos que estar seguros de que todo el tema técnico, aguas abajo, también sea coherente. En la medida que vayamos haciendo un trabajo conjunto con las empresas iremos viendo las eficiencias para el sistema. No podemos obligar a las empresas que lo hagan, pero si tener un caso de negocio bastante robusto de manera que cuando la empresa quiera analizarlo, tenga todas las variables cubiertas. Queremos buscar la forma, pero la idea es que sea más un apoyo que una imposición, para generar valor.
“Las empresas que sí apostaron en esto es porque vieron aquí una tremenda oportunidad de un mercado nuevo de recolección de residuos para su reciclaje. Hay una oportunidad tremenda para empresas que hoy operan en modelos no domiciliarios para que incluyan una etapa domiciliaria, para que empresas de residuos entren a la gestión del reciclaje, y para que entren nuevos actores”
Primeras licitaciones del SIG: la prueba del sistema
¿Cuándo hablan de un costo de US$ 200 millones anuales de costo del sistema, en qué se basa ese cálculo?
En base a las metas que están en el anteproyecto, y como son muy cortas, en el sentido que desde 2022 a 2030 tienes que saltar a una alta tasa de reciclaje, hay que instalarse los tres primeros años en todo Chile. La problemática de esto, además de los temas logísticos y operativos, es que tiene un alto costo, y por eso aparecen estas cifras. Al principio hay mucho costo de inversión en contenedores y operación, lo más probable es que en un principio tengamos una planta de clasificación de no muy alto estándar y los costos operativos sean más altos.
¿Eso implica un costo estimado de cuando, $280 por kilo?
En torno a los $300 por kilo, pero va a depender mucho de la gradualidad de las metas, de cómo nos instalemos. Sin nos vamos instalando de manera más progresiva ese costo va a ser mucho menor.
Ustedes ya están haciendo los primeros pilotos y licitaciones para el reciclaje domiciliario. ¿Cuáles son los primeros problemas con que se han encontrado? Entiendo que una de las cosas que salió fue la falta de oferentes
Ese es el tema, nosotros quisimos hacer una licitación en Providencia, donde muchas empresas y oferentes pudieran llegar porque es la comuna que está más a mano de la mayoría de las empresas de gestión de residuos, y por lo tanto esperábamos mucha más participación. Y nos dimos cuenta que no es tan así.
¿Por qué ocurrió esto?
Porque hay muy pocas empresas de gestión de residuos que están haciendo gestión selectiva de residuos. En el no domiciliario hay muchas, y en el domiciliario también, pero de estas muy pocas están haciendo gestión de recolección para el reciclaje. Por lo tanto, cuando los invitamos para algunos fue decir ‘puedo hacerlo, pero no se si mi foco estratégico es hacerlo ahora’. Invitamos a 16 empresas, y llegaron seis.
¿Por qué crees que hoy no hay interés?
Porque hay muchas empresas que dicen que esta ley está hecha para las empresas de mayor tamaño, y producto de eso van a esperar que ellas se hagan cargo de la Ley REP. Pero en la licitación demostramos que esto no está hecho para las empresas grandes, está hecho para las empresas que sean más costo-eficientes, independiente del tamaño. De hecho, las empresas que se adjudicaron la licitación fueron las que presentaron las mejores ofertas económicas y técnicas, no licitamos por tamaño, sino por la oferta de valor.
En esa misma línea, por eso no se les especificó una forma de hacer ese reciclaje, sino que se dejó abierto a sus propias propuestas
Tal cual, esa es la idea. Y curiosamente esa forma de reciclar costó que la adoptaran las empresas, fue raro para ellos, porque están acostumbradas a formas más estructuradas. Por un lado, hay empresas que no se presentaron porque no es su foco hoy y están más metidos en lo no domiciliario, y por otro lado hay empresas que por su tamaño tampoco quisieron, porque no eran de índole más logística. Las empresas que sí apostaron en esto es porque vieron aquí una tremenda oportunidad de un mercado nuevo de recolección de residuos para su reciclaje. Hay una oportunidad tremenda para empresas que hoy operan en modelos no domiciliarios para que incluyan una etapa domiciliaria, para que empresas de residuos entren a la gestión del reciclaje, y para que entren nuevos actores.
“Tenemos una planta de clasificación en Santiago, y en regiones no hay. Entonces todavía estamos viendo la forma en que se construyen nuevos puntos limpios, pero la problemática de eso es que requieren espacios de clasificación y de acopio de fardos para después poder venderlos. Es una lógica distinta, y no está la infraestructura hoy”
¿Cuál va a ser el rol de los municipios en esta materia, qué están probando en las licitaciones?
Que trabajen a full en la educación ambiental, necesitamos que los municipios sean nuestros partners en esta materia, que insten al vecino a que se suba al tren del reciclaje. Nosotros vamos a poner toda la infraestructura para hacerlo, pero distinto es que la gente recicle. Yo sostengo que existe gente que hoy quiere reciclar y no puede hacerlo porque no tiene infraestructura, pero también hay un porcentaje de la población que no quiere reciclar y que no va a hacerlo. Entonces vamos a tener un techo. Lo relevante es llegar luego a ese techo para saber hasta donde vamos a tener participación de la ciudadanía y cuáles son los volúmenes de reciclaje de cada uno de los municipios.
¿Le van a pedir la implementación de ordenanzas para que sea una obligación de los vecinos reciclar?
Eso está contemplado respecto de Providencia, donde como el piloto abarca al 90% de las viviendas la idea es que exista ordenanza. En los otros municipios no. Pero la idea es que la ordenanzas aparezca ahora, para que tengan el servicio de reciclaje andando pero también la obligación.
¿Por qué se dice que esto se juega principalmente en 84 comunas?
Porque dado la atomización de la generación de residuos, el 80% de la generación de residuos está en el 20% de las comunas. Son las que en principio es lo más probable que sean parte del plan de gestión, pero ese plan de gestión dependerá de lo que pase con el decreto final.
Puntos críticos del sistema
¿Dónde ven los puntos críticos hoy en la industria del reciclaje a partir de esta experiencia, y de lo que ya han estado trabajando en el SIG: en la recolección, en la clasificación o en la valorización?
En recolectar, hay barreras de entrada muy bajas y es bastante sencillo que cualquier empresa entre acá. Sí tiene que tener una infraestructura de que si pasa algún accidente tenga las espaldas y los seguros, básicamente ahí está el riesgo acá: en tener un accidente en la calle con un tercero o con sus trabajadores. Yo esperaba que entraran mucho más ofertas acá, y fueron pocas, pero ahí hay una oportunidad mucho más grande. Acá también hay una tremenda oportunidad para los recicladores de base, que los incluimos en la licitación y también como exigencia de incorporación a los oferentes.
¿Y en la clasificación, cómo está la situación en el país?
La verdad es que uno puede hacer clasificación en cualquier galpón, vas a poder clasificar de manera manual de forma muy sencilla. El problema es que cuando tienes una planta de clasificación para más de cinco mil viviendas se necesita una declaración de impacto ambiental, y una resolución de calificación ambiental, para tener esta planta con toda la reglamentación necesaria.
¿Y cuántas existen en Chile con esta aprobación?
Una, entonces ahí estamos en un gran problema. El ministerio se dio cuenta que la recolección casa a casa es la forma en que las tasas de reciclaje aumenten drásticamente, y en eso ya estamos todos claros. Pero lo que no nos dimos cuenta es que no teníamos la infraestructura para esto. Tenemos una planta en Santiago, y en regiones no hay. Entonces todavía estamos viendo la forma en que se construyen nuevos puntos limpios, pero la problemática de eso es que requieren espacios de clasificación y de acopio de fardos para después poder venderlos. Es una lógica distinta, y no está la infraestructura hoy.
¿Qué capacidad tiene la planta hoy existente?
Mil toneladas mensuales
Eso no alcanza a cubrir la REP, obviamente
No, nada. El primer año tenemos que recuperar 120 mil toneladas, si tenemos una meta del 10%. Ese es el drama. Entonces, por eso mismo hemos sido insistentes en que necesitamos al menos cinco años de metas más acotadas para que esta industria aparezca, porque hoy es inexistente. Esto es una lógica de operación para el reciclaje totalmente distinta a la de los puntos limpios.
“Si las mismas empresas consumen packaging, tenemos que consumir packaging circular porque va a ser un trabajo para nosotros mismos. Hay algunos que no son reciclables, pero en los que podamos tener la posibilidad de girar hacia productos con material reciclado, o que sean de más fácil reciclabilidad, mucho mejor. Podemos incidir en solicitar que traigan más material reciclado para generar tracción, pero otra cosa es que el mercado funcione”
¿Cuánto cuesta una planta de clasificación, y cuánto demora en instalarse? Esto considerando que ya hay proyectos en carpeta, y que serían industriales, más grandes
Desde US$ 2 millones hasta US$ 40 millones, y hablamos de entre dos a cuatro años considerando la calificación ambiental. No llegamos. En los proyectos que existen, y dado el costo que tienen, de US$ 40 millones, aún no está claro si lo van a hacer o no. Ellos necesitan también bastante volumen para que funcione, puede procesar 70 mil toneladas mensuales, entonces cuando tienes plantas muy grandes también tienes que esperara a que esto crezca. Entonces necesitamos partir de a poco para que aparezcan plantas pequeñas al principio, para que luego a aparezcan las plantas de mayor volumen. Hay tres empresas que hoy están apostando a esto, tres ya tienen resolución ambiental o la están tramitando, pero eso es distinto a la decisión de hacer la inversión. Pero en regiones no hay nada.
Quedan dos años para que se implemente la REP, ¿qué pasa si no llega esta infraestructura, y qué rol tiene el Estado en esto?
Si el mercado no funciona, estamos en un serio riesgo de que al principio no tengamos la infraestructura para poder enfrentar las primeras metas. El Estado podría incentivar respecto a todas las líneas CORFO para tener créditos más blandos o generar emprendimientos enfocados en esto. Si necesitamos plantas de clasificación, no pongamos las platas en puntos limpios.
¿Qué pasa con la valorización, cuál es la situación?
Eso ya está resuelto en vidrio, porque las vidrieras tienen capacidad para sacar material virgen y poner material reciclado. Esa ecuación cierra bien. Distinto es a otro tipo de industrias. Con más cartón, por ejemplo, no sacamos fibra virgen. Si la venta de cajas de cartón no aumenta, las papeleras no van a procesar más cartón reciclado. Ahí estamos esperando que el mercado se mueva, que ciertos packaging se pasen a cartón y aumente el consumo, o bien exportar el material reciclado. En plásticos, se importan cerca de 10 mil toneladas anuales de PET que podemos reemplazar con reciclaje nacional, pero si después quieres meter más PET necesitas que la industria de valorización nacional de este material crezca. Puede ser a través de más elaboración de clamshell para exportación frutícola o con una planta de botella a botella, como se hizo en México.
¿Y con otros plásticos?
En polietileno y polipropileno es más complejo. En algún momento Walmart entregaba a sus clientes bolsas hechas con plástico reciclado, y esa línea se cortó hoy día y por lo tanto ese valorizador se disminuyó porque no tuvo más venta. El problema hoy para los recicladores de plástico es que el producto que ellos transforman en pellet no tiene venta, están topados por el mercado, y si bien el estudio de Asipla dice que hay una capacidad ociosa, esa capacidad está ociosa porque no tienen más venta, no porque les falte material. Y por lo tanto vamos a tener que exportarlo también.
¿Qué pueden hacer las propias empresas socias del sistema de gestión en darle la vuelta a estos residuos, en reincorporarlos en la cadena para ayudar a que se cree este mercado de valorización?
Nosotros creemos que efectivamente, si las mismas empresas consumen packaging, tenemos que consumir packaging circular porque va a ser un trabajo para nosotros mismos. Hay algunos que no son reciclables porque están en contacto con alimentos, pero en los que podamos tener la posibilidad de girar hacia productos con material reciclado, o que sean de más fácil reciclabilidad, mucho mejor. Podemos incidir en solicitar que distintos packaging traigan más material reciclado para generar tracción, pero otra cosa es que el mercado funcione.
“No es tan complejo hacerlo todo en uno, porque si bien en lo domiciliario te haces cargo de todo (full cost), en lo no domiciliario es más bien monitoreo e incentivo para cierto tipo de cosas. Como además el mercado chilenos es bastante chico, nuestra idea es general valor a las empresas para que vean que hay un sistema que se está haciendo cargo de la Ley REP en estos dos ámbitos”
Sistema domiciliario e industrial
Una de las cosas que me llamó la atención en el lanzamiento del sistema de gestión es la definición de actuar tanto en lo domiciliario como en lo no domiciliario. ¿Por qué se tomó esta decisión, considerando que en experiencias internacionales tienden más bien a actuar por separado?
En conversaciones con los socios, nos solicitaron hacernos cargo también del sistema de gestión no domiciliario. Y tiene que ver también con la primera parte de echar a andar esto. Nosotros no creemos que vayamos a ser el único SIG, ni a nivel domiciliario ni no domiciliario, pero si estamos ocupados -al menos al principio- en contribuir a que esto funcione, a que esta regulación salga de la mejor manera posible. La verdad es que no es tan complejo hacerlo todo en uno, porque si bien en lo domiciliario te haces cargo de todo (full cost), en lo no domiciliario es más bien monitoreo e incentivo para cierto tipo de cosas. Como además el mercado chilenos es bastante chico, nuestra idea es general valor a las empresas para que vean que hay un sistema que se está haciendo cargo de la Ley REP en estos dos ámbitos.
¿Esto no implica que entren en los contratos que ya tienen las empresas con sus gestores?
No. El sistema es bastante simple, somos como una especie de área que está recabando información nomás. Para las empresas permite ahorrar el trámite legal para formar un nuevo SIG, y muchas de las áreas que van a soportar el SIG domiciliario dan soporte al SIG no domiciliario. Y por otro lado tienes un sistema más robusto con todas las implicaciones de ahorro de costos, y las sinergias.
¿Ustedes creen que se conformarán otros sistemas de gestión, considerando los plazos que se requieren para ello?
Nosotros creemos que vamos a ser el primero, y también que vamos a tener un tamaño relevante. Sin perjuicio de eso, pueden entrar más actores al mercado.
Legalmente si ¿Tiene sentido que sean varios sistemas de gestión?
Yo diría que en un primer instante no. Probablemente después cuando esto ya… Lo que pasa es que cuando partes algo desde cero, es más difícil empezar a tener varias cosas andando en paralelo. Pero cuando ya montas algo, es más fácil mirar algo desde afuera y pensar en mejorarlo o hacerlo de manera distinta.