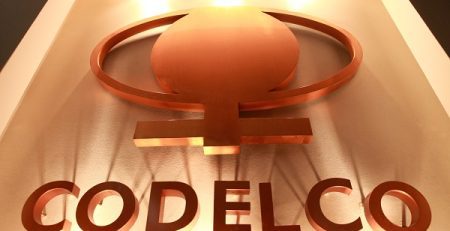Eficiencia energética podría reducir en un 40% las emisiones de CO2, ¿qué falta para instalarla en Chile?
Con un potencial enorme en ahorro costos y disminución de emisiones, la eficiencia energética aún no logra instalarse en Chile ni pasar más allá del recambio de ampolletas. El proyecto de ley que se tramita en el Congreso podría darle un impulso definitivo, pero aún queda superar barreras de información, concientización y sobre todo financiamiento. Un cambio, dicen los expertos, que debiera partir por los grandes consumidores del país -150 empresas- para que luego se traspase al resto del mercado.

Mientras en Katowice, Polonia, se desarrollan las primeras negociaciones globales para la implementación efectiva del Acuerdo de París con miras a detener el calentamiento global -al menos- en la meta de los 2ºC, en Chile un grupo de expertos y policy makers de la región se reunió y expuso sus visiones ayer en Santiago en el marco del Primer Encuentro Latinoamericano de Eficiencia Energética (SmartEnergyFest), sobre una línea de acción que puede tener un papel tan relevante como la mitigación en ayudar a poner freno al cambio climático.
El rol que tiene la eficiencia energética en esta materia es fundamental. Se estima que el consumo energético actual sería un 50% mayor si desde los años 70 no se hubiesen comenzado a implementar medidas de eficiencia energética -con la consecuente mayor generación de Gases de Efecto Invernadero (GEI)-, al tiempo que la eficiencia energética por si sola tiene el potencial de reducir en más de un 40% las actuales emisiones de CO2 globales.
Es tal su importancia, que según el reporte Eficiencia Energética 2018 de la Agencia Internacional de Energíasi bien se espera que al 2040 la población mundial aumente en un 20%, se duplique el PIB mundial y se incremente en un 60% el espacio edificado, el consumo energético podría mantenerse prácticamente en los mismo niveles actuales solo gracias a mejoras en eficiencia energética que podrían implementarse.
“El mundo está cambiando y el sector energético está teniendo un desarrollo vertiginoso producto de todas las mejoras tecnológicas que están modificando nuestra forma de producir y consumir energía. En este contexto, hablar de eficiencia energética de manera aislada no tiene sentido, tiene que ser una política pública con una mirada país, y que abarque a la mayor cantidad de sectores posibles”, dice la ministra de Energía, Susana Jiménez.
Esto en un marco de un importante desarrollo de las energías no convencionales en Chile, del crecimiento de la electromovilidad, la generación distribuida, la cogeneración y el potencial de Chile en materia de radiación solar en el norte del país, así como la reciente aparición de Chile en el primer lugar del ranking Climatescope 2018 entre los mercados emergentes más atractivos para invertir en energías limpias.
“El desafío que tenemos hoy -agrega la ministra Jiménez- es capitalizar estas oportunidades preparando los marcos adecuados para que los avances vertiginosos que vendrán en esta transición energética no nos dejen rezagados”.
Uno de ellos es el ingreso al Congreso del proyecto de ley de eficiencia energética, que actualmente se tramita en el Senado y que busca promover una buena gestión de la energía en el sector público, promueve la renovación del parque vehicular con vehículos más eficientes e impulsa la interoperabilidad de los cargadores eléctricos, establece que todas las viviendas nuevas deban informar sobre su consumo energético, y fomenta la gestión energética de los grandes consumidores -150 grandes empresas- que representan un tercio del consumo total de energía del país.
“Creemos que si bien es un acierto tomar los grandes consumidores, no hay una cifra sobre la cual podamos señalar cuáles son los compromisos a tres, cinco o diez años (…) Creo que el gran ausente de este proyecto de ley es una hoja de metas con compromisos específicos, como ocurrió con energías renovables no convencionales”
¿Es suficiente la ley?
El proyecto de ley de eficiencia energética en trámite aborda medidas y regulaciones para los principales consumos del país, que están divididos en tres tercios: las 150 empresas que representan a los grandes consumidores, el sector transporte y el consumo del sector público, comercial y residencial.
Y aunque en general existe un consenso en que es un avance importante, principalmente en lo que corresponde a levantar información al respecto, proponer estándares mínimos y fijar una “hoja de ruta” para el país y para el sector privado, para algunos expertos aún faltan algunos aspectos que incorporar.
“Creemos que si bien es un acierto tomar los grandes consumidores, y no seguir concentrados en la ampolleta en materia de eficiencia energética, vemos que no hay una meta, no hay una cifra sobre la cual podamos señalar cuáles son los compromisos a tres, cinco o diez años, para que en conjunto la política pública pueda hacer sinergia con varias acciones desde el sector de los grandes consumidores, desde las proyecciones del recambio de vehículos. Creo que el gran ausente de este proyecto de ley es una hoja de metas con compromisos específicos, como ocurrió con energías renovables no convencionales”, dice Sara Larraín, directora ejecutiva de Chile Sustentable.
Al respecto, Gabriel Prudencio, jefe de la División de Energías Renovables del Ministerio de Energía, afirma que el proyecto de ley establece que cada cinco años hay que fijar un plan nacional de eficiencia energética, espacio donde se pueden incorporar y discutir lineamientos anexos a la ley.
“Es cierto que la ley quizás no establece metas concretas de cuánto tiene que reducir una empresa, pero vemos claramente que a partir de la implementación de sistemas de gestión de energías -que si se exige en la ley con estándares que quedarán definidos en el reglamento- se hacen visibles oportunidades que sería incluso torpe no implementar. Hay oportunidades hoy en eficiencia energética que quizás las empresas no están tomando porque no las ven claramente, pero que a la hora de implementar sistemas de gestión se harán mucho más visibles”, afirma Prudencio.
“Creo que la ley es una excelente señal, es un cambio de paradigma desde el mundo de la oferta -generación, transmisión- hacia cómo se consume, centrarnos en el cliente. Estas herramientas que se le van a pedir a los grandes consumidores ojalá se traspasen a la industria pequeña y mediana”
¿Cuál es la visión de los grandes consumidores? El principal de ellos es Codelco, que por si solo representa el 10% del consumo eléctrico de Chile, cerca de US$1.200 millones anuales de facturación.
“Esta ley va muy alineada con lo que Codelco hoy está ejecutando en sus grandes iniciativas estratégicas (…) El caso de Codelco tenemos el compromiso de un 3% al año 2020, un 10% al 2030 y un 20% al 2040, en el fondo tenemos una ruta que apunta a la eficiencia energética y a conservar energía. Más de un 70% de los KPI productivos tienen directa relación con los KPI de sustentabilidad, en el fondo gestionar la sustentabilidad o gestionar la productividad tiene un correlato muy relevante, y es la hora de gestionarlo y mostrarlo. Están las tecnologías, y llegamos a un momento único en que realmente podemos ser actores relevantes”, dice Víctor Pérez, vicepresidente ejecutivo de Desarrollo de Mercados Sustentables de Codelco.
Para Juan Francisco Richards, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética (Anesco), en el caso de la pequeña y mediana industria, si bien la demanda de energía se concentra en los grandes consumidores, el potencial de la eficiencia energética no se distribuye de la misma forma ya que más de la mitad de dicho potencial está radicado en industrias no incentivas en consumo de energía
“Esa es la industria que posiblemente necesita más ayuda y más financiamiento. Creo que la ley es una excelente señal, es un cambio de paradigma desde el mundo de la oferta -generación, transmisión- hacia cómo se consume, centrarnos en el cliente. Estas herramientas que se le van a pedir a los grandes consumidores ojalá se traspasen a la industria pequeña y mediana, y se vaya generando una industria de eficiencia energética que ojalá genere todo el potencial que estamos esperando”, afirma.
Financiamiento como principal traba
Además de un marco legal que fije un lineamiento claro para las políticas públicas y el mercado, un aspecto crucial para una rápida adopción de la eficiencia energética es el financiamiento de este tipo de proyectos, cuyo riesgo es alto y la retornabilidad es de largo plazo.
“Una ley de eficiencia energética va completamente en esa dirección -desbloquear su potencial- porque da señales muy claras al mercado (…) Los mecanismos de financiamiento son vitales para generar mayores oportunidades de inversión”.
Para Gustavo Mañez, coordinador de Cambio Climático de ONU Medio Ambiente para América Latina y el Caribe, las claves para desbloquear el potencial que puede proveer la eficiencia energética pasan por invertir más, trabajar en mecanismos de financiamiento, impulsar a las empresas de servicios energéticos (ESCOS) y generar más y mejor política pública.
“Una ley de eficiencia energética va completamente en esa dirección, porque da señales muy claras al mercado”, afirma. Y agrega: “los mecanismos de financiamiento son vitales para generar mayores oportunidades de inversión”.
Sin embargo, no es tan sencillo, porque hoy el acceso a financiamiento es la principal barrera para impulsar la eficiencia energética. Para Mónica Gazmuri, gerenta general de Anesco, una de las razones de esto es “que hay desafíos para que se entienda la eficiencia energética, las barreras tienen que ver un poco con eso, porque no es tan visible. El gran desafío es como sensibilizamos a las personas, al usuario, a la empresa, a las autoridades políticas, pese a todos los desafíos que el mundo tiene, y Chile más aún. Sin embargo, la gente todavía no lo internaliza al momento de tomar decisiones”.
“Hoy los socios de Anesco básicamente financian los proyectos de su bolsillo, y de acuerdo a sus espaldas financieras. En Chile no existe ningún banco que nos de otro crédito que un crédito de consumo convencional -salvo un crédito un poco más flexible de BancoEstado-, no hay nada especial para las ESCO. Posiblemente lo que vamos a necesitar, y hay conversaciones, es cómo motivamos a la banca para que entienda la parte técnica de cómo se realiza un proyecto de eficiencia energética, y que en ese proceso pueda contemplar a nuestras empresas y su cartera de clientes, y validando su contrato de desempeño”, agrega.
Una primera ayuda podría llegar desde Corfo, que está pronta a abrir la primera línea de crédito verde en Chile para instituciones financieras bancarias y no bancarias, que busca desarrollar proyectos de autoabastecimiento energético, de eficiencia energética, sustentables en el uso de la energía y proyectos de generación eficiente por hasta $20 millones.
“El objetivo es que al mercado financiero -y a las instituciones financieras no bancarias- le disminuyamos los riesgos de la inversión con este fondeo inicial por parte del Estado, que permitan el desarrollo de estos proyectos disminuyendo la incertidumbre en mejores condiciones de crédito que las que tendrían si no fueran fondos públicos”, explica Sebastián Sichel, vicepresidente ejecutivo de Corfo.