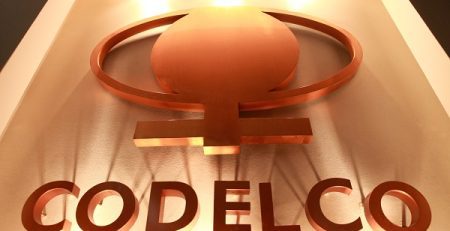Isidro Pereda: “La publicación del decreto de envases y embalajes cambia radicalmente lo que hoy existe en el mercado del reciclaje”
Desde 2019, como gerente del proyecto para crear el primer gran sistema de gestión de residuos de envases y embalajes en el país, al alero de AB Chile, Isidro Pereda y su equipo trabajan en poner en marcha y evaluar pilotos de reciclaje domiciliario, analizar experiencias internacionales y en pensar la estructura de un sistema que por primera vez llegará de forma masiva con el reciclaje a las casas de los chilenos. Hoy se aprontan a empezar la tramitación para formalizar el sistema de gestión, en el que esperan tener a unas 500 empresas socias y sobre el 60% del mercado de envases y embalajes. En esta entrevista habla de cómo se está diseñando el sistema, de los desafíos que han encontrado en el camino, la evaluación de los pilotos de reciclaje y sus licitaciones, y de cómo quieren llegar a 2023, cuando entre en operación el sistema. “No sabemos si vamos a ser los únicos, pero sí queremos ser los más preparados y estar a la altura de lo que se espera de nosotros”, afirma.

Periodista

A 30 meses de que se inicie la obligación de cumplimiento para las metas de recolección y valorización de envases y embalajes, hoy existe un solo proyecto para conformar un sistema de gestión para los residuos domiciliarios trabajando en Chile, al alero del gremio Alimentos y Bebidas de Chile (AB Chile). Encabezado por Isidro Pereda como gerente general, se encuentra trabajando desde agosto de 2019 para empezar a conformar toda la infraestructura de reciclaje que exige la Ley REP en un producto de consumo masivo, que llega a prácticamente todos los hogares del país y genera más de dos millones de toneladas anuales de residuos.
Y en casi un año de trabajo ya llevan una serie de avances, que tras la publicación oficial del decreto de metas de envases y embalajes se transformarán en documentos para formalizar la ceración de sistema de gestión y prepararse para entrar en operaciones en septiembre de 2023. Hoy, dice Isidro Pereda, este sistema de gestión está compuesto por 25 empresas de distintos rubros (bebidas, bebidas alcohólicas, viñas, empresas para el aseo del hogar, tabaqueras y retail) y con esa cifra se quedarán -por ahora- para iniciar en unos 30 días los trámites estipulados en la ley para constituirse formalmente, ante entidades como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y los ministerios de Justicia y Medio Ambiente, entre otros.
“Nuestro objetivo es tener en un año más la personalidad jurídica que la corporación de derecho privado que estamos proponiendo al TDLC”, dice Pereda. Una vez que ello ocurra, se abrirá el sistema de gestión a todas las empresas, de cualquier rubro, que van a estar afectas a la ley REP. Y tanto a nivel de residuos domiciliarios como no domiciliarios, que también serán abarcados por este sistema.
Por ahora, se trabaja con un número tentativo en mente. “Cuando uno empieza a visualizar el escenario, hay cerca de 500 empresas que nos gustaría que nos acompañaran desde el principio -es decir, desde que salgamos de toda la tramitación del TDLC-, las que por la magnitud que tienen hoy su puesta en el mercado de consumo masivo debiesen estar con nosotros. La idea es que sea sobre un 60% del mercado. Y es lo que hemos visto en otros países, donde las primeras mil empresas que se agrupan abarcan entre el 70% y el 80% del mercado”, explica Isidro Pereda.
¿Cómo se ha avanzado en la conformación del equipo del sistema de gestión, en sus diversas áreas de trabajo, y qué experiencias han recogido hasta ahora?
El plan que tenemos para el sistema de gestión finalmente se materializa cuando ya tengamos la personalidad jurídica. Hoy no somos un sistema de gestión, aún somos un proyecto dentro de un gremio, y esto es importante porque lo que menos queremos ahora que vamos a ser analizados por el TDLC es que piense que estamos haciendo cosas que no estamos autorizados a hacer. Y bajo ese punto de vista, hemos sido súper cautelosos en esto, entendemos que somos un proyecto y en base a eso ya lo estamos gestionando. Por lo tanto, somos un grupo súper reducido; estoy yo a cargo, está Natalia Silva a cargo de la gerencia técnica, y está Melisa Gómez a cargo de los pilotos REP y el vínculo con las municipalidades. Dentro del plan del proyecto tenemos áreas comerciales, de operaciones, jurídicas, administrativas, de TI para el soporte de información, y por otro lado áreas de finanzas, licitaciones, lo típico de una empresa.
En ese escenario de trabajo, ¿cómo los encuentra a ustedes la publicación del decreto?
Para nosotros es una buena noticia que el decreto esté publicado, porque creemos en la operación de la Ley REP como una política pública que incentiva la economía circular, y que claramente genera un ecosistema súper valioso y súper potente para múltiples emprendedores, y para un montón de trabajo que va a generar esta ley. La gracia es que se trata de un instrumento económico que genera muchas cosas valiosas. Al principio puede que muchos emprendedores no lo hayan interiorizado, pero al masticarlo un poco más se dan cuenta de que hay una tremenda oportunidad, básicamente porque hoy se crea un sistema de gestión financiado por los productores, que a su vez tiene que financiar las operaciones. Eso cambia radicalmente lo que hoy existe en el mercado del reciclaje.
¿Por qué?
Cuando uno hoy es gestor, o te paga el servicio el que te contrata, o bien te tienes que pagar con el mismo residuo que recolectas. Y eso no siempre resulta económicamente para todos los tipos de residuos. Este es un impulso tremendo, y tanto yo como las empresas que forman el sistema de gestión estamos muy contentos de empezar ya a trabajar para que en septiembre de 2023 comiencen las operaciones formales del sistema.
“Ya tenemos un documento de análisis sobre cómo se calculan las tarifas internacionalmente, y este año vamos a hacer un estudio nacional, con un economista, que nos va a indicar cuál va a ser la mejor forma de tarificar para que todos los socios del sistema de gestión tengan bien claro cuánto les va a costar esto”.
La publicación del decreto impone una serie de plazos que empiezan a correr desde ahora. En dos meses tienen que estar listas las guías emanadas de la autoridad para la elaboración de planes de gestión, para los informes de gestión, y para el cálculo de las boletas de garantía. ¿Cómo están visualizando ese trabajo?
Hemos preparado un documento tentativo de plan de gestión, que se va a ajustar respecto de las guías que nos entregue el Ministerio del Medio Ambiente, que nos va a dar claridad de cuál es la estructura. Sin embargo, uno ya en el mismo decreto puede empezar a visualizar cuáles son al menos los puntos que debe tener este plan de gestión.
¿Cuáles son las preguntas que aún quedan en el aire, y que debieran aclarar estas guías?
Yo diría que básicamente es la formalidad, porque el decreto es súper claro en lo que tiene que tener el plan de gestión, pero debemos procurar que la formalidad, al presentarlo, la tengamos súper clara porque no nos podemos caer en temas de forma si el fondo ya lo tenemos resuelto. Lo que nos va a señalar esto es determinada estructura, y nosotros vamos a ajustar lo que tenemos hoy día a eso. Pero lo interesante es que ya todo el raciocinio que hay de estos planes lo hemos ido asimilando. Todo este tiempo también nos ha servido para visualizar cuáles son las experiencias extranjeras, principalmente europeas; no podemos pretender hacer un sistema de gestión sin tenerlas a la vista, y eso lo tenemos súper claro.
¿Qué avances hay en ese sentido?
Hemos avanzado en ponernos en contacto con los sistemas de gestión de Francia, España, Bélgica, Alemania, que llevan 20 años funcionando y ya han pasado por todas las preguntas que hoy nos hacemos nosotros. Hemos avanzado conociendo su experiencia y también trabajando en definir el tarifario, que esperamos sea parte del trabajo de este año. Ya tenemos un documento de análisis sobre cómo se calculan las tarifas internacionalmente, y este año vamos a hacer un estudio nacional, con un economista, que nos va a indicar -con este aprendizaje más del mercado chileno de reciclaje y su geografía- cuál va a ser la mejor forma de tarificar para que todos los socios del sistema de gestión tengan bien claro cuánto les va a costar esto.
Respecto de las boletas de garantía, ¿quedan aún temas por aclarar?
Para la boleta de garantía la fórmula está clara, es igual al costo total de operación del sistema de gestión multiplicado por un factor de riesgo. Ese factor de riesgo es el que hoy está en duda cuánto va a ser, que básicamente te dice respecto de lo que tenías que cumplir el año pasado, cuánto más vas a cumplir este año y ahí sacas un marginal. Por ejemplo, si el año pasado valorizamos 1.000, y el próximo año vamos a valorizar 1.200, ese factor de riesgo debiera ser en torno a un 20%. Básicamente, lo que necesitamos es saber cómo vamos a partir, porque hay una línea base calculada en el AGIES pero tenemos que ponerla ya en números, y por otro lado tenemos que compararla con la totalidad de socios que vamos a tener en el sistema de gestión para enfrentar el primer año. Recordemos que vamos a hacernos cargo de la sumatoria de todo lo puesto en el mercado por nuestros socios.
En seis meses más el ministerio debiera dar a conocer el listado de productos, o de envases y embalajes, sujetos a la Ley REP. Esto es clave para saber qué entra o no en esta normativa…
Sí, nosotros también participamos en el estudio que hizo el MMA para en este listado. Y efectivamente hay industrias que están preocupadas porque lo que uno podría pensar como envase es en realidad parte del producto, como por ejemplo el tubo de un lápiz de pasta. Ese tipo de cosas se tienen que visualizar, así como qué tipo de envases van a ser de categoría domiciliaria y cuáles de categoría industrial. Lo que estamos haciendo es dar una claridad súper importante de cara a que el sistema de gestión pueda operar este decreto, respecto de entender qué es un envase o no, y me parece estupendo que el ministerio haya hecho este trabajo como hizo los anteriores: preguntando a distintos entes para posteriormente sacar un documento con las visiones de todos lados. Eso es fundamental.
¿Qué tamaño tendrá ese listado? Porque podrían ser miles de productos
Sí, pero lo que hace es dar lineamientos. En Bélgica, por ejemplo, existe una “lista gris”, donde aparece lo que genera dudas respecto de si algo es envase o no, y va clarificando. Y esta lista se va renovando además año tras año, porque aparecen nuevos envases. Por un lado se dan lineamientos, y por otro se da una bajada con algunos ejemplos o detalles concretos. Lo cierto es que aún no sabemos como va a salir esa lista, pero hemos visto que en Europa se hace de esa forma.
“Una de las cosas que hemos sacado de aprendizaje de los planes piloto es, primero, que los costos de recolección son extremadamente altos. Los US$200 millones que hemos planteado claramente en algún minuto los vamos a gastar, porque la logística de recolección de envases livianos es extremadamente cara”
El cálculo que han sacado es que el sistema de gestión tendrá un costo de US$200 millones una vez que esté en régimen. ¿Cuánto costará partir los primeros años?
Lo más probable es que partamos con alrededor de US$60 millones, pero va a depender de ciertos parámetros. El decreto tiene una obligación de cobertura con recolección selectiva, y metas y obligaciones de cobertura con puntos limpios o puntos de acopio. Finalmente, en virtud de los que uno recoja con ambos sistemas nos tiene que dar para cumplir con las metas. Pero si visualizamos que no se cumplen las metas, vamos a tener que intensificar la cantidad de comunas con recolección selectiva, y eso encarece el sistema. Esto depende de dos cosas fundamentales, y que no dependen necesariamente del sistema de gestión. Primero, cómo se comporta el usuario, porque la participación ciudadana es clave acá. Si la mitad de la gente recicla, ya tienes la mitad de lo que esperabas recoger. Y por otro lado está la calidad de los residuos, porque si son entregados con mucha basura no es posible reciclarlos después.
En un año y medio van a tener que presentar ya su plan de gestión, ¿cuáles van a ser los lineamientos principales de ese plan?
Tenemos que explicar primero cómo vamos a hacerlo, si es con contenedores, sacos reutilizables, o cada cuántos habitantes vamos a poner campanas de vidrio, por ejemplo. Después viene el dónde vamos a comenzar, cuáles son las primeras comunas donde va a comenzar la recolección selectiva.
¿Eso ya lo tienen definido, por ejemplo?
Más que detallar cada comuna, porque eso es parte de lo que vamos a presentar al TDLC y aún hay que pasar varias etapas, lo que sí puedo adelantar es cómo fue la selección de las comunas. Primero, empezamos a visualizar cuáles son las que ya han hecho algo con sus vecinos. Eso es súper importante, porque en comunas que no han hecho nada el vecino primero se va a preguntar de qué se trata esto. En cambio, donde ya llevan mucho tiempo reciclando va a ser más sencillo instalar una recolección selectiva. Lo segundo es la densidad de la comuna, en comunas más densas será más fácil entrar que en comunas menos densas. Ahora, pensemos que el primer año tiene solamente cuatro meses para nosotros, de septiembre a diciembre de 2023, y por tanto si en un principio partimos con ocho o diez comunas, al año siguiente se suman 20 más. Entonces, desde ese punto de vista es un plan que parte con las comunas más densas y con experiencia de reciclaje, y luego va a hacerse cargo de comunas donde no hay nada. Pero sí está pensado para Santiago y regiones, y ahora tenemos que empezar a detallar esto con mucha más profundidad; por ahora es una idea esbozada en un plan que aún debe pasar por múltiples etapas.
En septiembre de 2023, cuando el sistema entre en régimen y deba empezar a cumplir con las metas, van a tener que llegar a unas 650 mil viviendas en Chile con recolección selectiva. ¿Qué lecciones y experiencias han sacado de los planes pilotos implementados en Providencia en esta materia, para cuando esto entre en operaciones?
Una de las cosas que hemos sacado de aprendizaje de los planes piloto es, primero, que los costos de recolección son extremadamente altos. Los US$200 millones que hemos planteado claramente en algún minuto los vamos a gastar, porque la logística de recolección de envases livianos es extremadamente cara. Piensa que somos un país súper largo, y cada año los costos son exponenciales porque es un escalón más grande que el anterior; por ejemplo, cuando lleguemos a la primera o la segunda región nos costará más. Entonces, una de las primeras cosas que sacamos en limpio es que los costos a los que nos íbamos a enfrentar son, a lo menos, los que ya habíamos planteados o más.
¿Cuánto más se estima?
Puede ser incluso hasta un 50% más, pero esto dependerá mucho de la participación ciudadana. Cuando uno pone a disposición de una comuna cinco camiones, y finalmente estos van pasando y la mitad de la gente los ocupa, el costo por kilo se duplica. Entonces esa parte es súper importante. La participación ciudadana del piloto que hicimos en Providencia llegó, en sus mejores meses, hasta el 45% o 50% de participación. Y en un piloto que tuvo de todo, estallido social, pandemia, incluso un paro de servicios de recolección de basura, lo estresamos a todo lo que pudiese ocurrir. Incluso cerraron todos los puntos limpios y el piloto siguió operando, entonces también nos mostró que la recolección casa a casa es la forma porque termina siendo un servicio esencial. Al alto costo de recolección y a una participación ciudadana más bien baja se suma un tercer factor: que la cantidad de productos que la gente separa hoy está condensada en muy pocos envases; principalmente vidrio, papeles y cartones, y botellas de bebidas y jugos. Entonces otro aprendizaje es que tenemos que hacer muchas campañas de concientización y comunicación, porque de otra manera vamos a tener un sobrestock de vidrio y nos van a faltar metales o cartón para bebidas.
“Cada vez que existe un nuevo valorizador en Chile para nosotros es una buena noticia, porque de esa manera empezamos a subir las metas de recolección. Lo que no nos puede pasar es pillarnos con mucho material recolectado y no saber dónde valorizarlo. Eso le pasó a los alemanes en la década del 90, y tenemos que cuidarnos de que no nos suceda a nosotros”
¿Y con qué calidad llegan esos productos, considerando que si el descarte es demasiado alto tampoco se llegará a las metas?
En general, los pilotos están en torno al 60% de descarte, es tremendo. El piloto de Providencia tuvo un 10% de material de descarte, y en algunos meses bastante menos. Pero se dieron varias cosas buenas para ello. Es un piloto de edificios, que en general es más limpio porque hay un trabajo de los conserjes, y porque también tienen más espacio para acopiar. Vamos a empezar un nuevo piloto en mayo en Quilicura y Colina con 1.100 viviendas para ver cómo viene el material de las casas. Ahora, si bien el material de Providencia viene limpio, no sirve de nada si el de otras comunas viene sucio y llegan a una misma planta de clasificación donde se revuelve todo y se contamina. Es importante que otras comunas donde también se están haciendo pilotos bajen sus niveles de material impropio, porque de lo contrario vamos a tener mucho material recolectado, pero poco material para reciclar.
Un aspecto clave en esto será también la infraestructura para el reciclaje y valorización. ¿Qué avances han visto en los últimos años?
Creo que los gestores estaban esperando el decreto también, porque al tener obligaciones se genera un mercado. Ahora ya hay una fecha concreta, y por lo tanto en septiembre de 2023 ya se van a necesitar plantas de clasificación. Desde ese punto de vista, los gestores ven que ‘ahora es cuando’, porque vamos a tener la posibilidad de que haya una licitación -porque si a las plantas no se les paga el servicio no se financian-, y con una licitación detrás el proyecto ya flota.
¿Cuánto tiempo antes de septiembre de 2023 se harán esas licitaciones, para que la infraestructura esté lista al momento de iniciar operaciones?
Claramente, tenemos que tener un espacio de tiempo de a lo menos seis meses antes para cualquier tipo de licitación, o incluso un año, dependiendo de qué tipo de licitación sea. Hay que adjudicar antes, porque si alguien tiene que construir algo, necesita tiempo para hacerlo, y lo mismo ocurre para la compra de activos como camiones. Ese también fue uno de los aprendizajes del piloto en Providencia, que mientras más temprano tengas la licitación más gestores estarán disponibles a participar en ella.
¿Y qué pasa con la valorización?
Ese es un tema que claramente nos ocupa en varios materiales, ojalá la valorización de envases de cartón para bebidas empiece a avanzar acá en el país, y que más plásticos se puedan valorizar en Chile, pero para eso necesitamos que el producto final tenga cabida en nuestro mercado. Si ello no ocurre, no va a existir una planta que valorice un producto que no tiene salida.
¿Cómo toman el que se haya caído el proyecto para una planta conjunta de bottle to bottle de las embotelladoras?
Según hemos leído, lo que se cayó es el proyecto conjunto, pero también hemos visto que tanto CCU como Coca Cola están con la intención de seguir con estos proyectos, entonces lo más probable es que en vez de tener una planta bottle to bottle tengamos dos. La verdad es que cada vez que existe un nuevo valorizador en Chile para nosotros es una buena noticia, porque de esa manera empezamos a subir las metas de recolección. Lo que no nos puede pasar es pillarnos con mucho material recolectado y no saber dónde valorizarlo. Eso le pasó a los alemanes en la década del 90, y tenemos que cuidarnos de que no nos suceda a nosotros.
“Todo lo que tenga que ver con el ecodiseño, con empezar a sacar materiales que hoy no tienen cabida, y empezar a visualizar las posibilidades de valorización de algunos materiales en Chile, es la única manera en que podamos enfrentar lo que se nos viene en 2023”
¿Cuánto ayuda el avance de la economía circular en Chile, el trabajo de una serie de actores a nivel del Pacto por los Plásticos, por ejemplo, a nivel de industria?
Es extremadamente positivo, porque la economía circular no va a nacer de un día para otro. Uno tiene que empezar a pensarla y buscar las oportunidades que tiene. El trabajo que se ha hecho en el Pacto por los Plásticos, lo que hacen otras organizaciones a propósito de este producto… Es extremadamente positivo que estas cosas se analicen y se piensen hoy, porque tenemos 30 meses para que esto se haga realidad. Todo lo que tenga que ver con el ecodiseño, con empezar a sacar materiales que hoy no tienen cabida, y empezar a visualizar las posibilidades de valorización de algunos materiales en Chile, es la única manera en que podamos enfrentar lo que se nos viene en 2023. Hoy estamos trotando, pero para entonces vamos a empezar a correr una maratón extremadamente notable para el país, y este ecosistema tiene que estar muy bien preparado para lo que viene.
Hay un consenso en que aquí se necesita de los grandes actores industriales y económicos para darle una tracción al mercado de productos reciclados ¿Han tenido conversaciones con ellos para darle salida a una escala mayor al reciclaje?
Hemos estado con ellos en charlas, webinars, seminarios, y lo que han manifestado en estos conversatorios es que se necesita de actores de esa envergadura para que el reciclaje a gran escala funcione. Estamos todos claros en eso. Si las papeleras hoy son capaces de procesar una mayor cantidad de papeles y cartones, es una tremenda noticia para nosotros, y lo mismo con la industria del vidrio y toda la innovación que se puede hacer en poner más material reciclado en las botellas, o en los metales. Esos son los grandes puntales de industrias recicladoras en Chile. Y después viene la industria del plástico. En cartones para bebidas puede pasar que exista un valorizador dedicado a ello, o que las papeleras lo incluyan dentro de sus procesos. Hoy no lo hacen porque falta material, pero en algún momento esto va a calzar. Y también hay aquí una oportunidad para innovadores no tan grandes también, sobre todo en los productos que son más complejos.
Si nos ponemos en septiembre de 2023, ¿se ven como el único sistema de gestión de residuos domiciliarios en el país, ese es el objetivo?
Nosotros queremos ser el primero, el que tiene todo previsto desde antes. No queremos improvisar, este sistema de gestión tiene que estar bien pensado desde su inicio, y también que ojalá muchas marcas grandes, de consumo masivo, estén con nosotros. Y también las pymes. No sabemos si vamos a ser los únicos, pero sí queremos ser los más preparados y estar a la altura de lo que se espera de nosotros: ser un sistema de gestión que dé tranquilidad a los usuarios de que estamos reciclando lo que retiramos, y que los números que emitimos como reporte son trazables y veraces. Queremos ser un sistema de gestión transparente, porque sabemos que es un voto de confianza que nos va a dar el ciudadano y tenemos que estar a la altura.