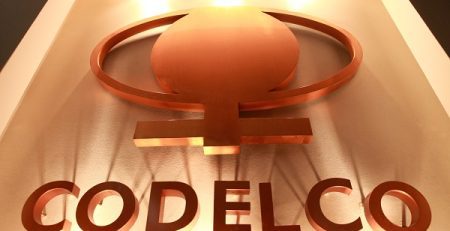Álvaro González: “Si hacemos a la comunidad partícipe de los cambios y generamos transformaciones virtuosas, podremos obtener la validación de los proyectos”
En la discusión global sobre un nuevo modelo de desarrollo ante el actual escenario climático resulta clave nivelar el crecimiento con la importancia del medioambiente y de la calidad de vida de las personas. Pero esta tarea se enfrenta hoy ante una crisis de confianza que incrementa los niveles de conflictividad entre las empresas, las comunidades y el Estado. una de las soluciones que surge con más fuerza es el diálogo para la construcción y la generación de confianza. En esta entrevista, el gerente de Relaciones Institucionales de ISA Interchile analiza este escenario desde la industria de la transmisión, y plantea que se requiere de una mirada integradora que transforme a las comunidades en participantes activos de la construcción de los proyectos.

En los últimos años, parte importante de la discusión sobre el desarrollo de los países ha girado en torno a cómo avanzar hacia un mayor crecimiento económico impulsando -al mismo tiempo, e incluso al mismo nivel- su desarrollo social y ambiental. Esto no solo determinado por el factor climático y la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo menos dependiente del carbón, sino también por una relación cada vez más tensa entre las comunidades, el Estado y los proyectos de inversión que buscan instalarse en los territorios. Todo esto forma hoy parte de la discusión a nivel global y, por cierto, a nivel nacional.
En síntesis, se trata de cómo nivelar la importancia del medioambiente y de la calidad de vida de las personas en este nuevo tipo de desarrollo. Hoy el principal problema es una crisis de confianza, cuyo principal efecto es el incremento de los niveles de conflictividad entre las empresas, las comunidades y el Estado, que pueden terminar paralizando obras e inversiones necesarias -e incluso fundamentales- para el desarrollo. Y entre las soluciones a esta encrucijada la que surge con más fuerza es el diálogo para la construcción y la generación de confianza.
En esta entrevista, Álvaro González, gerente de Relaciones Institucionales de ISA Interchile, analiza este fenómeno desde la industria de la transmisión, pero con una mirada que trasciende al sector. A su juicio, un aspecto relevante a tener en cuenta en el escenario actual es que es desde los territorios donde nacen, se desarrollan y finalmente se viven los proyectos.
Por esta razón, afirma, “las empresas deben construir una mirada integradora desde ahí, considerando a las comunidades y el entorno con una escucha activa, y sobre todo con participación ciudadana temprana para mantener informada a la gente y no dejar espacio para mitos o información errada sobre los proyectos. Tenemos que hacerlos partícipes activos de la construcción de proyectos. De este modo la ciudadanía conoce los alcances, los objetivos y la naturaleza de éstos, evitando la desinformación y la desconfianza, la gran adversaria de las relaciones entre proyectos, territorios y comunidades”.
En el caso de Interchile y su línea Cardones Polpaico, por ejemplo, plantea que mu probablemente, durante la construcción de la obra, no todas las personas supieran que este proyecto apuntaba a avanzar en descarbonización de la matriz energética y la seguridad de suministro. “Y a nivel general -agrega-, muchas veces los litigios existentes y retrasos en obras se deben justamente a desconfianzas entre los territorios y los proyectos, lo que lleva a procesos de judicialización, por lo mismo insistir en información temprana y construcción de confianzas es fundamental para evitar esto”.
Otro elemento central para avanzar en este diálogo con los territorios, plantea González, es la coordinación entre la empresa que desarrolla el proyecto y el Estado, en el caso de la industria de la transmisión, como mandante de los proyectos: “Esto también debe producirse dentro del propio Estado. Por ejemplo, mayor coordinación entre los ministerios y autoridades sectoriales para la aprobación de permisos, lo mismo entre las regiones, debido a que los grandes proyectos de transmisión son interregionales. El Estado debe participar de estas rutas críticas y ser facilitador del desarrollo de proyectos que son críticos para el desarrollo y bienestar de Chile”.
Según el INDH, en Chile existe un registro de 128 conflictos socio ambientales, 71 de ellos activos y 33 latentes. La mayoría de ellos (el 38%) están relacionados con el sector energía. ¿Por qué este sector en particular enfrenta esta alta conflictividad?
Yo creo que esto se puede explicar por diversos factores, uno de ellos la magnitud de los proyectos y su alcance territorial. En el caso de la transmisión, por la naturaleza de las obras y la geomorfología del país, debemos recorrer grandes distancias para transmitir la energía renovable que se genera en el norte con infraestructura que evidentemente tiene un impacto a nivel social y ambiental, que deben ser compensados.
Otro factor relevante es el desconocimiento sobre esta infraestructura y sus particularidades. Muchas personas se preguntan por qué se instalan torres de alta tensión en ciertos puntos y en otros no, pudiendo minimizar el impacto visual y ambiental. La verdad es que la infraestructura no puede ser instalada donde queramos o haciendo un zigzag para pasar solo por territorios con baja densidad poblacional. La transmisión eficiente de energía debe cumplir con estándares muy exigentes que impiden modificar trazados a voluntad.
Es por eso que debemos como industria avanzar mucho más en educación en energía y acercar a las personas a estos temas, junto con reforzar el relacionamiento territorial con las comunidades durante todas las fases de los proyectos, para responder dudas y mantenerlos informados de los avances. Los proyectos siempre van a tener externalidades que afecten de alguna forma al entorno y al medioambiente, por lo mismo tenemos una legislación que nos obliga a cumplir una serie de normativas. Del mismo modo es importante señalar que sin energía no hay desarrollo.
“Es fundamental la suma de tres conceptos: escuchar, informar y dialogar, que tienen como resultado la construcción de confianzas. Debemos recoger las opiniones de la comunidad, actuar con máxima transparencia, comunicar e informar oportunamente sobre el proyecto y adaptarlo al territorio. No basta tener los papeles y los permisos en regla para entrar a un territorio y esperar ser recibidos con los brazos abiertos”
¿Cómo mejorar la relación de los grandes proyectos con los territorios? ¿Cuánto de esto es rol del Estado, y cuánto de las empresas?
El Estado es quien da el marco normativo que todas las empresas debemos cumplir, mientras que el privado es el actor mandatado por el Estado para ejecutar proyectos en los territorios. Por esta razón, la responsabilidad de mantener una relación sana, de diálogo permanente y generar espacios de participación ciudadana temprana, es un estándar al que deben confluir de forma coordinada la empresa y las autoridades interesadas. Ahora, creo que es fundamental que entendamos que este marco es el piso, y por ende siempre se requiere un esfuerzo para ir más allá, porque eso es lo que nos permitirá legitimar los proyectos con las comunidades. Ese paso más allá tiene que ver con entender las relaciones territoriales en clave no transaccional. En crear valor y transformarnos en socios estratégicos de la comunidad para su desarrollo, y trascender a la construcción y operación de determinado proyecto.
Aún está en el aire la decisión del gobierno anterior de no implementar el estudio de franjas para el proyecto de transmisión más grande proyectado, Kimal – Lo Aguirre, lo que deja todo el trabajo de relación con el territorio a las empresas. ¿Cómo afectan este tipo de decisiones al éxito de un proyecto?
Entendemos la decisión del gobierno en cuanto a la urgencia de acelerar los plazos y adelantar la licitación y construcción de la línea, para cerrar la brecha provocada por el avance acelerado de proyectos de generación en contraposición con los de transmisión, para garantizar la seguridad energética de Chile; pero tenemos que estar preparados, porque puede provocar un problema mayor a largo plazo. Vemos con preocupación la decisión de omitir la aplicación obligatoria del estudio de franja.
El hecho de omitir este estudio no borra la necesidad de hacer toda la gestión ambiental, social y predial, la conciliación con las comunidades, la consulta ciudadana y participación indígena, pasos necesarios para proyectos de gran magnitud. En buena hora, las comunidades y organizaciones sociales están cada vez más empoderadas y conscientes de sus derechos. Valoran y defienden la conservación del entorno ambiental en el que habitan y son permanentes fiscalizadores de que las medidas de mitigación sean efectivas. Justamente el estudio de franja busca solucionar estos puntos al ser una herramienta que incorpora las variables ambientales, sociales y económicas en la definición de los trazados, para evitar el retraso de los hitos asociados al proyecto.
¿Cómo mejorar la relación con las comunidades al proyectar una gran obra de infraestructura, que pasa por múltiples territorios, con múltiples necesidades y demandas?
Creo que es fundamental la suma de tres conceptos: escuchar, informar y dialogar, que tienen como resultado la construcción de confianzas. Debemos recoger las opiniones de la comunidad, actuar con máxima transparencia, comunicar e informar oportunamente sobre el proyecto y adaptarlo al territorio. No basta tener los papeles en regla y los permisos de las entidades públicas competentes para entrar a un territorio y esperar ser recibidos con los brazos abiertos. Esas prácticas, si bien hoy son el desde, deben ser complementadas con el rol social que debemos cumplir las empresas en los territorios, considerando sus particularidades. Y con eso me refiero a su gente, la forma en que hacen comunidad, la protección de su entorno, entre muchos otros factores sociales. De eso se trata crecer de manera sostenible.
“Explicar bien los proyectos a las comunidades es la base, pero debemos incorporar todas las variables, ambientales, sociales y económicas. El territorio es un ente vivo, que reacciona ante los cambios, y si estos no se hacen considerando este tejido social difícilmente tendremos buenos resultados. Ahora, el acompañamiento de los organismos del Estado es fundamental, es una tarea conjunta y coordinada, más aún cuando estamos en presencia de proyectos estratégicos”
La necesidad de realizar una participación temprana es algo que está en la mesa desde hace unos años, pero no se implementa. ¿Cómo ayudaría esto?
Ayudaría mucho, despejaría las aprensiones existentes que se suscitan ante un proyecto nuevo. Si hacemos a la comunidad partícipe de los cambios y generamos transformaciones virtuosas, podremos obtener la validación de los proyectos desde las bases.
En nuestra experiencia, ya sea en lo referente a proyectos de transmisión como en iniciativas de desarrollo territorial, hemos sido testigos del gran interés de diversas organizaciones de la sociedad civil, como juntas de vecinos, agrupaciones de adultos mayores, estudiantes o fundaciones, por hacer oír su voz en un ánimo constructivo. No se trata de acciones simbólicas de participación, sino que de incorporar etapas de involucramiento temprano para recoger sus aportes y analizar su incorporación. Por ejemplo, recientemente junto a Fundación Mi Parque llevamos a cabo un proceso de participación comunitaria que involucró a los vecinos y vecinas de Maitencillo y Altiplano Sur en la comuna de Freirina, Región de Atacama, en todas las decisiones de diseño para el mejoramiento de la Plaza Tomasa Pizarro y el Paseo Las Rosas, espacios públicos que se traducen en 3.500 m2 de áreas verdes, que benefician a más de 3.000 personas.
¿Basta con explicar bien un proyecto, con informar a las comunidades?¿Cuánto pueden incidir estas conversaciones en su desarrollo, sin que se terminen afectando los plazos?
Explicar bien los proyectos a las comunidades es la base, pero debemos incorporar todas las variables, ambientales, sociales y económicas. El territorio es un ente vivo, que reacciona ante los cambios, y si estos no se hacen considerando este tejido social difícilmente tendremos buenos resultados. Ahora, insisto en que el acompañamiento de los organismos del Estado es fundamental, es una tarea conjunta y coordinada, más aún cuando estamos en presencia de proyectos estratégicos que van beneficio del desarrollo energético de Chile.
¿Qué enfoque se puede aplicar para mejorar esto, que están haciendo desde ISA?
Para nosotros ha sido clave, en esta nueva etapa como empresa, trabajar de la mano con las comunidades, entender sus necesidades y que éstas también comprendan los alcances nuestros. La relación cara a cara, la conversación fluida y transparente nos ha permitido desarrollar proyectos no solo desde el foco nuestro, sino que, tomando las necesidades y opiniones de la comunidad, las autoridades locales, y todos los actores para co-construir proyectos que tengan un real impacto en el desarrollo local.
Un ejemplo de ello es nuestro proyecto “Conexiones para el Desarrollo” para impulsar carreras afines al sector energético en educación técnica-profesional, de la mano de socios estratégicos como Fundación Chile y los establecimientos educacionales. En conjunto, apuntamos a trabajar en las mallas curriculares para darles mayores herramientas a los estudiantes con una mirada inclusiva y de género. El trabajo que hemos desarrollado con Fundación Mi Parque para que la comunidad participe activamente en la construcción de proyectos que teníamos comprometidos también ha sido un éxito, porque la comunidad se adueña cuando se siente parte.
“Estamos frente a desafíos mundiales como el cambio climático, y este tipo de acuerdos a nivel regional (Acuerdo de Escazú) representan un esfuerzo relevante desde los Estados, donde las empresas debemos alinearnos a estos objetivos que buscan el acceso efectivo a la información, lo que en el mediano plazo repercute en proyectos mucho más conscientes y respetuosos de su entorno”
Según señala la Cepal, el acuerdo de Escazú es una herramienta fundamental para contar con inversiones sostenibles y que se realicen en línea con estándares sociales y ambientales serios. ¿Esto no está ocurriendo, qué tan lejos estamos del parámetro que se exige hoy?
Sin duda, tenemos un tremendo desafío como país. El otorgar mayores niveles de participación ciudadana en temas ambientales, el velar por la máxima transparencia, me parecen puntos esenciales para mejorar la percepción de los proyectos. Estamos frente a desafíos mundiales como el cambio climático, y este tipo de acuerdos a nivel regional representan un esfuerzo relevante desde los Estados, donde las empresas debemos alinearnos a estos objetivos que buscan el acceso efectivo a la información, lo que en el mediano plazo repercute en proyectos mucho más conscientes y respetuosos de su entorno.
El acuerdo está hoy pendiente de aprobación en el Congreso -ya contaría con amplio respaldo-, y luego viene el incorporarlo a la legislación nacional, la bajada local. ¿Cómo esperan incidir en esta discusión?
Nuestro interés es que todo marco regulatorio que de alguna manera incida en nuestra industria, o en la forma en que se llevan adelante los proyectos de transmisión, sea en beneficio del país y se ponderen de forma armónica los legítimos intereses de las comunidades locales, las organizaciones sociales y medioambientales, y los intereses del Estado como mandante de estos proyectos para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional. Como empresa siempre seremos respetuosos de los tratados o marcos regulatorios a los que se acojan los países en los que estamos presente y buscaremos ser un aporte para el cumplimiento de éstos.
El tema de la participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales también ha sido un foco de discusión en la Convención Constitucional, desde varios flancos: ordenamiento territorial, información transparente, justicia ambiental, territorios indígenas… ¿Cómo han visto este proceso, y qué esperan que resulte de ello?
Hemos seguido esta discusión con gran interés. Vemos una gran oportunidad de que se instale una visión que permita un crecimiento con una mirada sostenible, en que las regiones, las comunidades, tengan espacios de incidencia en proyectos que se instalarán en sus territorios. Creemos que, si estos espacios de discusión nos permiten mirarnos a los ojos, conocernos, e incluso derrumbar prejuicios, nos permitirá tener proyectos legitimados desde su nacimiento. Sin embargo, el desafío que tiene la Convención Constitucional es determinar el grado de incidencia, ya que, si ello implica un retraso considerable en los tiempos de ejecución de proyectos o constantes paralizaciones, entraríamos a una espiral de retrasos que frenará el desarrollo de distintos sectores productivos. Insisto, la clave está en compatibilizar intereses legítimos por el bien de Chile y evitar caer en maximalismos que, a mi entender, no contribuyen al encuentro entre miradas distintas. Hay que esperar a ver cómo termina esta discusión.