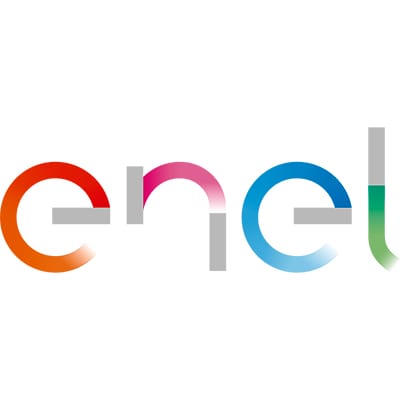Arte, activismo y reciclaje: Rubrum convierte las tablas de skate en joyería sustentable
El emprendimiento de Juan Carlos Barrera y Dania Salazar produce diferentes líneas de productos artísticos a partir de la madera de las tablas de skate en desuso. Una de ellas son los accesorios como aros, anillos y colgantes, mientras que las otras vertientes apuntan hacia la decoración y al muralismo de interiores y de espacios urbanos. Rubrum -cuyo nombre remite a la nomenclatura científica del maple canadiense, árbol del que provenían los skates- estima que entre 10 mil y 12 mil tablas llegan a los vertederos solo en la Región Metropolitana. “Yo practicaba skate hacía bastante tiempo, pero nunca lo había visto como materia prima”, explica Barrera.

La historia de Rubrum comenzó a escribirse cuando Dania Salazar, compañera de Juan Carlos Barrera, esperaba en su vientre a su hijo Salvador. Por entonces la pareja entendió que su pequeño requeriría vivir en un planeta más limpio. Barrera recordó un viaje que realizó por algunos países de Sudamérica, donde aprendió a tejer fibra a partir del nexo que forjó con distintos maestros del oficio. De vuelta recaló en Chonchi, donde conoció a María Báez, una tejedora que le enseñó las técnicas del telar tradicional chilote, llamado kelgwo, y que le ayudó a profundizar sus conocimientos. “Gracias a ella tuve mi primera incursión con la madera, porque tuve que construir mi propio telar”, cuenta Barrera.
Él había abandonado su carrera de Ingeniería en Sonido, y tras la aventura rutera volcó toda su energía a una nueva idea que venía brotando de su cabeza como una raíz. Era 2013, y él no tenía la mínima noción de sustentabilidad ni economía circular. Sin embargo, apeló a su pasado como skater y se le encendió la ampolleta. Le comunicó a Dania, de profesión diseñadora, acerca de su pretensión de darle un nuevo uso a las tablas de skate. Y se lanzaron a la piscina.
“Fue algo bien intuitivo. Yo quería utilizar un material que fuera endémico y que no tuviera una carga de impacto asociada ni en materias primas ni en procesos productivos. Yo practicaba skate hacía bastante tiempo, pero nunca lo había visto como materia prima”, dice el emprendedor.
De pronto advirtió que la madera del skate tenía una trama predeterminada, tal como en el tejido en telar. En otras palabras, visualizó esa línea de colores que se conoce como la veta de la madera, y se dio cuenta de que podía reciclarla. Partió trabajando sus propias tablas de skate en desuso, luego las de su círculo de amigos, y el proyecto fue creciendo a la velocidad de la luz. Creó unos módulos de acopio en tiendas y escuelas de stakeboard, y hacía campañas de sensibilización para que los aficionados a este deporte -o escuela de vida- donaran sus tablas rotas.

Tras dos años y medio de experimentación, Rubrum nació como marca, enfocada en una primera etapa en convertir la tabla de skate en materia prima para hacer pequeños accesorios. La palabra Rubrum refiere al nombre científico del arce o maple canadiense, el árbol desde el cual se obtenía originalmente la madera para fabricar los skates. “Hoy se ocupa más el maple ruso o maple chino. Al momento de trabajar esa madera es igual. Lo que sucede es que son árboles más jóvenes y, por lo tanto, se rompen con más facilidad y generan muchos más residuos en poco tiempo. Muchos olvidan que un skate fue un árbol”, reflexiona Barrera.
El salto cualitativo se consumó cuando Juan Carlos y Dania decidieron montar unos buzones de acopio de skates, de manera que todos los que profesan el culto a este estilo de vida podían depositar aquellas tablas dañadas o que simplemente estaban acumulando innecesariamente. Con ese material disponible, la pareja quedó en condiciones de empezar a trabajar de lleno, y así empezaron a nacer aros, anillos, amuletos y colgantes. Es la primera de las tres líneas que trabaja Rubrum: le llaman joyería sustentable.
La segunda línea remite a maceteros, usados como objetos de decoración. Y una tercera engarza con el muralismo de interiores o de espacios que necesiten algún elemento de carácter urbano, “donde exponemos la historia y la memoria del material”, acota Juan Carlos Barrera. “Hemos ido abarcando otro tipo de trabajo porque fuimos comprendiendo más la madera”, complementa.
En tanto ha logrado conjugar el reciclaje de los skates, validar una práctica cultural urbana alternativa y terminar creando un producto u obra artística, Barrera no duda de que uno de los ejes que define a Rubrum es el “artivismo”, una palabra que mezcla los conceptos arte y activismo.

Entre 10 mil y 12 mil tablas se van al vertedero
Rubrum tiene tres buzones operativos en la Región Metropolitana para rescatar los skates en desuso: dos en Maipú (MSL Skateshop y Skatehouse) y uno en el skatepark de Pudahuel. Pronto inaugurarán uno nuevo en el Parque Bustamante. Se trata de unas cajas de unos 90 centímetros de ancho, cuya abertura permite recibir entre 40 y 50 tablas. La mayoría de ellas llegan rotas, o cuando menos trizadas, y sin las ruedas ni el track (pieza de fierro que sostiene la tabla y las ruedas).
Los buzones tienen vida propia en las redes sociales. Se trata de Salva Skateboards, que tiene su Instagram al margen de Rubrum, aunque corresponden a la misma empresa. “Rubrum es la parte fina, y Salva Skateboards muestra cómo capturamos el material, pero lo queríamos anexar a otra cosa”, explica el emprendedor.
Dice Barrera que, lamentablemente, Rubrum no alcanza a recuperar ni el 10 por ciento de las tablas que circulan en el ambiente. Esto ocurre, según él, por el “apego con el objeto” que genera la práctica del skate. “Suele pasar que el skater rompe la tabla y luego la guarda. Hay personas que tienen en su casa hasta 50 tablas acopiadas. Y a veces se las botan y van a parar al vertedero. Nosotros hacemos campañas para educar a las comunidades de skaters, ya que la madera genera CO2, y hay un tipo de resina y la lija que también emite gases de efecto invernadero. Entonces, si no vas a ocupar el material, dónalo”, invita el fundador de Rubrum.
De acuerdo a la cantidad de tablas que han recibido, Barrera ha sacado un cálculo del impacto ambiental del material desechado que llega a los basurales. En esa sumatoria también integra las 15 mil personas que, aproximadamente, repletan los alrededores de La Moneda cada año para la celebración del día del skate. Según esas referencias, dice el emprendedor, existirían 17 metros cúbicos de material desechado al año. “Eso equivale a entre 10 mil y 12 mil tablas de skate, solo en la Región Metropolitana”, especifica.
Dania y Juan Carlos trabajan las piezas en un taller en Estación Central. Solo ella y él le dan vida al emprendimiento. No cuentan con ayudantes. En ese espacio acumulan el material descartado y producen la nueva materia prima. Rescatan solo la madera de la tabla. En virtud de ello, aplican un proceso de carpintería, prensado y diseño hasta llegar al acabado de los nuevos productos.

“Es un proceso artesanal, pero nos apoyamos con herramientas más rápidas como una lijadora de banda o una sierra para poder cortar. Eso sí, no es una máquina industrializada”, aclara Barrera, quien no usa diluyente, aguarrás ni ningún producto no amigable con el medio ambiente en sus procesos. La lija y los adhesivos de las tablas son encapsulados en una bodega. La pareja no pierde la esperanza de encontrar a futuro alguna solución sustentable para estos materiales.
Barrera prefiere hablar de reutilización como concepto que define su proyecto, en vez de reciclaje, pues cuenta con una línea de skates para niños y niñas que no han sido comercializados aún. Estos prototipos fueron fabricados con skates desechados y apuntan al público infantil, pues “en general los skates están sometidos a mucho estrés. En cambio, puede ser reutilizado por un niño perfectamente”, añade Barrera, cuyos productos finales se venden en ferias y a través de internet, aunque cuenta con una tienda física en el Museo de Artes Visuales (MAVI), en el barrio Lastarria.
En un pequeño también se inspiró la pareja emprendedora para diseñar el logo de Salva Skateboards, el área de los buzones. La imagen corporativa muestra a un niño de pelo largo apuntando al cielo con su mano derecha, rodeado de tres estrellas que parecieran brotar de la tierra. Es Salvador, su hijo; o Salva, como le dicen de cariño. De manera que el concepto elegido es un juego de palabras que aboga por la salvación del planeta y, al mismo tiempo, evoca la figura de su retoño.