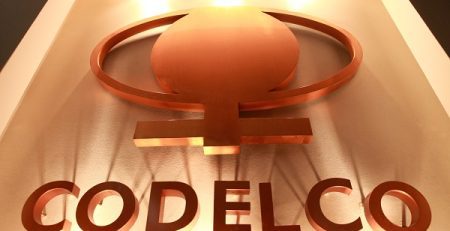Primera norma que regula contaminación por olores en Chile beneficiará a 160 mil personas, y costará US$128 millones a la industria
Hoy existen en Chile 2039 fuentes de contaminación por olores, y la primera normativa que busca regular esta contaminación se centra en 99 planteles de producción de cerdos, considerados como una de las actividades que generan mayor impacto y denuncias en esta materia, la mayoría de ellos concentrados en las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O`Higgins. Los costos de la implementación de tecnología para el cumplimiento de la norma se calculan en US$128 millones para la industria por inversiones en coberturas, biofiltros y biodigestores, entre otras, de los cuales US$121 millones corresponden a 26 grandes planteles.

Periodista

En abril de 2012, a 179 kilómetros de Copiapó, la localidad de Freirina estalló. Cansados de los malos olores provenientes de un plantel de cerdos de Agrosuper y el impacto que tenía en su calidad de vida, sus casi 7 mil habitantes se dividieron entre quienes exigían el inmediato cierre de la faena y los que pedían mantenerla por sus beneficios económicos y laborales. La tardanza en una solución hizo que pueblo se transformara en un polvorín, y derivó en una violenta revuelta con cortes de caminos, enfrentamientos con carabineros, decenas de heridos, vehículos destruidos e incluso viviendas quemadas que acapararon la atención del país. El conflicto terminó finalmente a inicios de 2013 con el cierre del plantel Agrosuper -diseñado para 6 mil animales- y fue el germen para la elaboración de una estrategia para olores en Chile, iniciada ese mismo año por el Ministerio del Medio Ambiente, que llevó a que siete años más tarde se creara primera norma ambiental que regula los olores como fuente de contaminación en el país, cuyo anteproyecto fue publicado ayer en el Diario Oficial.
Freirina no fue el último conflicto de este tipo. En los últimos años se han repetido decenas de ellos, aunque a menor escala, principalmente en la zona central del país, entre las regiones de Valparaíso y O’Higgins, donde se concentra el 79% de los 939 planteles y establos de crianza y engorda de animales del país. Y la mayor concentración de ellos está en la Región Metropolitana, con 268.
Sin embargo, no son la única fuente. Un estudio realizado en 2014 por la consultora Aqualogy reveló que en Chile existen 2039 fuentes potenciales de contaminación por olores, correspondientes a 12 tipos distintos de actividades industriales. Pero el mismo estudio reveló que los la mayor cantidad de ellas se concentra precisamente en los planteles de crianza de animales (46,1%), seguida de las plantas de tratamiento de aguas servidas (14,4%), las pesqueras y plantas procesadoras de productos del mar (14,3%) y los sitios de disposición final de residuos (rellenos sanitarios, con un 10,7%).
Adicionalmente, se analizó geográficamente la información recopilada. De esta forma se obtuvieron las regiones que tienen una mayor posibilidad de sufrir problemas de olores derivados de estas cuatro actividades. Estas son la Metropolitana con el 18% del total de las actividades, la de Valparaíso con el 16,6% del total, la de O’Higgins con el 13,3 % del total y la de Los Lagos con el 11,2% del total de actividades. Estas cuatro regiones suman el 59,1% del total de instalaciones.
Y al mismo tiempo, el sector agroindustria, principalmente el sector porcino, aparece como la principal fuente de emisión en las más de 130 denuncias de este tipo recibidas en la Región Metropolitana por la Superintendencia del Medio Ambiente entre 2014 y 2016.
Fue el análisis de estos antecedentes lo que llevó finalmente al Ministerio del Medio Ambiente a decantarse por regular, en una primera etapa, la emisión de olores como contaminantes en los planteles porcinos, dejando para etapas posteriores las otras fuentes. Se trata además de un problema que afecta a las zonas socioeconómicamente más vulnerables del país, que deriva en numerosos conflictos que involucran a la población afectada, las actividades productivas y a las autoridades.
“La norma de emisión de olores para el sector porcino obligará a los establcimientos a reducir sus emisiones, mejorando tanto su estándar operacional, como disminuyendo la frecuencia y la concentración con la que se percibe el olor actualmente. Si bien hay empresas que ya están aplicando tecnologías que evitan olores molestos, con esta norma estableceremos los niveles que garanticen que el olor no afecte el bienestar ni la vida de las personas”, afirmó ayer la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.
“Hoy hemos dado un gran paso con la publicación de esta norma ya que los olores generan molestias en la ciudadanía y son un factor de estrés ambiental. Por eso elaboramos la primera regulación de olores de Chile, con la que buscamos garantizar la calidad de vida de las personas, evitando que estén sometidas a olores molestos de manera permanente por algún plantel porcino cercano a su comunidad”
Regulación de emisiones a la industria porcina
El impacto por un olor molesto incluye la suma de una serie de factores, que incluyen la frecuencia de la exposición, la intensidad del olor, la duración del episodio y también su carácter ofensivo. Y esta molestia se evidencia tanto en si el olor está causando derechamente un daño (como náuseas, dolores de cabeza, asmas, etc.), como si está “interfiriendo sin justificación” en la calidad de vida de los habitantes de un área determinada.
En el caso de la crianza de cerdos, este olor proviene fundamentalmente de las fecas y orines de los animales -los llamados purines-, cuyo impacto en los habitantes aledaños no se limita solamente a malestares físicos, molestias o la presencia de moscas, sino que tiene otros costos asociados como la judicialización de los conflictos y la depreciación de las viviendas.
Para evitar esto, el anteproyecto de norma olores presentado ayer por el ministerio se enfoca principalmente en regular dos fuentes de emisión: reducir en al menos un 70% las emisiones de olor desde las lagunas de purines; y en el caso de las grandes fuentes emisoras, de un límite de smisión de olor de 5 unidades de olor europeas por metro cúbico (oue/m3) para faenas existentes y de 3 oue/m3 para las nuevas. Una medida que suena -o se lee- como bastante abstracta, y es mejor ejemplificarla para darle su dimensión: hoy hay seis planteles que superan las 100 oue/m3 en sus emisiones de olores, y dos de ellos superan incluso las 200 uoe/m3.
Esta norma afectará a 99 planteles de cerdo del país, de los cuales 26 están considerados como grandes, con sobre 25 mil animales. De ellos, 14 están ubicados en la Región de O’Higgins y 7 en la Metropolitana. Otros 14 planteles están catalogados como medianos (de 12.501 a 25 mil cerdos) y 59 caen dentro de la categoría pequeños, de entre 750 y 12.500 animales.
A esto se sumarán otras exigencias, como la existencia de procedimientos operacionales standarizados para minimizar las emisiones de olor; la elaboración de un plan de contingencias y emergencias de olor, que incluye un plan de comuniación a la comunidad en caso de que ello ocurra, procedimientos de medición y de verificación de cumplimientos y, en el caso de los grandes planteles, la implementación de un sistema de medición continua de emisiones de olor.
Costos y beneficios
De acuerdo al Análisis General del Impacto Económico y Social (AGIES) realizado para la elaboración de la norma, un total de 2,97 millones de cerdos entrarán en la regulación, los cuales están concentrados en un 80% en las regiones Metropolitana y Libertador Bernardo O’Higgins. Los costos de la implementación de tecnología para el cumplimiento de esta se calculan en US$128 millones para la industria por inversiones en coberturas, biofiltros y biodigestores, entre otras, de los cuales US$121 millones corresponden a los grandes planteles.
“Es importante este tipo de normas, es positivo para las comunas que exista una normativa que supervigile que las empresas regulen sus emisiones de olores. Uno tiene que aprender a vivir con empresas que están instaladas hace mucho tiempo, y exigirles que se adopten las medidas de mitigación, y si existen las normativas, que se apliquen”
Por otra parte, se estima que 160 mil personas serán directamente beneficiadas por la implementación de esta normativa, ya que se encuentran ubicadas directamente en los alrededores de estas plantas. En total, los beneficios totales de la norma se calculan en US170 millones.
Esto último incluye no solo mejor calidad de vida y menores gastos en salud para las personas directamente beneficiadas, sino también dos cobeneficios asociados la normativa. Primero, los impactos en la salud de la población expuesta debido a la disminución de concentración ambiental de MP2,5 asociado a la reducción de emisiones amoniaco (NH3). Específicamente, se valoran los eventos evitados de mortalidad prematura por la mejora en la calidad del aire. En segundo término, se valoran los beneficios sociales por la reducción en emisiones de metano (CH4), correspondiente a un Gas de Efecto Invernadero (GEI).
Este anteproyecto será sometido a consulta pública por 60 días una vez que termine el estado de emergencia en el país por la pandemia del Covid-19, y la iniciativa es bien vista por las comunidades afectadas. Ayer, en Radio Biobío, el ex alcalde de Freirina, Leonel Cepeda, afirmó que “es importante que estas normas sean conocidas por la comunidad a lo largo de todo el país y puedan tener una opinión, y que efecivamente tengan un efecto positivo”.
Por su parte, el alcalde de Las Cabras, en la Región de O’Higgins, Rigoberto Leiva, afirmó que “es importante este tipo de normas, es positivo para las comunas que exista una normativa que supervigile que las empresas regulen sus emisiones de olores. Uno tiene que aprender a vivir con empresas que están instaladas hace mucho tiempo, y exigirles que se adopten las medidas de mitigación, y si existen las normativas, que se apliquen”.