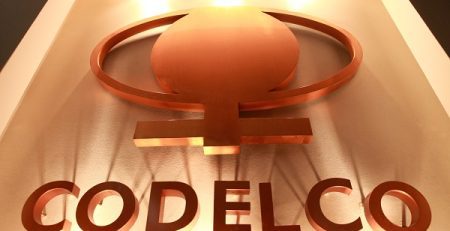Emilia Undurraga, ministra de Agricultura: “Producir de forma sustentable ya no es una opción, es una condición”
La ministra Emilia Undurraga plantea que la industria agrícola debe trascender más allá de ser un sector de la economía, dejar de hablar de producción para empezar a hablar de alimentación. En un contexto de tensión creciente entre las demandas urbanas por estilos de vida sostenible chocan muchas veces con la realidad del mundo agrícola, entender que todo es parte de una misma cadena es fundamental para este cambio de enfoque. “Estamos acostumbrados a hablar de la alimentación desde la ciudad, y para la ciudad, desconociendo los sistemas complejos que se requieren para tener alimentos. No tenemos ninguna duda de que tiene que ser sustentable, y los agricultores tampoco tienen ninguna duda”, afirma.

Periodista

La ministra de Agricultura, Emilia Undurraga, abrió ayer el seminario internacional “Hacia una industria agroalimentaria circular”, que analiza los alcances de esta tendencia, la innovación, los nuevos modelos de negocios, los proyectos y sus avances en la industria alimentaria a nivel nacional y regional. Organizado por la Universidad de Talca, el Centro de Innovación y Economía Circular CIEC, Vínculo Agrario y el Centro Tecnológico Economía Circular -con el apoyo de UC Davis y País Circular-, reúne durante tres días a expertos nacionales e internacionales en la materia.
Y en ese escenario, la ministra Undurraga analiza los principales desafíos del sector, en una país donde la agricultura está marcada por una gran diversidad de territorios capaces de producir distintos productos y calidades, y donde hoy se busca desde dicha cartera dejar de hablar de agricultura como un sector económico aislado, y enfocarse en la amplitud de su impacto social y ambiental.
“La agricultura tiene un gran impacto territorial. Además de ser un motor de desarrollo para las regiones, para muchas comunas rurales, la agricultura es también fuente de identidad, de cultura y de tradiciones. Por eso cuando uno la define solo desde el ámbito productivo, pierde la oportunidad de ver su gran riqueza cuando uno habla de desarrollo de forma más amplia”, afirma.
Con esa visión de la agricultura, agrega, tanto las oportunidades como los desafíos se amplían. “Tenemos oportunidades de diversificar, de agregar valor a los productos con denominación de origen, y tenemos los desafíos de los cambios; del cambio climático en primer lugar, porque dependemos intrínsecamente de las condiciones climáticas y este año puntualmente viene muy duro por la sequía y las temperaturas extremas, con heladas y temperaturas de 30 grados en julio. Eso no solo implica restricciones de riego, sino también cambia la composición de los ecosistemas, de las enfermedades, es todo un sistema que se vincula de forma distinta”, plantea Emilia Undurraga.
“Y por otra parte -agrega- está todo el desafío de la sustentabilidad mirado no solamente desde las restricciones climáticas, sino de cómo manejamos la producción para que seamos parte de este círculo. Ese desafío está en reunir a todos los actores, porque este no es un desafío público, o solo de la universidad o de los productores, sino tener esta mirada de que no es solamente producción, sino alimentación. Ese cambio ya es gigante, parece que fuera solo una palabra, pero cuando uno deja de hablar de producción y pasa a hablar de alimentación, se produce un cambio de enfoque, de mirada, y de las acciones necesarias para enfrentar este desafío que es finalmente alimentar”.
En el contexto climático actual hay un importante desafío impuesto por la sequía, por cultivos que se van moviendo hacia el sur. De adaptación a estos cambios ¿Qué hacer frente a esta nueva realidad, principalmente en materia de recursos hídricos?
Eso no tiene una sola respuesta, la gran diversidad que tenemos en las 101 cuencas de Chile tiene que manejarse de forma territorial para enfrentar ese desafío con todos sus actores. Y lo que ocurre en la cordillera o en la costa dentro de una misma cuenca es muy distinto también. Como estamos hablando de sistemas, el enfrentar este desafío con todos sus actores es muy relevante; en algunos casos van a ser cambios de rubro, o -como ya hemos visto- en algunas regiones ha disminuido la producción de ciertas especies, y de a poco vamos a ir adaptándonos para equilibrar el uso del agua, que es primero para consumo humano y después para producir alimentos y otras actividades. Es difícil hablar de adaptación a nivel nacional, ahí el Indap lleva dos años haciendo talleres de adaptación al cambio climático con la agricultura familiar campesina no desde arriba para abajo, que es lo que muchas veces ocurre a los agricultores más grandes. Entendimos que para poder realmente adaptarnos a este cambio teníamos que hacer partícipes a los agricultores, y se están realizando talleres participativos donde son ellos mismos los que buscan estas soluciones. En los territorios tienen muchas técnicas, esto no es solamente ciencia de punta, sino también reconectarse con ese conocimiento ancestral que para estos efectos, y para muchos otros, va a ser esencial para poder adaptarnos.
Usted plantea un cambio de mirada sobre la agricultura, y cuando uno ve los foros internacionales, globales, sobre alimentación empieza a aparecer una cierta tensión entre lo urbano y lo rural en materia de sostenibilidad. ¿Por qué está ocurriendo?
Creo que hay una tensión que se ha tomado la discusión más general, que es una visión urbana de las distintas problemáticas. Entonces estamos acostumbrados a hablar de la alimentación desde la ciudad, y para la ciudad, desconociendo los sistemas complejos que se requieren para tener alimentos. No tenemos ninguna duda de que tiene que ser sustentable, y los agricultores tampoco tienen ninguna duda. La semana pasada estuvimos en la pre-cumbre de sistemas alimentarios, que se desarrollará en septiembre y que fue convocada por el secretario general de la ONU, y diría la primera tensión es entre el productor y el consumidor de la ciudad.
“El gran desafío hoy es vincular, entender que esto es un sistema alimentario, donde el productor alimenta y por lo tanto llega a la mesa de las ciudades; y esa familia, que para alimentarse necesita que el territorio esté desarrollado”.
¿En qué se traduce esto?
Cuando un consumidor, cada día más informado, con toda razón va tensionando y moviendo para que el sistema se vaya haciendo cada vez más sustentable, en el fondo, corta la relación con la producción. Y por otra parte, ocurre cuando el productor se enfoca en producir y no alimentar. No quiero decir que aquí hay un culpable, sino que creo que se ha ido tensionando esta relación y se ha ido cerrando cada uno en su espacio. El gran desafío hoy es vincular, entender que esto es un sistema alimentario, donde el productor alimenta y por lo tanto llega a la mesa de las ciudades; y esa familia que para alimentarse necesita que el territorio esté desarrollado. No es solamente hacer agricultura, es en el fondo que existan oportunidades para que las personas vean ahí una forma de vida y de desarrollo.
¿Cómo se resuelve esta tensión entre un consumidor cada vez consciente y más exigente, y una agricultura a la en general que parece costarle el cambio porque es un sector muy tradicional?
Lo que hemos ido tratando de hacer, y en esto hay un trabajo de mucha gente, es tratar de salir de la dicotomía urbano-rural y entender el territorio como un continuo, lo que nos permite que el rural vea los beneficios en lo urbano, y el urbano en lo rural. Como este último es minoritario, por cierto siempre queda atrás en la discusión, lo que se ha tratado es tener esta visión más territorial, y creo que nos va a ayudar este proceso de regionalización. ¿Qué desafío veo? El conectar a ambas puntas de la cadena; los consumidores cada vez quieren más información del productor, y con la tecnología y la conectividad eso va a ser posible de acercar. Aquí hay un tema de innovación que nos va a permitir aunar estas dos puntas, y se va a requerir también un enfoque distinto desde las políticas públicas y desde la academia. Yo soy agrónoma, y no tuve ningún ramo que me hiciera entender el impacto de esta productividad en lo social y en lo ambiental. Hoy eso se está moviendo, las universidades tienen otra conformación de sus currículum, y van en esa línea.
¿La pandemia, el auge del emprendimiento, los nuevos modelos de negocios, han acelerado el camino para hacer esta relación más directa?
Sí, y eso depende menos de lo sectorial y más de otros ministerios. Entender el desarrollo no solamente como económico y agrícola, sino que tiene que tener bienestar social, ambiental y cultural. Con la política de desarrollo rural, son 14 ministerios -de Transporte, Salud, Educación, etc.- que están enfocando sus políticas al desarrollo rural, y eso nos va a permitir acercar estos dos mundos. El mundo rural tiene dos años menos de escolaridad, menor acceso al agua y a la salud, y cuando vas sumando brechas la distancia se hace aún mayor. Haciendo harto hincapié en el tema de la cultura y de la identidad buscamos que los jóvenes vuelvan a estos territorios y traigan la innovación.
Hoy a nivel global se habla del desafío alimentario, de una agricultura resiliente, más productiva, que desarrolle nuevos negocios, y además con una pandemia que puso en crisis las cadenas de abastecimiento. ¿Cuáles son los grandes desafíos en esta materia?
El gran desafío es alimentar saludablemente a la población. Hoy tenemos por un lado 800 millones de personas con hambre, y en el otro lado de la moneda 700 millones de personas obesas. Esa dicotomía de la malnutrición nos impone un desafío de no solo producir, sino alimentar. Vuelvo a la frase: no producimos sino que alimentamos. Por eso es tan importante conectar la cadena. Como tú dices, la pandemia tensionó el abastecimiento completo, y a nosotros como ministerio nos hizo reunirnos con actores con los que nos habíamos reunido antes. Por ejemplo, teníamos el Comité de Abastecimiento Seguro, que todavía sigue funcionando y que reúne a la agricultura familiar, a los gremios, a los transportistas, a los feriantes, a los mercados mayoristas y los supermercados, y de esta forma pudimos ir resolviendo los problemas y a nadie le faltaron los alimentos. Esto implicó un trabajo muy importante de la cadena completa, y ese mismo enfoque es el que debemos seguir teniendo.
“La economía circular es básica para esta cadena (…) los procesos se deben planificar, pensar y gestionar desde la producción hasta el consumo, considerando incluso las pérdidas y los desperdicios. Desde un inicio involucrar a todos los actores en este camino que tiene que ser circular, resiliente y adaptarse a estas nuevas condiciones”
¿El sector agrícola está abierto al cambio?
Los agricultores muchas veces, como están lejos de quienes discuten las políticas, se extreman las posiciones respecto de que no quieren hacer cambios, que es un sector súper tradicional, y la verdad es que uno ve agricultores muy disponibles al cambio, muy abiertos a entrar en una línea de sustentabilidad social, ambiental y económica. Llevamos dos años trabajando en una Estrategia de Sustentabilidad Alimentaria que se va a publicar a fines de agosto, trabajo que reunió a los distintos sectores y actores para hablar de estos temas y ver todas las aristas de lo que implica este desafío de la seguridad alimentaria, que las familias se alimenten de forma saludable y sustentable. Y ese desafío es compartido, a mi no me ha tocado ver -cuando visito las distintas regiones- a agricultores que no estén disponibles para caminar en esa senda.
¿Cómo se inserta en esto la economía circular, qué rol juega en este cambio?
La economía circular es básica para esta cadena. Insisto, nosotros no producimos, alimentamos, y por eso los procesos se deben planificar, pensar y gestionar desde la producción hasta el consumo, considerando incluso las pérdidas y los desperdicios. Desde un inicio involucrar a todos los actores en este camino que tiene que ser circular, resiliente y adaptarse a estas nuevas condiciones. El desafío es muy grande como para no hacerlo: alimentar a una población creciente. La FAO pronostica que va a haber un aumento de un 50% en la demanda de alimentos a 2050, es una cifra muy importante si además estamos hablando del bienestar general. El desafío es ahora, porque las condiciones cambiantes requieren que así lo hagamos. Yo creo que la disposición está, y eso me da esperanzas. Lo que uno ve es un productor cada día más consciente, y con muchas ganas de adaptarse tanto a las nuevas condiciones como al desafío alimentario.
El año pasado se presentó un estudio de ODEPA sobre la economía circular en el sector agroalimentario chileno, que mostró una serie de oportunidades y brechas en esta materia. ¿Qué avances concretos se pueden ver hoy?
Muchas veces, lo que hacen estos estudios es generar vínculos entre las partes de la cadena, por lo que más que generar un proyecto o un programa desde el Ministerio de Agricultura lo que estamos haciendo es promover estas distintas actividades. Esto fue insumo, por ejemplo, para los talleres del Indap donde en cada una de las regiones se dan opciones para ir avanzando en este camino. Tenemos trabajo más concreto en los Acuerdos de Producción Limpia con medidas, con metas, en algunos sectores y vemos como la industria se va entusiasmando en este camino. Pero diría que de las cosas que hemos visto con harto énfasis este año, y también producto de la pandemia, han sido los bancos de alimentos y el trabajo que se ha hecho para evitar el desperdicio de alimentos. Lo vimos en Lo Valledor, en Antofagasta, en Concepción, y lo que estamos haciendo a través de mesas público privadas es justamente vincular en esta materia a universidades que están muy involucradas en esto, a distintas fundaciones, a los supermercados. Más que una acción particular, lo que justamente requiere la economía circular es vincular a todas las partes y hacer que vayan conversando.
“Lo que hacen los agricultures es producir los alimentos de todos, y esa responsabilidad es compartida con la cadena porque muchas veces las decisiones de consumo también influyen en cómo se produce. Vincular a la agricultura con la alimentación va a ser la forma de enfrentar este desafío de adaptarnos al cambio climático”
Uno ve sectores que están bien avanzados en economía circular y sostenibilidad, como el vitivinícola. ¿Cómo transmitir esa experiencia a otros rubros, donde se está avanzando más?
Hay un programa que se llama Chile Origen Consciente que busca tener indicadores de sustentabilidad, y que partió con el Consorcio Lechero y con las carnes blancas, y se está apoyando mucho en lo que ha hecho la industria del vino. Ese es un ejemplo que muestra lo importante que es tener estas experiencias a las que después otros rubros se puedan ir sumando. Nosotros creamos un departamento de sustentabilidad en ODEPA y estamos una mesa de sustentabilidad que es transversal a todos los rubros. Y con la estrategia que vamos a lanzar en un mes más la idea es gestionar acciones concretas por rubro, tomando estos ejemplos que he señalado. Son muchas las experiencias, hay que valorarlas y ampliarlas.
Ahora que hay una hoja de ruta de economía circular para el país, donde Agricultura también tiene algunas metas ¿Cómo van a tomar y trabajar las acciones que allí se proponen?
Nosotros participamos de la construcción de esa hoja de ruta, como ODEPA específicamente, y es desde ahí donde queremos gestionar buena información, buenos indicadores, y también lo que ocurre con los Acuerdos de Producción Limpia: cuando uno acuerda metas, ayuda y acompaña para que sean cumplidas por todos los involucrados, creemos que es la forma. Tenemos también un desafío grande de posicionar a la agricultura, muchas veces se la culpa de tantos problemas ambientales, pero el 60% de la absorción de gases de efecto invernadero la hace el sector forestal, las soluciones basadas en la naturaleza que ayudan a enfrentar el cambio climático están muy relacionadas al uso del suelo, al manejo de las praderas… El tema no es producir o no producir, sino cómo producir, y ahí tenemos mucho que avanzar. Estamos trabajando también con el ministro de Ciencias, porque tenemos una gran oportunidad de vincularnos para que todas las acciones que hagamos en el mediano y largo plazo estén basadas en ciencia.
¿Cómo ve que la agricultura puede surgir como parte de la solución del problema climático, y no del problema?
Justamente porque forma parte de un sistema que requiere hacer un buen uso de los recursos naturales para vivir de forma sustentable. Lo que hacen los agricultures es producir los alimentos de todos, y esa responsabilidad es compartida con la cadena porque muchas veces las decisiones de consumo también influyen en cómo se produce. Vincular a la agricultura con la alimentación va a ser la forma de enfrentar este desafío de adaptarnos al cambio climático, y también en mitigar emisiones, porque son justamente los sistemas naturales los que van a poder regenerar y capturar. Producir de forma sustentable ya no es una opción, es una condición.