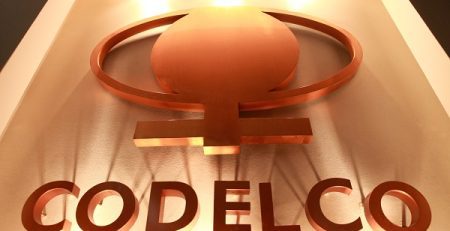Isidro Pereda: “La gran misión como sistema de gestión es hacer que la experiencia del usuario con el reciclaje cambie radicalmente”
Desde febrero, Isidro Pereda lidera el sistema de gestión de residuos de AB Chile, el primero en crearse en el país y además en uno de los sectores más complejos de la Ley REP: envases y embalajes. En esta entrevista entrega los primeros lineamientos respecto de cómo se está trabajando en las cautelas legales para constituir el sistema, cómo están diseñando la recolección -una recolección selectiva con un contenedor para todo el reciclable, con retiro casa a casa y no con puntos limpios-, y cómo esperan resolver la gestión de los distintos tipos de plástico. Además, piden al gobierno que en una primera instancia se permita compensar entre metas: si no se cumple una, que se compense con otras donde está se sobrepasó para evitar aplicación de multas en una etapa -dice- que será de ajuste y aprendizaje.

Periodista

En septiembre pasado, Alimentos y Bebidas de Chile (ABChile), gremio que representa a la principales empresas de consumo, anunció su decisión de adelantarse a los plazos y comenzar a constituir el primer sistema de gestión de residuos en el país en el marco de la Ley REP, aun cuando el decreto que establecerá las metas de recolección y valorización de residuos para envases y embalajes recién se conocerá -en forma de anteproyecto- a fines de mayo.
El trabajo se inició con diez empresas y en el camino se han sumado otras. Actualmente, el sistema de gestión de residuos de envases y embalajes está compuesto por Coca-Cola, CCU, Ecusa, Viña San Pedro Tarapacá, Arcor, Agrosuper, Watt´s, Unilever, Nestlé, Carozzi y Natura, y el pasado 1 de febrero AB Chile contrató a Isidro Pereda, reconocido ejecutivo y consultor en materias de sustentabilidad, como gerente general de su sistema de gestión.
A poco más de dos meses de asumir el cargo, Pereda entrega los primeros lineamientos respecto de la operación de este sistema una vez que entren en vigencia las metas de recolección y valorización de envases y embalajes, a inicios de 2022.
“La fecha suena lejos, pero para todo lo que hay que montar en absoluto es harto, estamos haciendo esto con rapidez porque estamos viendo que los plazos se vienen encima”, dice Isidro Pereda. Para ello, desde marzo está trabajando con un equipo de abogados que está viendo la conformación del gobierno corporativo y toda la tramitación con el Tribunal de Libre Competencia para la conformación del sistema de gestión, una de las primeras materias que se deben despejar y que ha generado inquietudes en todo el sistema REP.
¿Se ha definido ya cuál es la figura bajo la que se va a constituir este sistema de gestión?
Eso es parte de lo que están haciendo los abogados, y antes de mayo debiésemos tener la respuesta de cuál es el ente jurídico adecuado para cumplir con la Ley REP y con lo que dicta el Tribunal de Libre Competencia, de manera que cualquier tipo de información interna esté salvaguardada y que no haya eventuales conflictos que afecten a la libre competencia.
Tampoco se ha definido cómo se van a incorporar nuevos actores o cuáles van a ser las cautelas para la libre competencia, entonces.
Yo te diría que en cinco o seis meses esto va a estar todo definido, estamos recién partiendo con el proyecto por el lado legal. Los decretos de la Ley REP van a partir el 2022, y nosotros nos estamos adelantando al 2019, para que ojalá este año ya tengamos todos ese tema resuelto y empecemos ya a funcionar como un sistema de gestión.
Entendiendo que es una definición en desarrollo, ¿cuáles son las cautelas que se están pensando principalmente en el manejo de la información estratégica dentro del sistema?
Una de las grandes cosas de que esto esté en AB Chile es que está cautelando desde el día uno todo el tema de la libre competencia, hasta cuando esto ya esté formado completamente. Evidentemente, cuando esto ocurra vamos a tener estatutos, sistemas, cortafuegos, probablemente un gobierno corporativo que sea externo a los mismos socios, y todo eso va a estar muy resguardado. Hay mucho que aprender también de los sistemas de gestión de afuera, donde esto está ultra resguardado.
“Lo que menos queremos es que esto se tiña por temas de colusión, de concentración o que haya problemas con las licitaciones. Queremos que la gente vea que acá hay un sector de la sociedad, de los productores, que se está haciendo cargo de sus residuos. Por lo tanto, queremos que esté bien resguardado”
Y aún así han presentado problemas en esta materia…
Por supuesto, y por eso tenemos que sacar todas las enseñanzas para que eso no pase acá. Hay dos cosas que tenemos que cautelar mucho: que esto es una política pública tremendamente buena, y es una política pública en donde van a operar privados que tiene en el centro el concepto del que contamina paga. Lo que menos queremos es que esto se tiña por temas de colusión, de concentración o que haya problemas con las licitaciones. Queremos que la gente vea que acá hay un sector de la sociedad, de los productores, que se está haciendo cargo de sus residuos. Por lo tanto, queremos que esté bien resguardado porque en el sistema de gestión hay muchos datos. En los países los sistemas de gestión son pocos y con muchas empresas, en Bélgica son 3 mil empresas, en España 12 mil.
Con esa diversidad de actores, ¿es mejor un solo sistema de gestión colectivo, varios, sistemas de gestión individuales? ¿El sistema de gestión de AB debiera ser el único sistema de gestión de envases y embalajes?
No podemos controlar que existan o no más sistemas de gestión, evidentemente eso es parte de la libre competencia. Pero nosotros queremos ser el primer sistema de gestión, con los actores más relevantes, y queremos decir también que somos los más costo eficientes, los que resguardamos de mejor manera la integridad de los datos, de manera que más empresas se vayan acercando con nosotros.
¿La Ley REP es más eficiente con uno o con varios sistemas de gestión?
Cuando es como en Chile, sin reparto de utilidades, en general hay uno. En España, si bien hay dos porque son materiales distintos -vidrios, y envases y embalajes- finalmente es como si existiera uno. Distinto es en Alemania, donde sí existe ánimo de lucro y coexisten varios. Acá básicamente es un reparto de gastos. Los españoles, por ejemplo, para gestionar 1,4 millones de toneladas de residuos tienen un presupuesto de US$600 millones al año. De eso, un 95% son costos operativos, un 5% son gastos de personal, seminarios y otras cosas. Esto se financia en un 10% con la venta de los valorizables y un 90% con los aportes de los privados. La ecuación es totalmente negativa, y por lo tanto el sistema de gestión es un sistema de reparto de gastos.
¿Acá las cifras debieran ser similares?
Acá debiera ser similar, sobre todo porque no tenemos valorización interna y por lo tanto, al valorizar afuera, accedes a menor precio porque tienes que hacerte cargo del costo logístico de llevarlo.
Recolección selectiva casa a casa
¿Cuál es el diseño de aquí al año 2022, en que debieran entrar en vigencia las metas?
Este año va a ser de tramitación jurídica, de manera de llegar a final de año constituidos. En paralelo tengo una agenda con distintos stakeholders del sistema: academia, consumidores, y los gestores recolectores y valorizadores. Ahí es donde tenemos que empezar a dar las señales al mercado para que la cadena de reciclaje se empiece a formar. Hoy esta cadena es bastante débil en torno a los residuos domiciliarios, y básicamente por eso nace la Ley REP. En los residuos no domiciliarios o industriales ya hay un mercado que opera, pero para residuos domiciliarios no existe nada y por lo tanto tenemos que empezar a crear este ecosistema.
Hoy las cifras de recolección son muy bajas. Según el estudio más reciente, de Asipla, solo el 8% del plástico se recicla en Chile, y de eso apenas el 17% son residuos domiciliarios. Es un déficit enorme como punto de partida.
Eso efectivamente te dice en lo que estamos, hoy en el sector industrial existe una preocupación de que ojalá todos los residuos generados tengan un destino sustentable y no se boten, incluso por costo también. Si tienes la posibilidad de vender un residuo es mucho mejor. Pero como en el tema domiciliario son puros costos, alguien tiene que asumir esos costos, y ahí es donde nace la Ley REP para hacerse cargo a partir de la responsabilidad extendida del productor.
“Cuando tu le dices que vas a pasar a buscar un contenedor donde ponga todo lo reciclable, y yo después me encargo la clasificación, estás haciendo que la experiencia de usuario sea mucho mejor. Estás facilitando un montón que cualquier persona se meta al mundo del reciclaje de manera fácil”
En lo logístico, para mejorar esas cifras, ¿cómo está pensando el sistema de gestión AB la recolección domiciliaria?
Dentro de la recolección de los residuos domiciliarios, yo te diría que hay tres eslabones. Uno es la recolección, otro es la clasificación -que no aparece mucho- y otro es la valorización. Estos tres procesos son los que nosotros tenemos que crear para que este ecosistema funcione. Y en lo primero estamos hablando de recolección selectiva, de recoger los residuos en zonas densas casa a casa, porque es la forma más fácil de invitar al ciudadano a que te entregue los residuos para ser reciclados.
¿Esa va a ser la fórmula, no con apoyo de puntos limpios?
No, en todos los países donde tienes altas tasas de reciclaje como Bélgica, Alemania, Francia, funcionan con recolección selectiva, porque tu acercas al ciudadano la forma de poder reciclar. Además, estás resolviendo varias cosas. Primero, el chileno te dice no tengo dónde reciclar, no se qué reciclar, no se cómo, por lo tanto cuando tu le dices que vas a pasar a buscar un contenedor donde el ponga todo lo reciclable, y yo después me encargo la clasificación, estás haciendo que la experiencia de usuario sea mucho mejor. Estás facilitando un montón que cualquier persona se meta al mundo del reciclaje de manera fácil. Y en esto el ecoetiquetado es fundamental. Un ecoetiquetado fácil te va a decir si un producto es reciclable o no, si lo tienes que colocar o no ese contenedor. Lo que pase aguas abajo es problema de nosotros, y ahí es donde aparecen los gestores y los clasificadores.
¿Cómo se está pensando esta recolección domiciliaria?
El diseño es bastante a la europea, tienes un día en que pasa el camión recolector de residuos reciclables, toda la gente sabe y por tanto deja afuera el contenedor. A la vez, eso hace que la cantidad de camiones recolectores de basura disminuya. Lo ideal sería que en el futuro estos camiones recolectores sean con electromovilidad, yo aquí puedo forzar a los gestores a hacer esto más sustentable. No sacamos nada con estar generando CO2 mientras estamos reciclando, y yo creo que eso se puede hacer en el futuro.
¿Quiénes harán esta recolección, cuál es el rol de los recolectores de base y los municipios?
Nosotros queremos que en la recolección siempre haya un espacio para el recolector de base. Nuestro sistema tiene tres “eses” y una “i”: simple, sostenible económicamente y sustentable, pero también inclusivo. Si hay alguien que empezó con el reciclaje en Chile fueron ellos. Van a tener una parte de la recolección en cada una de las geografías que tengamos. La otra parte la puedes hacer de tres formas: hacer un contrato con un gestor y no pasar por el municipio sino que este te preste la ayuda en educación ambiental; hacerlo con los gestores que ya trabajan con el municipio o bien licitando juntos la gestión; o que los municipios actúen como otro gestor más.
¿Están trabajando con los municipios para ver cómo podría operar este sistema?
Este año queremos hacer uno o varios pilotos de cómo funcionaría la Ley REP. Si queremos de verdad adelantarnos, necesitamos hacerlo físicamente también, haciendo cosas. Creemos que en Chile podemos buscar algunas municipalidades en las cuales podamos hacer este tipo de recolección y ver cómo están los gestores para hacerse cargo de esto -y ahí abrirnos a la mayor cantidad de gestores posibles-, ver cómo lo vamos a clasificar con la capacidad que tenemos, valorizarlo, ver cuánto descarte va a haber, cuál va a ser el rol del sistema de gestión con el municipio, ver cómo educamos a la gente. Tenemos tiempo para hacer esos pilotos, y queremos empezar este año.
¿A qué escala lo están pensando?
Estamos viendo la posibilidad de trabajar con Amusa, de trabajar también con otras comunas. Estamos en las conversaciones necesarias. Ojalá que sea un piloto de cientos o miles de viviendas, no podemos hacerlo de 50 viviendas. Queremos hacerlo a gran escala, y para ello estamos levantando dinero de los socios porque queremos ver cómo funciona esto en el día a día. Si esperamos una “x” cantidad de residuos, y nos encontramos con que eso es el 5% de lo que estamos efectivamente recibiendo, hay algo que tenemos que hacer distinto y tenemos que pensarlo desde ya.
“Necesitamos diversas plantas de clasificación en todo el país porque van a funcionar como nodos, donde la recolección llega a esta planta, se clasifica, se enfarda y luego se traslada a la zona central donde están los principales valorizadores. Por lo tanto, tienen que empezar a aparecer en todas partes”
Separación y valorización, al debe
La recolección selectiva que están planteando requiere de una logística posterior importante, ¿cuál es el escenario en Chile en esta materia?
Ahí viene la parte que no está puesta en Chile, que es como la gran caja negra y la gran señal que el sistema de gestión tiene que dar acá. En todos los países donde está a Ley REP, incluso en Argentina, donde este tema no es relevante, hay 300 plantas de clasificación, y en Chile hay una. Nosotros necesitamos diversas plantas de clasificación en todo el país porque van a funcionar como nodos, donde la recolección llega a esta planta, se clasifica, se enfarda y luego se traslada a la zona central donde están los principales valorizadores. Por lo tanto, estas plantas de clasificación tienen que empezar a aparecer en todas partes. A mi me tocó estudiar esto hace 10 años y son plantas que no requieren una tecnología muy avanzada, son plantas relativamente sencillas y de bajo costo que tienen mucha cantidad de personas, y existen plantas mucho más tecnologizadas que operan a través de robots e inteligencia artificial donde hay muy pocas personas. Como sistema de gestión tenemos que decir qué necesitamos, y a través de licitaciones vamos a ver la posibilidad de que más actores se metan a este rubro.
¿Existe una estimación de cuántas plantas de clasificación se necesitarían?
Dentro de nuestro plan de gestión vamos a ver cuánto vamos a recolectar en cada geografía, y a partir de eso nacen las necesidades de infraestructura. Por ejemplo, en un lugar necesito 20 camiones recolectores y para eso necesito una planta de determinadas características, la licito por un tiempo determinado de tal manera que se pague la planta al inversor, y después licito la tercera parte que es la del valorizador, que es la venta del residuo.
En materia de valorización, la infraestructura también es escasa pensando en los volúmenes que podría generar una Ley REP en régimen. ¿Cuál es el diagnóstico en este ámbito?
Yo diría que la radiografía de valorización en Chile es súper sencilla: dónde hay capacidad disponible, pero capacidad disponible también con venta. Cuando tienes una máquina disponible y la tienes operando con un turno, tienes dos turnos más disponibles para recibir más material. Pero si yo no puedo vender el producto de los otros dos turnos, esa capacidad no existe. Las vidrieras si tienen esa capacidad, hoy con el volumen de venta que tienen pueden poner más material reciclado en vez de ocupar material virgen, entonces ahí hay una capacidad que cuando entremos a recolectar, de inmediato se va a utilizar. Hay capacidad instalada, para el vidrio estamos bastante bien.
Analicemos los otros materiales, ¿qué pasa con el cartón?
Aquí ha pasado algo bien interesante en el último tiempo. Hace unos cinco años atrás se llegaban a importar 100 mil toneladas de cartón recuperado de otros lados para procesarlo y ocuparlo en las distintas papeleras que hay en Chile. Si eso lo pones en contenedores, equivale a una fila de Santiago a Chillán de residuos importados. Hasta fines del año pasado se fueron incrementando las tasas de recolección hasta llegar al punto en que en 2018 se llegó a exportar cartón por primera vez en el país, y prácticamente no se importó nada.
Eso también significa que la capacidad de valorización en Chile está copada
Si, por lo tanto para cualquier cartón adicional tienes que esperar a que las papeleras aumenten sus capacidades, o mandarlo para afuera. Ahora, la gracia del cartón es que es un producto commodity que lo reciben en todas partes, tiene un mercado que funciona muy bien, está todo súper tecnificado y lo puedes sacar. Con el cartón yo creo que va a pasar lo siguiente: para que exista más valorización se tienen que vender más cajas de cartón en Chile. Eso va a hacer que las papeleras aumenten su capacidad, y empujen la capacidad de valorización de lo recolectado en el país. Mientras eso no pase, la verdad es que vamos a seguir en las mismas tasas de valorización. Esto también es relevante, porque cuando hablas de reciclaje tienes que darte cuenta que si no lo vendes no vas a poder reciclarlo. Pero esta parte está bien, porque la tasa de crecimiento del rubro de packaging de cartón es importante y siempre está por sobre el crecimiento del PIB, y por otro lado se puede exportar.
“Por el lado del polipropileno y el polietileno tenemos que buscar más fórmulas para que esos materiales sean parte de los envases. Es decir, que estos tengan un porcentaje de material reciclado hace que esta industria levante de inmediato y empiece a aumentar sus ventas”
¿Y qué pasa con las latas de aluminio y el tetrapack?
Las latas de aluminio se exportan hoy casi en su totalidad a Brasil, por lo tanto tenemos un producto que lo estamos exportando. En Chile, cuando tienes una recolección de muy poco tamaño no sirve poner una capacidad de valorización. Una de las cosas que va a hacer la Ley REP es que como va a haber un mayor volumen se van a dar estas oportunidades, esa es la idea. El tetrapack también se valoriza dentro de las papeleras, pero con poca cantidad recolectada para las papeleras es una complicación colocarlo. Creo que en una primera instancia vamos a tener que exportar tetrapack hasta que encontremos a alguien que lo valorice en Chile. Hoy existe una valorización bastante menor, de alrededor de 20 toneladas por mes y necesitamos mucho más.
La discusión por el plástico
¿Qué pasa con el plástico?
El gran tema del plástico es que tienes un montón de tipos de materiales, pero en todas las partes del mundo básicamente son tres los plásticos que se reciclan: el PET, el polipropileno y el polietileno. Esto hace decirles a los fabricantes que hagamos un ecodiseño en que nos vayamos a esos materiales, de manera de poder hacer que todo sea reciclable. Aquí se empieza a conectar entonces con el ecodiseño, cómo cambiar la materialidad de manera que al menos como material sea reciclable.
¿Cómo está el mercado de reciclaje de estos materiales?
En el PET existe una tremenda oportunidad, porque estamos importando como 8 mil toneladas y ahora con la Ley REP podemos cubrir eso, y por otro lado nace la necesidad de que los mismos valorizadores de PET vayan creciendo. Ese es un mercado que va a crecer, es un mercado que tiene valor y donde el producto que se vende es también parte de un packaging y se inserta en la economía circular. Por el lado del polipropileno y el polietileno tenemos que buscar más fórmulas para que esos materiales sean parte de los envases. Es decir, que estos tengan un porcentaje de material reciclado hace que esta industria levante de inmediato y empiece a aumentar sus ventas. La Unión Europea está impulsando eso, está diciendo si queremos que la economía circular funcione, no nos dediquemos a recolectar, clasificar y pelletizar, hay que ocuparlo. En vez de seguir sacando material de un hidrocarburo, ocupemos esto.
La gran discusión en esta materia es si tratar el plástico como un solo material o dividirlo por categorías ¿Cómo se ha tratado esto dentro del Comité Operativo Ampliado (COA) con el Ministerio del Medio Ambiente para envases y embalajes?
El primer consenso que hubo en el COA fue respecto de cuáles son los envases y embalajes que vamos a tomar, si solo lo domiciliarios o todos. Y se definió que fuera todo, incluido la industria. Lo segundo fue definir las materialidades, definir cinco materialidades para lo domiciliario y tres para lo domiciliario, y que el plástico va a ser solamente un material y no diferenciado por tipo de plástico.
¿Eso ya es un acuerdo? Porque hay distintas posturas al respecto
Eso lo discutimos en el primer COA y salió como acuerdo dentro de sus integrantes. La mayoría de los participantes del COA estuvieron de acuerdo en no separarlos, y tiene mucho sentido respecto de lo que pasa en otros países, donde al principio se dio una meta incluso global y a partir de eso empezaron a desagregar luego por distintos materiales. Claro, uno puede llegar a la quinta derivada de inmediato, pero primero hay que empezar a sumar antes de derivar.
“Es irrelevante que la meta sea separada por plástico, porque si la intención es ir a aquellos polímeros que sean reciclables, nosotros estamos en ese sentido. Estamos persiguiendo el mismo fin. Pero lo que no encontramos que sea necesario es que esto sea separado a través de las metas, sino que va a ser parte de la tarificación interna del sistema de gestión”
Eso es precisamente parte de la discusión: para qué vamos a pasar por todo el proceso previo si en otros países ya se está haciendo por separado y parece más lógico partir desde ahí
Por un tema de educación ambiental. Cuando alguien está empezando a leer no puedes pasarle de inmediato un libro de filosofía. Hay que hacerlo de a poco, hay que acostumbrar a la gente y también al ecosistema respecto de qué se trata esto. Por ejemplo, hace poco se separó también lo ferroso del aluminio, y uno podría decir por qué no separar de inmediato eso. Bueno, porque tenemos que hacer ese tránsito también. No es algo en lo que nos declaremos en contra per se, creemos que esto tiene que ser gradual, tiene que ser paulatino, porque la gente no está acostumbrada a reciclar.
La regulación por tipo de plástico vendrá determinada por el sistema de gestión entonces…
Exactamente, en la mesa hay consenso en que el plástico sea un solo material, pero no porque el decreto no tenga una meta separada por tipo de plástico el sistema de gestión no va a registrar cada uno de ellos por separado. Efectivamente, cada plástico va a tener una ecotasa distinta, entonces la discusión es irrelevante respecto de si está separado o no, porque al poner una ecotasa mucho mayor a un plástico por sobre otro estás dando de inmediato el incentivo para que la industria se de cuenta de que finalmente un empaque le está costando mucho más caro de gestionar.
El concepto de ecomodulación, esa es la base
Si, al estar considerado dentro del sistema de gestión, es irrelevante que la meta sea separada por plástico, porque si la intención es ir a aquellos polímeros que sean reciclables, y ojalá que los que no lo sean no estén dentro de la economía, nosotros estamos en ese sentido. Estamos persiguiendo el mismo fin. Pero lo que no encontramos que sea necesario es que esto sea separado a través de las metas, sino que va a ser parte de la tarificación interna del sistema de gestión.
Más aún en un escenario en que se va a recolectar todo junto
Exacto, tiene que ver con cómo vas a crear este ecosistema, y finalmente aunque recolectes todos los plásticos juntos no los puedes vender todos juntos, porque nadie lo compra. Y por otro lado, la fórmula de decir a la autoridad cuánto plástico estamos recolectando va a ser separado por polímero, porque internamente nos conviene que sea de esa forma. Las empresas que van a integrar el SIG van a tener distintos polímeros, no es lo mismo una botella de champú que una botella de bebida.
Hay ahí un rol de las empresas en mejorar el diseño de empaques, de envases, la logística, porque también les saldrá más cara la gestión de residuos mientras mayor sea el número de lo que ponen en el mercado.
Acá está la máxima del sistema de gestión, el mejor residuo es el que no se genera y el peor es el que no se valoriza. Si no quieres generar un residuo le puedes bajar el gramaje a tu envase o hacer que sea retornable, y por lo tanto consideras el ecodiseño o cambias tu modelo de negocios. Y si quieres que tu envase sea reciclable, hazte cargo de la materialidad. Por lo tanto, aquellos materiales donde hoy no vemos posibilidad de valorización en Chile o el extranjero, hay que cambiarlos. Hay un porcentaje de plástico que va a tener que cambiar su materialidad.
¿Y eso se está haciendo ya en las empresas?
Si, al menos todas las empresas que están acá están bajando gramaje, cambiando materialidades o haciendo temas de retornabilidad importantes. Todas están haciendo algo al respecto.
¿Y cuánto ayudaría la propuesta que se está discutiendo en el COA de poner incentivos en el decreto para el ecodiseño o la retornabilidad de los envases?
Yo diría que los incentivos no están todavía muy claros ni concretos, más allá de la ecotasa por materialidad en el sistema de gestión. Entonces, si quieres pagar menos tienes que usar retornables, bajar gramajes o ecodiseñar para que el producto sea totalmente reciclable. Incluso puedes cambiarte entre los plásticos; o de cartón, porque no todos los cartones son reciclables. Todo ese tipo de cosas será parte de la conversación que vamos a tener dentro del sistema de gestión, donde se pueden articular estas cosas de mucho mejor manera.
“La primera parte esto va a ser de aprendizaje. Yo puedo estar claro en qué camiones utilizar, qué plantas utilizar, pero no se cómo va a reaccionar la gente. Esa es la gran incógnita, y necesitamos de parte de la autoridad que en una primera etapa compensemos, y de ahí para adelante que opere en régimen”
Cumplimiento conjunto o compensación entre metas
¿Cuáles son hoy los temas pendientes en el trabajo del COA?
Bueno, el gran tema son las metas, qué tan profundas van a ser y cuál va a ser su gradualidad, pero ese es un tema que no se ha discutido en el COA. Se ha expresado desde el ministerio qué se ha pensado tomar como señales: la capacidad instalada, la geografía, pero ese es el gran punto que estamos esperando para ver cómo eso se contrapone con la realidad que tenemos en Chile, y cuál va a ser nuestro plan al momento de abordarlo. En general, en las cosas que hemos tenido desacuerdo hemos tenido la oportunidad de expresarlo en el COA, o bien en las más de 50 reuniones temáticas entre el ministerio y actores puntuales.
Un tema pendiente es cómo se va a desplegar la Ley REP de envases y embalajes en el territorio ¿Cuál es la visión del sistema de gestión AB?
Una de las primeras cosas que se dijo en el COA es que iba a tener solo metas nacionales, pero esto se ha venido discutiendo respecto de cómo vamos a avanzar en geografías distintas a la de Santiago. La forma más costo eficiente de hacer esto es partir por los volúmenes más grandes, y después ir haciéndote cargo de los volúmenes más pequeños, y evidentemente para eso primero hay que encargarse de la Región Metropolitana, Biobío, Valparaíso y Antofagasta. Pero efectivamente, como sistema de gestión tenemos que hacernos cargo de las otras zonas, con una gradualidad.
En el caso de los neumáticos se establecieron metas regionales dos años después de que se inicie la REP. ¿Una figura cómo esa?
Si, al principio hay que sentar las bases en las partes más densas porque ahí está el 80/20. El 50% está en la Región Metropolitana, por lo tanto si queremos impactar respecto al número final que estamos buscando, tenemos que hacernos cargo de eso. Pero también tenemos que dar las señales correspondientes de que la Ley REP viene también a las regiones y que nos vamos a hacer cargo de las distintas latitudes, pero de manera progresiva. Lo que no tenemos que hacer -y que también se discutió en el COA- es poner puntos limpios en todo Chile y esperar que el sistema los gestione. Si uno ve lo que ha pasado en Providencia, que es una comuna que está a 30 minutos de cualquier camión, los puntos limpios están totalmente colapsados. No hay forma de darle una frecuencia, porque uno no sabe cuándo la gente va a ir a dejar, y por lo tanto a la vista de las personas está todo este material como un basurero y coarta las ganas de seguir reciclando. Entonces algo que parece como una muy buena idea termina siendo -de cara al mismo sistema, y de la gente- una no tan buena idea. Estamos buscando ahí una alternativa de abarcar la territorialidad pero no desde decir vamos a poner 700 puntos limpios y usted manéjelo, creemos que no es la forma porque no presenta las costo eficiencias que nosotros estamos buscando.
¿Cómo esperan que se regule el cumplimiento de las metas globales?
Nosotros hemos planteado el tema de qué pasa si de la primera meta que exista, que puede ser al año uno, al año tres o al año cinco, depende de la arquitectura que quiera proponer el gobierno, aunque en general son al quinto año del comienzo, no se cumple alguna de ellas. En la primera meta, que en rigor van a ser cinco metas distintas para los primeros materiales, queremos ver la posibilidad de que en la primera etapa podamos compensar. Es decir, si me paso en la meta en uno de los materiales, que se permita compensar en otro material donde no se alcance la meta de manera de no caer en una multa por incumplimiento.
¿Cuál es el fundamento para ello?
Sobre todo en la primera parte esto va a ser de aprendizaje, porque necesitamos ver cómo funciona. Yo puedo estar claro en qué camiones utilizar, qué plantas utilizar, pero no se cómo va a reaccionar la gente. Esa es la gran incógnita, y necesitamos de parte de la autoridad que nos ayude en esto y que en una primera etapa compensemos, y de ahí para adelante que opere en régimen. Por eso para la primera etapa proponemos esto, que le llamamos cumplimiento conjunto o compensación entre metas. Que no es lo mismo que una meta conjunta, son varias metas que puedes compensar en la medida que no se cumpla alguna.
¿Cuál es el rol del sistema de gestión -no para que el sistema funcione, porque eso es una obligación legal- en que esto sea algo estructural, un cambio real?
Como te decía, si yo hago que esto sea simple, se van a subir todos. Si lo hago complejo eso no va a ocurrir. La gran misión que tenemos como sistema de gestión es hacer que la experiencia del usuario con el reciclaje cambie radicalmente. Si logramos eso, todos se van a subir a esto, los que tienen más sensibilidad con la sustentabilidad y los que no; aquellos que tienen tiempo y los que no lo tienen porque llegan tarde a su casa; aquellos que tienen plata y los que no tienen; y aquellos que tienen voluntad o no. Si no hago una arquitectura que sea lo más fácil posible no vamos a lograr lo que queremos como sociedad. Queremos saltar a la parte de arriba de la OCDE en gestión de residuos, porque hoy estamos al final.