Juan Carlos Castilla y el cambio climático: “Tenemos que involucrar a la sociedad en entender el problema, cuál es el desafío”
Para el biológo marino y Premio Nacional de Ciencias Aplicadas 2010, la COP25 en Chile abre una tremenda oportunidad para que Chile tome un liderazgo en acción climática con acciones y compromisos concretos, pero también para que impulse un compromiso de carbono neutralidad a nivel Latinoamericano. Hoy las soluciones para enfrentar este problema, dice, pasan de soluciones de “arriba hacia abajo” a través de políticas públicas, pero también se requiere un cambio de abajo hacia arriba: un cambio de conducta de los propios ciudadanos que considere su propia huella de carbono. “Yo quiero que la gente entienda cómo ellos pueden colaborar no solo en mejorar la situación, sino en exigirle a los gobernantes que lo hagan”, afirma.

Periodista

Para Juan Carlos Castilla, el cambio climático “es un desafío de sobrevivencia de la humanidad”, y por ello apela a dos actores claves para intentar buscar una solución al problema: el gobierno y los individuos. No es fácil, dice, porque hoy es un problema de ética, de comportamiento, que implica un gran cambio en nuestros hábitos de consumo para lograr alcanzar la meta de evitar que la temperatura promedio de la Tierra siga aumentando.
Premio Nacional de Ciencias Aplicadas en 2010, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos desde 2003 y profesor titular del Centro de Cambio Global UC, el biólogo marino Juan Carlos Castilla (1940) habla con el conocimiento de trabajar en este tema desde hace años. Como investigador ha trabajado en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y en la Tercera Comunicación de Cambio Climático de Chile a la ONU, así como en otros estudios a nivel nacional y regional principalmente en materias de vulnerabilidades y adaptación, pero es además un promotor del cambio constante, desde la academia pero también dando charlas en colegios para impulsar a la comunidad escolar a modificar sus conductas.
Hoy afirma con convicción que la realización de la COP25 será una tremenda oportunidad para el país, donde el principal desafío -dice- será encabezar un liderazgo en las acción climática que vaya más allá de las fronteras y que logre sumar a toda Latinoamérica en compromisos de carbono neutralidad. También, agrega, “es un gran desafío país arrastrar a las industrias a esto. “Es un oportunidad única para el país de liderar, y lo vamos a hacer así”, afirma.
En esta entrevista con País Circular conversa sobre sus preocupaciones en esta materia, los desafíos del país, del gobierno y de los ciudadanos, tras participar en la edición del libro “Cambio Climático en Chile: Ciencia, Mitigación y Adaptación”, que se presenta hoy en la Casa Central de la Universidad Católica, en el marco del décimo aniversario del Centro de Cambio Global UC.
“El libro tiene su origen primero en una necesidad que había en el país de recopilar esta información. Primero en tres o cuatro capítulos mostrando la ciencia básica que hay detrás de esto, y luego una serie de más de diez capítulos con bajadas específicas a problemas climáticos en Chile. Tratamos de transformarlo en un lenguaje lo más simple posible para que también fuera de acceso al público general informado”, afirma.
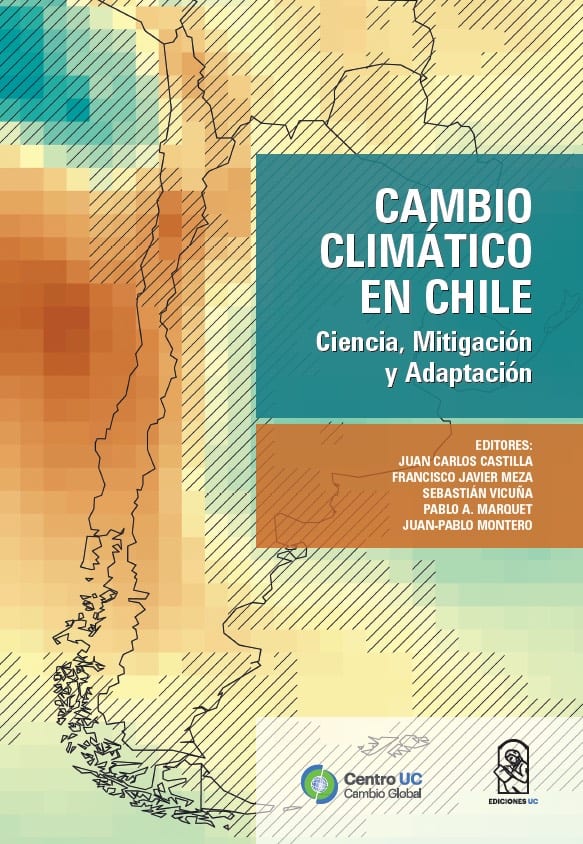
Una de las cosas que marcan el libro es el rol de la ciencia en el combate al cambio climático ¿Qué rol tiene hoy en esta discusión?
Sí, lo que pasa es que, como decimos los científicos que trabajamos en esto, el problema del cambio climático es complejo, y cuando uno dice complejo la gente entiende difícil. Y no es difícil, es complicado, pero cuando uno dice difícil es que no hay necesariamente causa-efecto, sino que son una serie de variables que interactúan con retroalimentaciones positivas y negativas, y eso hay que traspasarlo de alguna manera. Un ejemplo súper fácil de entender es que si producto del cambio climático el sistema terrestre se está calentando, uno dice cambio climático igual calentamiento, ahí hay una causa-efecto. El calentamiento es debido al cambio climático. Ok. Pero el calentamiento a su vez hace que se evapore más agua, y el vapor de agua es un gas de efecto invernadero, entonces ahí hay retroalimentaciones en este caso positivas, cuanto más calentamiento más sube la temperatura, pero también aumenta el vapor de agua que se va a la atmósfera y actúa como gas invernadero. Este gas invernadero no dura mucho, se acumula en las nubes y llueve, no es como el CO2 que la molécula está ahí en promedio cien años, entonces hay problemas de retroalimentación, entonces de repente no es muy fácil decir cuál es la causa y cuál es el efecto. Hay que entender que son problemas complejos, que no son problemas lineales donde a una causa hay un efecto. Aumento la causa y aumento el efecto, sino que son complejos, y eso hay que transmitírselo a la población de alguna manera porque se transforma en frustrante, en el sentido que nuca me pueden decir si esto se debe a tal o cual cosa. Creo que no hemos tenido -ni mundialmente ni menos en Chile- algo que yo llamo la pre-alfabetización del cambio climático.
¿A qué se refiere con eso?
En la pre-alfabetización hay por lo menos 15 conceptos que si uno no los entiende, no puede entender el problema. Por ejemplo, el más elemental de todo es la diferencia entre clima y tiempo atmosférico. El clima es una tendencia de largo plazo, por lo menos 30 años. Para ver si hay una modificación climática yo necesito tener una base de datos de unos 30 años, mientas que el tiempo atmosférico es lo que yo puedo predecir para tres o seis días. Entonces, cuando la gente dice está lloviendo mucho y esto es efecto del cambio climático… No sé, porque me está hablando de tiempo atmosférico, para saber si es así yo necesito una base de datos. Esa cuestión es súper elemental. Los gases de invernadero también. Han estado siempre presentes con el ser humano, no son demoniacos. Si lo demoniaco es el incremento que han tenido en los últimos 200 años. En los 600 mil años precedentes nunca sobrepasaron las 300 partículas por millón, y desde la revolución industrial hasta ahora estamos en 414 ppm, entonces, cuando uno ve el gráfico es espectacular, ese incremento no ocurrió nunca a esa tasa. Entonces, yo creo que no hemos pre-alfabetizado en el tema del cambio climático, ni en Chile ni en el mundo.
“El país tiene muy buena ciencia y comprensión de lo que está pasando con el cambio climático, mucho mejor que otros países de Latinoamérica, y puede liderar. Creo que uno de los grandes objetivos de esta COP es que el país lidere de verdad, y la carbono neutralidad ya es un signo de liderazgo”
¿Y eso es solo a nivel de la población en general, o en todos los ámbitos?
Yo creo que es en general, y no es una ciencia profundísima, pero si uno no maneja 15 o 20 conceptos es complicado hablar. Yo le llamo “los palotes del cambio climático”, porque yo aprendí a leer con el silabario y antes de escribir letras tenía que hacer muchos círculos y trazos, o palotes. Una vez que manejaba el círculo y los palotes, pude armar letras sin problemas. Entonces, creo que no hemos hecho los palotes del cambio climático: que es clima, qué es tiempo atmosférico, qué son los gases de efecto invernadero, por qué las moléculas interfieren… no hemos hecho ese trabajo, y creo que los comunicadores y los científicos tenemos una deuda grave con la sociedad.
¿Eso es lo que buscan también con el libro que publica el Centro de Cambio Global?
Sí, yo creo que los tres primeros capítulos del libro enfocan ese problema, ahí tratamos de poner la base del problema, sin muchas complicaciones. Es esencial. Ya los otros capítulos, una vez que entendimos cómo funciona esto, están enfocados en los distintos sectores de la economía del país.
Mitigación: “Chile está liderando, pero podría liderar más”
Hoy se ven avances en materia de mitigación, principalmente en sectores como el energético, pero hay otros donde aún falta por avanzar, como en transporte. ¿Cuál es su evaluación en este tema?
Yo el tema de transporte lo veo con tremenda esperanza, porque Chile, junto a Colombia y México, están liderando en Latinoamérica con la transformación de su flota en los próximos 10 a 15 años. No estamos avanzando en la velocidad, pero hay muy pocos países en Latinoamérica que tienen flota eléctrica, entonces ese es un gran ejemplo, muy importante. La electromovilidad en materia de buses en Chile está empezando a permear, y ahí veo harto liderazgo. Y efectivamente, Chile está liderando por lejos en Latinoamérica con la transformación a las energías limpias. Eso es súper destacable, y viene de arriba hacia abajo, a través de políticas. Uno cuando tiene la posibilidad de enganchar por estos tipos de tecnologías tiene que optar por la generación limpia. Ha habido en Chile políticas de instalación de paneles solares pero ha sido muy tibio, el 90% de las casas de Coquimbo al norte deberían tener todas paneles solares, pero con los incentivos necesarios.
¿Dónde es más complejo de avanzar en esta materia?
El país tiene una política de mitigación, se ha comprometido con la COP a buscar la reducción de emisiones, tiene una posición y ahora con la política del gobierno de llegar a la carbono neutralidad en 2050 -todos quisiéramos que fuera en 2030 o 2040-, tenemos que empujar para allá. Es uno de los países en Latinoamérica que está liderando, no hay países que estén liderando en este término, salvo algunas iniciativas en Colombia y Costa Rica. En el mundo debe haber unos 20 países comprometidos con la carbono neutralidad, de distintas formas. Entonces, esta política que se quiere desarrollar el Presidente aprovechando esta COP va a significar que el país va a tener que mitigar más, y ahí está la gran discusión de cómo aumentar la forestación, si son plantaciones productivas o de bosque nativo, por ejemplo. Hay que aumentar las plantaciones, pero también el bosque nativo. Hoy no hay una alternativa distinta a al fotosíntesis para la captura, a lo mejor en 10 o 20 años la tecnología podrá venir en ayuda nuestra y desarrollar grandes acumuladores de CO2, pero eso todavía no ocurre.
¿Puede ayudar la economía en este proceso, los mecanismos de mercado?
Si, son mecanismos de mitigación, pero ahí de repente nos quedamos atrás. Hay un impuesto verde de $5 dólares por tonelada de CO2, a mí me hubiese gustado que en la discusión tributaria esto hubiera aumentado al doble, al triple. Ahí empieza la discusión de cómo afecta esto a la economía. Chile está liderando en esto, pero podría liderar más. El país tiene muy buena ciencia y comprensión de lo que está pasando con el cambio climático, mucho mejor que otros países de Latinoamérica, y puede liderar. Creo que uno de los grandes objetivos de esta COP es que el país lidere de verdad, y la carbono neutralidad ya es un signo de liderazgo.
Algo que se plantea reiteradamente en el libro es la necesidad de contar con buena información, hay algunas áreas que tienen buena información, pero otras que no. ¿Es suficiente la información que existe para tomar buenas decisiones?
Hay muy buena información sobre captura respecto al sector forestal, y hay varias empresas que han auto decidido mirar cuales son sus emisiones y sus capturas. Hay buena información científica para la agricultura y la ganadería, en energía, agua, electromovilidad. Siempre vamos a necesitar saber más, pero la información que hay es suficientemente buena como para tomar decisiones de políticas públicas, el problema es que no ha sido difundida, no ha sido bajada a la sociedad.
“Una de las cosas buenas que creo que están ocurriendo ahora a raíz de la COP25 es que se ha desarrollado una ligazón entre el gobierno, las empresas y los científicos que yo no había visto antes. Por ejemplo, en este momento hay distintas comisiones -cada uno con un líder y expertos trabajando- de las que van a salir documentos no solo científicos, sino con participación de la industria. Eso es nuevo, y va a dejar un legado importante”
¿Y las empresas cuentan con esta información para poder tomar sus decisiones de inversión?
Eso es muy importante. Una de las cosas buenas que creo que están ocurriendo ahora a raíz de la COP25 es que se ha desarrollado una ligazón entre el gobierno, las empresas y los científicos que yo no había visto antes. Por ejemplo, en este momento hay distintas comisiones -cada uno con un líder y expertos trabajando- de las que van a salir documentos no solo científicos, sino con participación de la industria. Eso es nuevo, y va a dejar un legado importante. Están empezando a conversar de manera fluida los actores de la sociedad, el gobierno, los científicos y las industrias, de una manera que no había ocurrido en las últimas décadas.
Adaptación: foco en los servicios ecosistémicos
Está claro que la mitigación no resuelve el problema del cambio climático por si sola, aquí la mitigación cumple un rol fundamental ¿Cuáles son los desafíos en esta materia?
Es absolutamente fundamental, porque el cambio climático ya está aquí. No es que vaya a venir, ya llegó, entonces vamos a tener que adaptarnos, y ahí hay cosas positivas también, no todo es negativo. El cambio climático plantea desafíos para los sectores económicos, en materia de agricultura, en recursos hídricos.
Hay varios planes de adaptación en Chile, pero el libro plantea que aun no hay métodos cuantitativos
Faltan prioridades, sobre todo. Hay muchos planes de adaptación, pero el papel aguanta todo. Hay planes de mitigación y adaptación para distintos sectores, el problema es que faltan las prioridades y los recursos para empezar a implementarlos. Y eso empieza a chocar con los problemas de desarrollo del país.
Hoy uno de los escenarios más críticos es el de los recursos hídricos, ¿Cómo adaptarnos a menos agua?
Son un gran problema. Muchos de los recursos hídricos subterráneos están súper agotados en el norte de Chile y la industria se está adaptando, ya hay procesos en las minas del cobre para trabajar directamente con agua de mar, y hay muchos proyectos de desaladoras. Esa es una adaptación por el agotamiento de las napas subterráneas, no hay vuelta. Ahí la tecnología ha avanzado a buen nivel. En Chile, en general, el problema del agua es bastante especial, porque la pendiente entre la cordillera y la costa es altísima y hace que sea más difícil distribuir el agua.
Probablemente en sectores productivos con muchos recursos esto se puede resolver mediante tecnología, pero el problema del agua hoy parece ser entre el consumo humano y la agricultura
Bueno, ahí hay un problema muy de fondo, que tiene que ver con la privatización del agua. Yo no digo que no privatizando el agua se habría solucionado todo el problema, pero ahora el Estado está comprando derechos de agua a los particulares, derechos que les dio gratis. Tampoco es que si todos los derechos pasaran ahora el Estado esto se soluciona, porque ya han pasado más de 30 años desde que se otorgaron los primeros derechos y en ese tiempo ya se han agotado algunos acuíferos. Pero ya cuando viene el problema de consumo de agua para la población, el Estado tiene herramientas para tomar liderazgo en esto. En el norte Chico el Estado está comprando derechos de agua, y el agua es un recurso de acceso común. El mar, la biodiversidad, el agua dulce, debieran ser de uso común.
El en libro se plantea también que tenemos que empezar a pensar las ciudades y la infraestructura de otra manera, considerando la incertidumbre de los impactos del cambio climático
Ahí hay algunos avances, la gente de Geografía de la UC y otras personas han trabajado mucho mirando el problema climático dentro de las ciudades porque son microclimas: cuando uno dice que la temperatura promedio ha aumentado 1ºC, en el microclima de las ciudades ha aumentado 3ºC o 4ºC. Eso debiera empezar a bajar hacia problemas de políticas públicas. Y en infraestructura, está la necesidad de empezar a mirar, por ejemplo, la instalación y defensa de los puertos para los próximos 20 o 25 años, no tanto por el aumento del nivel del mar sino por el aumento del nivel de marejadas. Hay evidencias ya de un aumento significativo sobre todo en la costa de Chile central, y de que eso va a seguir aumentando, y entonces eso significa que la infraestructura para los próximos años hay que empezar a pensarla con incremento de marejadas, aumentos de vientos, etc., mirando el futuro.
¿Cómo tener la certeza de cuáles van a ser los cambios para pensar en el diseño de esta infraestructura?
Hay que ser un poco pragmático en esto. Supongamos que en este momento, por un milagro fantástico, se deja de emitir todo lo que se está emitiendo. Bueno, en esa situación, de todas maneras al 2050 la temperatura va a subir aproximadamente 1,8ºC. De todas maneras, porque los gases de efecto invernadero ya están almacenados en la atmósfera. Entonces, uno debiera empezar a construir pensando en dos grados más de temperatura, ese debiera ser un piso para partir.
También se pone un foco importante en la protección de la biodiversidad, de los ecosistemas, como un mecanismo fundamental de adaptación
Si, y en esto tengo mi aproximación. Mucha gente no está de acuerdo, porque aquí hay una cuestión de toma de decisiones, y es que lo importante son los servicios ecosistémicos. Hay gente que dice que lo importante es la biodiversidad, y yo creo que lo importante son los outputs en términos de servicios ecosistémicos para el ser humano. Pero eso es una discusión ética y filosófica. Yo pienso que lo que tenemos que empezar a mirar son los servicios ecosistémicos, cómo se deterioran -o no- y cómo priorizamos eso y ponemos en el centro al ser humano. Ahí es donde está el problema: ponemos al centro al ser humano o a la biodiversidad. Yo me quedo con el ser humano, pero es una posición discutible, y estoy dispuesto a eso.
Preocuparse más de como nos ayudan en un escenario de cambio climático
Ver cuáles se deteriorarían mayormente y cuáles son los prioritarios para nosotros, porque en alguna parte vamos a tener que optar. No podemos manejar todo, entonces en el cambio climático mi posición es que pensemos en servicios ecosistémicos y en la biodiversidad que usa o que favorece al ser humano. Esto no quiere decir que estoy tratando de destruir la biodiversidad, significa que tengo que tomar opciones, que priorizar, y empezar a preguntarme. Entonces tengo que definir qué es prioritario, que es crítico para el desarrollo de la sociedad y de la propia naturaleza. Hay otras posiciones que colocan a la biodiversidad en el centro, y se olvidan del ser humano.
“Quiero tratar de enganchar a la gente de que entienda que cada cosa que compramos tiene un efecto en emisión de gases de efecto invernadero. Nos hemos ido mucho en la imagen del oso polar que está parado en un iceberg que se derrite, y nos duele el corazón. Pero esas con las consecuencias, y yo creo que en este momento el corazón tenemos que llevarlo a las causas”
El libro del Centro de Cambio Global entrega un panorama bastante completo de la situación de Chile. Con esa información, con lo que ya sabemos, ¿cómo debiéramos abordar este problema a futuro, en un año marcado además por al COP25?
Creo que la COP25 en “la” oportunidad para, en términos de emisiones, que el gobierno tome la responsabilidad de emitir las leyes, los planes de adaptación, etc. Pero a mi me gustaría que Chile tomara el liderazgo en Latinoamérica. La región es responsable aproximadamente del 8% de las emisiones mundiales, tampoco es un tremendo emisor, y Chile puede liderar en términos no solo de comprometerse a ser carbono neutral ojalá antes del 2050 -aunque sea 2045, pero es un mensaje importante-, de forma seria, con compromisos cada cinco años e ir adaptando esos compromisos. Pero no basta con decir que Chile no va a ser carbono neutral, sino que busquemos como región el mecanismo para que Latinoamérica sea carbono neutral. Ahí hay un desafío de 10 o 15 países, y en este momento estamos trabajando en un paper científico en esa dirección y creemos que es posible armar una propuesta de cómo se podría llegar a eso. Estamos tratando de sacarlo antes de la COP25, estamos viendo teóricamente cómo se podría hacer, con un mecanismo concreto.
“El hiperconsumismo está aumentando los gases de efecto invernadero”
¿Qué es lo más complejo hoy para frenar esta emergencia climática?
Creo que frente a esta gran problemática y el desafío del cambio climático, después de la COP de París hemos logrado ponernos de acuerdo en algunas cosas. De partida, que para enfrentar este problema y tratar de solucionarlo se puede hacer desde arriba hacia abajo (top down), en el sentido de que se necesitan políticas públicas en los países sobre este tema -y más arriba también-, eso es absolutamente necesario y creo que desde París estamos logrando ciertos avances, por lo menos en ponernos de acuerdo. Pero yo pienso que el gran desafío está de abajo hacia arriba (bottom up), no sacamos nada con tener leyes si la gente no tiene conciencia de lo que está pasando. Realmente tenemos que involucrar a la sociedad en entender cuál es el problema, cuál es el desafío. Y ahí hay problemas primero de conocimiento, como he dicho, de transmitirlo de una forma simplificada, pero luego de tomar conciencia de lo que está pasando, y en qué medida cada uno de nosotros, y en comunidad, podemos hacer esfuerzos para no solo respetar las leyes, sino que cambiar nuestras conductas éticas.
Ese puede ser uno de los desafíos más complejos en un mundo individualista
Ahí estamos súper al debe, y es porque vivimos en un mundo consumista, neoliberal, de un consumismo exacerbante, y la gente no se da cuenta de que en cada consumo, en cada compra innecesaria que yo hago, hay emisiones de CO2 detrás de eso. Una cosa que debiéramos aspirar a futuro, así como hay sellos de calorías en los productos, es que cada producto que uno compre tenga un sello de CO2. Cuánto CO2 emitió este celular que estoy usando para hacerlo, y para traerlo desde China o de donde sea hasta aquí. Entonces voy a empezar a tomar conciencia de que cada cosa que adquiero, que compro… Yo no digo que no compren nada, pero el hiperconsumismo está aumentando los gases de efecto invernadero. Y usted ve, en la economía chilena y mundial, se trata de elevar el consumo. Entonces hay como una contradicción ahí absolutamente elemental.
Me llamó mucho la atención el último capítulo, donde usted habla de que estamos frente a una tormenta perfecta, y además frente a una tragedia de los comunes.
La tragedia de los comunes tiene que ver con algo que le pertenece a todos y por lo tanto no le pertenece a nadie. El aire no es privado, entonces solucionar la tragedia de los comunes normalmente se hace de dos maneras. Una es estatizando, o sea dándole el poder de propiedad al Estado. Y la segunda es privatizando. Esas son las dos salidas tradicionales. Pero yo pienso que hay una tercera salida, que es mediante el Estado (de arriba hacia abajo) y la gente, y ese es el gran desafío. Nosotros somos ya árboles viejos que hemos crecido chuecos, estoy pensando en la juventud. Ya no es un problema de tirar papeles, es de reciclar, pero mucho más allá de eso: es tomar conciencia de la manera en que participo de la emisión de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, yo voy a montones de charlas y cuando estoy en la mitad le pregunto a la gente cuanto emiten en promedio por año como chilenos. Es una pregunta elemental, y nadie tiene idea. No hay una conciencia de cuanto emitimos en promedio como chilenos, que son 6 toneladas al año. En promedio. O sea, hay gente que debe emitir una, y gente que debe emitir 20. Pero cuando uno toma conciencia de que es responsable de 6 toneladas en promedio al año, a lo mejor la pregunta es si puedo reducirlo personalmente. ¿Puedo convencer a mi familia que lo haga, a mis cercanos? No se trata de irse a vivir a la punta del cerro, sino de tomar las medidas básicas para ayudar, de cooperar para que otra gente ayude.
Usted dice en el libro que esta es una tarea que lo tiene enganchado
Yo hace diez años que creo que una responsabilidad mía como investigador es transmitir este tema de la manera más simple posible, y tratar de enganchar a la gente de que entienda que cada cosa que compramos, que consumimos, cada vez que viajamos, tiene un efecto en emisión de gases de efecto invernadero. Nos hemos ido mucho en la imagen del oso polar que está parado en un iceberg que se derrite, y nos duele el corazón. Pero esas con las consecuencias, y yo creo que en este momento el corazón tenemos que llevarlo a las causas. Las consecuencias las estamos viendo. Yo quiero que la gente entienda cómo ellos pueden colaborar no solo en mejorar la situación, sino en exigirle a los gobernantes que lo hagan. Por ejemplo, no tenemos una marcha como la que hay por No+AFP que diga No+Emisiones. Yo creo que Greta Thumberg está influenciando un tremendo liderazgo sobre todo en los jóvenes, ella dice ‘yo estoy enrabiada con lo que pasa como todo el mundo, pero tengo que traducir mi rabia en acciones’. Ese es su mensaje central. La juventud -dice- está enrabiada por lo que han hecho los adultos, pero yo tengo que traducir esa rabia en acciones. Eso es exactamente lo que resume mi posición.
“Esto tiene que permear a que la sociedad vea que hay gente que se está moviendo en una dirección. Una persona que tiene un auto 4×4 en Santiago puede de sobra comprarse un auto híbrido. No estoy diciendo que todo el mundo lo haga, estoy diciendo que no hay esfuerzos particulares ni estatales para decir este ejemplo tenemos que seguirlo”
Por eso plantea que si bien es correcto luchar al máximo por las medidas globales hay que desarrollar conductas éticas ambientales, individuales y colectivas.
La ética es conducta, a veces se confunde con la moral. Cuando digo ética digo cambio de conducta. Vivimos en un mundo bajo la filosofía del yo, no del nosotros, y entonces para qué voy a hacer algo. Pero hay que hacerlo, primero tengo que transmitir esto en mis círculos, en mi familia chica, en mi familia ampliada, en el colegio. Yo acabo de ir a una charla en un colegio para 10 profesoras, y estaban desesperadas porque los niños les dicen por qué no hacemos algo, por qué no hacemos cosas. Y los profesores no tienen cómo responderle. Y la respuesta es el ejemplo, y el ejemplo lo tiene que dar el colegio: poner un letrero que diga este colegio emite 680 toneladas de CO2 por año, y vamos a tratar de bajar un 5%, por decir una cifra cualquiera. Entonces, enganchar a los niños que ayuden a bajar ese 5% con a,b,c o d medidas, y ese ejemplo los niños los niños lo van a llevar a su casa. El colegio es un organismo articulador para esto, porque se necesitan acciones colectivas. Tengo que responsabilizarme, pero tengo que llevarlo a acciones colectivas. En mi familia multiplico por 5, en mi familia extensa por 20, y en el colegio por 500. Entonces hay ahí un desafío importante. El colegio es un modo de enganche para comprometer a los adultos del futuro.
¿Y no se puede influir sobre los adultos directamente?
Yo insisto que no hay una buena transmisión de las causas y como podemos enfrentarlas como personas y como sociedad, como colectivo. Por ejemplo, yo soy súper crítico del IPCC. No por las cosas que hacen, que son del mejor nivel, sino porque no han hecho un esfuerzo para realmente bajar la información en el pre alfabeto a la gente, en los conceptos que tienen que entender las personas para poder engancharse con el problema. Sobre todo de las causas, no de los efectos. La adaptación tendremos que hacerla, pero falta tener buen conocimiento de las causas y tomar responsabilidad individual y colectiva.
¿Hay una autocrítica respecto de un mayor esfuerzo de la ciencia en aterrizar esta información?
Sí. La cantidad de fondos que se han invertido en investigación en Chile en los últimos 20 años, si usted calcula 500 millones por año, son $10 mil millones invertidos en investigación en 20 años. ¿Cuánta de esa investigación, de todos los distintos campos, ha perforado hacia la sociedad? Muy poco. No es solo el tema del cambio climático, que es un problema urgente, sino que no hay un sistema nacional para bajar los conceptos y hacer conciencia. Yo creo que esto entra por el ejemplo, ejemplos de arriba hacia abajo: cuántas municipalidades en Chile están adquiriendo flotas de autos híbridos, por ejemplo. O cuántas reparticiones del Estado. Esto tiene que permear a que la sociedad vea que hay gente que se está moviendo en una dirección. Una persona que tiene un auto 4×4 en Santiago puede de sobra comprarse un auto híbrido. No estoy diciendo que todo el mundo lo haga, estoy diciendo que no hay esfuerzos particulares ni estatales para decir este ejemplo tenemos que seguirlo.















