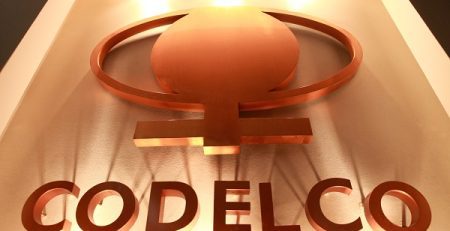¿Qué beneficios y costos tiene descarbonizar la matriz de generación eléctrica en Chile?
Actualmente el gobierno y las generadoras trabajan en acordar un cronograma de descarbonización que debiera estar listo el próximo año. Para ello han tenido a la vista una serie de estudios, la mayoría reservados. Uno de ellos es el de la consultora Valgesta, que realizó un análisis que consideró el cierre programado de la mitad de las centrales al año 2035, y que revela una disminución de emisiones de CO2 de 5,7 millones de toneladas anuales de CO2, así como un aumento en el promedio anual de un 6% en los costos marginales de generación para el período 2019-2030.

El 29 de enero de 2018, el gobierno junto a cuatro empresas generadoras –Enel, Engie, Colbún y AES Gener– anunciaron el fin de nuevos desarrollos de plantas a carbón, e iniciaron en paralelo la constitución de un nuevo grupo de trabajo que debe analizar las condiciones y un cronograma de cese programado y gradual para sacarlas de operación.
Esto independiente de lo que están ya haciendo por su parte las empresas desde sus decisiones corporativas. A mediados de noviembre, por ejemplo, AES Corporation anunció que reducirá sus emisiones de carbón en un 70% para el año 2030 como resultado de sus planes de sus planes de crecimiento verde. Previamente, en 2015, el CEO de Enel Francesco Starace, se comprometió a abandonar gradualmente esta forma de generación y anunció que “la era del carbón ha terminado, mientras que en marzo Engie anunció que inició el proceso de cierre definitivo de dos de sus unidades en Tocopilla.
La generación eléctrica a carbón es hoy la principal fuente de generación eléctrica del país, con cerca del 40% de la matriz. Según el último inventario de emisiones del país disponible, la generación de electricidad representa el 31,3% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) de Chile, que en total suman 109,9 millones de toneladas de CO2eq al año 2013.
La mesa de descarbonización que lidera el Ministerio de Energía se encuentra trabajando desde el 11 de junio pasado y de ella forman parte las empresas y el gobierno, pero también las asociaciones de consumidores, municipios, sindicatos, académicos y organizaciones ambientales. Con sesiones mensuales, entre los aspectos que evalúan sus miembros está la seguridad y la eficiencia económica del sistema eléctrico, así como los impactos sociales de la medida. Y para ello ya hay algunos estudios a la vista, y uno de ellos es un análisis del impacto del plan de cierre de centrales a carbón en el Sistema Eléctrico Nacional realizado por la consultora Valgesta.
Disminución de emisiones
El estudio se realizó en base a algunas consideraciones: un cierre programado y gradual del 50% del parque de centrales a carbón del país al año 2035, priorizando en los primeros años las centrales más antiguas y más contaminantes pero estableciendo un mecanismo para que este cierre sea equilibrado entre las cuatro empresas. Junto con ello, se establece como restricción de cierre de una central el que tenga contratos de suministro eléctrico vigentes al año de cierre.
“El hecho de disminuir para el año 2030 en cerca de 5,7 millones de toneladas de CO2 es un resultado significativo, es un aporte importante a nivel nacional (…) De las seis comunas que tienen plantas a carbón en sus territorios, solamente Iquique y Mejillones no han sido declaradas como latente o saturadas. Las demás tienen altos niveles de contaminantes locales”.
En ello se definieron tres escenarios, donde el primero y el tercero aparecen como una base de comparación más realista: el primero es un escenario base (BAU), mientras que el otro es un escenario adaptado al plan de cierre.
Las conclusiones, dice Andrés Romero, director de Valgesta Energía, se pueden resumir en cinco puntos.
En materia de emisiones, afirma, el plan de cierre es un mecanismo eficaz para reducir efectivamente las emisiones de CO2 del sistema, así como los contaminantes locales en las comunas que mantienen centrales con base a carbón, del orden de un 17,4% en las simulaciones con condiciones hidrológicas secas.
“El hecho de disminuir para el año 2030 en cerca de 5,7 millones de toneladas de CO2 en el escenario 3, versus el escenario 1 (base) es un resultado significativo, es un aporte importante a nivel nacional. Los efectos positivos tienen que ver en primer lugar con los compromisos que se han adquirido a nivel internacional a partir del Acuerdo de París, y por otro lado, de las seis comunas que tienen plantas a carbón en sus territorios, solamente Iquique y Mejillones (dada su geografía) no han sido declaradas como latente o saturadas”, dice Romero. Y agrega: “Las demás tienen altos niveles de contaminantes locales (NOx, SO2, MP), los cuales provienen en gran parte por las emisiones producto de la generación en base a carbón. Los efectos en salud pueden ser importantes, pero en nuestro estudio no se han dimensionado”.
Mayores costos del sistema, pero compensados
Respecto de los costos, existen dos conclusiones relevantes. Primero, para el período 2019-2030 se observa un aumento en el promedio anual de los costos marginales de un 6% en el escenario 3 respecto del escenario base. Este aumento se concentra en los últimos años, llegando a un 14% en el año 2030 para condiciones hidrológicas medias, aumentos que se explican por una participación de las centrales a gas natural en los despachos de energía, que tienen un costo más alto que el carbón.
En segundo lugar, la infraestructura extra de transmisión que exigiría el sistema para enfrentar un plan cierre tendría un costo de USD$ 1.000 millones adicionales a los USD$ 2.800 millones que se requieren para el escenario base. Es decir, un incremento de un 35% en el costo de la capacidad de transmisión.
A esto se suma una cuarta conclusión: el plan de cierre implica un reemplazo con nueva capacidad de centrales en base a fuentes variables que se incorporan a partir del año 2024, por un total de 950 MW solares y 950 MW eólicas adicionales al escenario base, con una inversión estimada entre USD $1.870 millones y USD$ 2.680 millones.
De acuerdo al Inventario de Gases de Efecto Invernadero de Chile, en 2013 las emisiones del país fueron de 109,9 millones de toneladas de CO2 eq, un 19,3% más que en 2010 y un 113,4% más que en 1990. La generación de electricidad representa el 31,3% del total de emisiones, seguido del transporte terrestre con un 19,8%.
Al respecto, el estudio de Valgesta realiza esta expansión óptima del parque generador en base a aquellas que van desarrollando las tecnologías con un menor costo de desarrollo. En ese sentido, estima que las tecnologías predominantes que se desarrollarán en el Sistema Eléctrico Nacional son las centrales solares y eólicas hasta el año 2030. “Es viable llegar a esa meta mientras las centrales solares y eólicas sean competitivas en el contexto del mercado eléctrico que vivimos actualmente”, explica Andrés Romero.
“Los resultados reflejan que el costo operativo térmico en el período 2019-2030 se compensa, ya que en la primera mitad de dicho período los costos aumentan al cerrar las centrales a carbón -lo que aumenta el despacho de las centrales a gas natural-, y en la segunda mitad los costos operativos disminuyen con la entrada de nueva capacidad ERV”, concluye.
Impactos en tarifas de comunas con generación
Finalmente, una quinta conclusión del estudio se refiere a los costos sociales de la descarbonización de la matriz de generación, donde se observan variaciones importantes marcadas principalmente por la pérdida del beneficios del Reconocimiento de Generación Local, que consisten en una rebaja mensual de las cuentas de la luz para todas las comunas que generan energía.
“Como ejemplo del impacto -explica Andrés Romero- se puede revisar el caso de Puchuncaví y Huasco, que presentan la pérdida de un 15% del descuento en el cargo de energía por este beneficio proveniente de la Ley de Equidad Tarifaria. Esto se traduce en el aumento de una cuenta tipo residencial en cerca de un 11%”.
¿Qué aspectos se deben cautelar en este escenario de cierre de centrales a carbón? Para Andrés Romero, es importante que el reemplazo de las unidades a carbón sea sustentable en términos económicos. Por ello, afirma, es importante que tecnologías de bajo de desarrollo sean las que se construyan, con el fin de que no se alteren de manera significativa los costos marginales. “En el peor de los casos, si no entrase nueva capacidad para cubrir la salida de las centrales a carbón, entonces el costo marginal aumenta considerablemente ya que el sistema empieza a respaldarse con centrales en base a combustibles más costosos”, señala.
“Por otro lado, también es importante resguardar la seguridad y resiliencia del sistema, con el fin de que las nuevas tecnologías entrantes, además de ser óptimas en términos económicos, también mantengan las condiciones de seguridad sistémica, de manera que como país se pueda responder adecuadamente a las contingencias que puedan ocurrir en el sistema eléctrico”, concluye Andrés Romero.