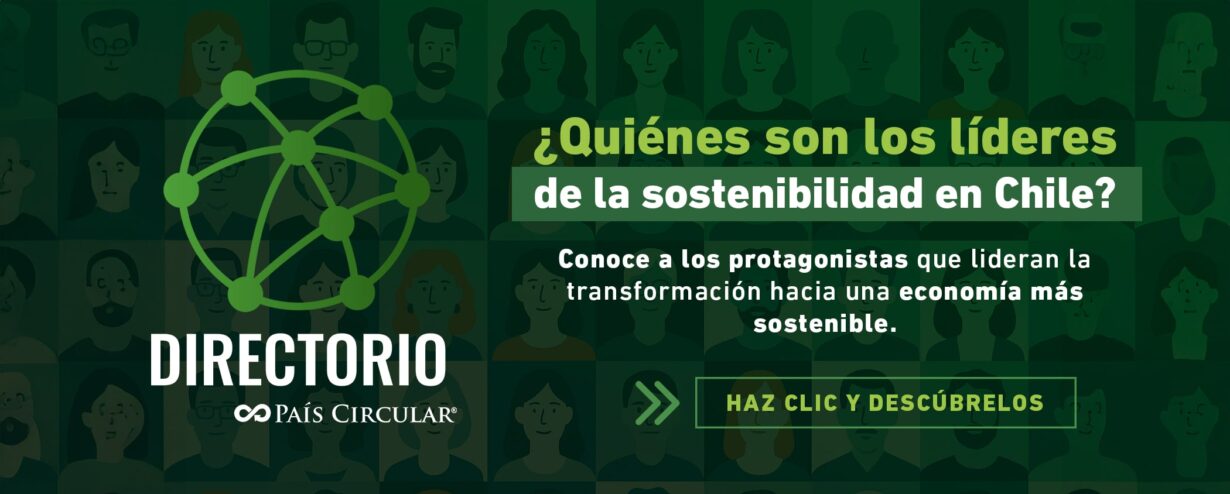Innovadores textiles hechos de hongos y de residuos orgánicos anticipan una transformación profunda en la industria
Si bien se entiende como un proceso de reemplazar elementos contaminantes por versiones más verdes, incorporar materiales biobasados a los textiles implica cambios estructurales, desde cómo abordar los modelos de producción, hasta integrar a las comunidades. Ya sean proyectos comerciales o experimentales, con tecnología de punta o a través de programas locales, el objetivo es promover la conservación ambiental y el desarrollo social, aunque la tarea no es fácil. Para ahondar en el tema, que hoy es tendencia a nivel mundial, País Circular conversó con Danisa Peric, directora del FabLab de la Universidad de Chile; Hernán Rebolledo, CEO y cofundador de Spora; y Macarena Valenzuela, coordinadora e investigadora de ProteinLab UTEM.

Frente a los impactos sobre el medio ambiente que provocan muchos productos textiles, como cuero procedente de ganado, lana esquilada de ovejas o fibras sintéticas derivadas del petróleo, la moda a base de biomateriales surge como una alternativa innovadora, sostenible e, incluso, competitiva.
Aunque parece un concepto aún lejano, lo cierto es que en el mundo se están dando importantes pasos en esa dirección, primero a pequeña escala, pero en rápida expansión. De hecho, firmas de renombre de alta costura han apostado por incursionar con materiales ecológicos, asociándose a starups como MycoWorks o Radiant Matter.
Es el caso de la marca francesa Hèrmes, que en 2021 sorprendió al presentar un bolso elaborado a partir de micelio. O de la británica Stella McCartney, quien en 2023 estrenó lentejuelas a base de un biomaterial elaborado con celulosa de origen vegetal, entre otras.
Pero Chile no se queda atrás en esta tendencia y prueba de ello es la expansión que ha logrado Spora, una empresa globalizada y de alta tecnología, que también opera en países como Estados Unidos, Italia, Inglaterra y Japón ¿La clave de su éxito? Desarrollar textil a base de un biomaterial proveniente del reino Fungi.
Hernán Rebolledo, CEO y cofundador de Spora, aclara que “nosotros no hacemos cuero vegano, como se nos tilda en ocasiones. Hacemos fibras de micelio. Es un material nuevo y exclusivo en el mundo, porque trabajamos con tecnologías y cepas que nos permiten generar colores y texturas siempre únicas. Nuestros textiles son totalmente diferentes a todo lo que se ha visto y buscan reflejar la huella que deja el micelio del hongo. Es una propuesta que genera un impacto súper positivo”.
Aun así, la investigación en biomateriales textiles en Chile se encuentra en una etapa emergente, especialmente desde una perspectiva industrial. Así lo postula Danisa Peric, directora del FabLab de la Universidad de Chile, quien declara que “todavía falta consolidar capacidades para la producción a escala, la estandarización de procesos y el desarrollo de tecnologías específicas que permitan competir con materiales tradicionales en términos de costo, rendimiento y certificación”.
“Sin embargo, si miramos más allá del enfoque estrictamente industrial, y consideramos una reflexión sobre una nueva cultura material situada, vinculada al territorio y con una fuerte dimensión social y ambiental, Chile ha avanzado de forma notable. En los últimos años ha emergido con fuerza un ecosistema de laboratorios académicos, espacios de diseño, comunidades y emprendimientos que exploran la sostenibilidad a través de la experimentación con materiales alternativos, impulsando enfoques críticos e innovadores que conectan ciencia, creatividad y contexto local”, detalla la diseñadora industrial.
Macarena Valenzuela, académica del Departamento de Diseño y coordinadora e investigadora de ProteinLab de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), comparte que el trabajo de los biomateriales “o materiales biobasados, como es su término correcto”, en Chile se da principalmente en centros de investigación y universidades. Hoy hay varias indagando en este campo. Por ejemplo, en el caso de la que yo represento, que es la UTEM, hay un tema desde la sustentabilidad como sello universitario, por lo que apostamos por el desarrollo de líneas de investigación asociadas a materiales biobasados”.
En el caso de la Pontificia Universidad Católica, a través de su Laboratorio de Biofabricación (Biofab UC), se han desarrollado manuales abiertos para cultivar hongos y fabricar incubadoras de bajo costo. Mientras que la Universidad del Desarrollo inauguró recientemente su Laboratorio de Materiales Sostenibles, entre otros avances en esta línea.
Danisa Peric, por su parte, señala que “en el FabLab de la Universidad de Chile hemos apoyado proyectos que van desde biotextiles, hasta aislantes y dispositivos de regeneración de suelos basados en hongos. También han surgido talleres ciudadanos y colectivos que impulsan una mirada crítica y experimental sobre los materiales. Por ejemplo el Labva (Laboratorio de Biomateriales de Valdivia), que ha desarrollado instancias de formación, experimentación y reflexión en torno a biomateriales desde una perspectiva territorial y transdisciplinaria. Todo esto configura un ecosistema aún pequeño, pero con un potencial enorme para crecer si se articulan redes de colaboración, financiamiento y transferencia de conocimientos”.

“En los últimos años ha emergido con fuerza un ecosistema de laboratorios académicos, espacios de diseño, comunidades y emprendimientos que exploran la sostenibilidad a través de la experimentación con materiales alternativos”.
Propiedades buscadas
Según explica Macarena Valenzuela, doctora en Diseño, Fabricación y Gestión de Proyectos Industriales, es posible ubicar a los materiales biobasados en dos grandes grupos: “Uno, asociado a los hongos y otro a los residuos orgánicos, que incluye cáscaras, carozos, etcétera. Son dos grupos totalmente distintos. Si bien son materiales que vienen desde un elemento vivo, sus procesos, desarrollos y experimentaciones son completamente diferentes”.
En particular respecto a las propiedades del micelio, que es la estructura filamentosa de los hongos, Danisa Peric comenta que “es liviano, resistente a la compresión, aislante térmico y acústico, y biodegradable. Además, sus propiedades pueden ajustarse según la especie del hongo, el sustrato utilizado y las condiciones de crecimiento”.
Así también lo reafirma Hernán Rebolledo, quien suma otras características llamativas para el sector textil. “Algo que entendimos, después de trabajar un buen tiempo en la industria del lujo, es que la estética es súper importante. Por lo tanto, una propiedad esencial del micelio es la capacidad de generar deseabilidad a través de la innovación”.
“Luego, que la calidad del material es altísima y, claramente, que es un desarrollo que aporta a la preservación de la biodiversidad. Pero también que es un proceso regenerativo. En el fondo, podemos aislar un ADN y ese ADN replicarlo de forma infinita. No necesitamos estar siempre yendo a buscar hongos, como para poder seguir aumentando la producción. Además, somos capaces de hacerlo en un espacio cerrado y controlado”, detalla el CEO de Spora.
Ahora, por el lado de las propiedades de los biomateriales a partir de residuos orgánicos, que son múltiples y diversas, dependerán exclusivamente del material trabajado, según expone Macarena Valenzuela.
“Por ejemplo, un material biobasado a partir del residuo de la cáscara de nuez va a tener propiedades estructurales. Mientras que uno de cáscara de la naranja presentará características de aislación térmica y acústica. Pero en cambio, si abordamos residuos de moluscos, como las conchitas, irá más vinculado hacia la calcárea y, por lo tanto, a propiedades estructurales”.
Según agrega la directora del FabLab de la Universidad de Chile, a nivel nacional “también se están desarrollando bioláminas a partir de residuos orgánicos combinados con polímeros naturales como gelatina, agar, carragenina o pectina. Y también hay proyectos con celulosa bacteriana, por ejemplo a partir de kombucha, y cuero vegetal hecho con residuos de frutas”.
“Chile tiene una enorme biodiversidad fúngica, vegetal y marina que está siendo explorada con fines de biofabricación. Esa diversidad representa una ventaja significativa, ya que permite desarrollar materiales más adaptados a las condiciones locales y con propiedades únicas. A su vez, vincular la producción de biomateriales con prácticas regenerativas y con economías territoriales que valoran los saberes y materialidades locales”, destaca Danisa Peric.

“Algo que entendimos, después de trabajar un buen tiempo en la industria del lujo, es que la estética es súper importante. Por lo tanto, una propiedad esencial del micelio es la capacidad de generar deseabilidad a través de la innovación”.
El costo de la innovación
Si hay una industria en constante movimiento, es precisamente la de la moda. Pero también es una de las más contaminantes, responsable del 10% de las emisiones anuales de carbono a nivel mundial, así como de alrededor del 20% de las aguas residuales del planeta, procedentes del teñido y tratamiento de tejidos. Y de ahí la inquietud, aún incipiente, de algunas marcas por apostar por materiales biobasados.
Según expresa Danisa Peric, “el interés ha crecido entre diseñadores independientes, marcas pequeñas y consumidores más conscientes del impacto ambiental de la industria de la moda. Pero aún falta un compromiso más profundo desde las grandes marcas y los actores institucionales. En muchos casos, los biomateriales se presentan como una novedad estética o una estrategia de marketing verde, sin cuestionar de fondo las dinámicas del fast fashion”.
“Si queremos avanzar de verdad, las marcas deben asumir un rol más activo en co-desarrollar materiales, invertir en I+D y repensar su modelo de negocio. Y los consumidores, por su parte, debemos dejar de ver la sostenibilidad como una tendencia, y empezar a verla como una responsabilidad ética y colectiva”, recalca la docente de la Universidad de Chile.
Pero los textiles también abarcan otras industrias, como la industria de la decoración, la industria del arte y la industria automotriz. “En todas ellas Spora tiene cabida. Tenemos contratos de desarrollo y producción firmados con múltiples marcas en esos rubros”, subraya Hernán Rebolledo, quien no considera que los costos más altos sean un obstáculo para avanzar.
“Si vas a ir a pelear un costo, es porque lo que estás haciendo no es único y necesitas ir a pelear el precio. Claramente, lo que queremos es que nuestro trabajo en el futuro pueda llegar cada vez a más personas, generar un mayor alcance. Pero a la vez, algo que es tan único y nuevo, necesita estar en productos de alto valor para poder seguir financiando las investigaciones, las expediciones y la preservación”, agrega el publicista y emprendedor.
Danisa Peric, por el contrario, considera que “el costo sí es uno de los obstáculos actuales, sobre todo cuando se compara con materiales industriales altamente estandarizados y producidos en masa. Los biomateriales hoy suelen desarrollarse en pequeña escala, lo que eleva los costos de producción. Además, ciertos procesos, como la esterilización, el cultivo controlado o los tratamientos posteriores, requieren infraestructura específica. Sin embargo, a medida que se estandaricen procesos, se compartan protocolos abiertos y aumente el volumen de producción, los costos pueden ir bajando. Lo importante es no caer en la trampa de exigirle a los biomateriales competir bajo las mismas reglas que los materiales contaminantes que justamente buscamos reemplazar”, recalca la directora del FabLab de la Universidad de Chile.
Macarena Valenzuela, por su parte, aunque comparte que los costos de trabajar biomateriales son más altos, apunta a que la tarea pendiente es de la industria. “Hoy día la industria tiene que adecuarse y lentamente lo está haciendo. Es lo que pasaba hace unos años con la fabricación digital. El tema de la impresión 3D antes era muy caro, pero ahora por 200 mil pesos puedes acceder a una impresora 3D. Si bien hoy se ve lejana la integración a la industria textil, creo que netamente depende de que la industria se pueda adecuar a trabajar con estos materiales biobasados”.

“El costo es uno de los obstáculos actuales, sobre todo cuando se compara con materiales industriales altamente estandarizados y producidos en masa. Los biomateriales hoy suelen desarrollarse en pequeña escala, lo que eleva los costos de producción”.
Desafíos por abordar
Poco a poco, la industria textil en Chile se renueva con la incorporación de biomateriales. Sin embargo, aún son varios los retos por enfrentar de cara a los próximos años. “Uno es la disponibilidad y consistencia de materias primas locales que sirvan como sustrato o base para estos materiales”, plantea Danisa Peric.
“Otro, tiene que ver con el acceso a tecnologías adecuadas, como incubadoras, bio-reactores o sistemas de impresión compatibles con materiales vivos o biodegradables. También falta una regulación específica que reconozca y certifique biomateriales para distintos usos, especialmente donde existen requisitos técnicos exigentes. Además, los circuitos de comercialización y escalamiento están poco desarrollados, lo que limita la competitividad”, agrega la académica.
Sin embargo, en cuanto a la normativa, Macarena Valenzuela tiene una opinión muy diferente: “No he revisado las regulaciones de todos los países pero, en comparación con otros contextos, Chile tiene regulaciones que promueven el desarrollo de los biobasados de distinta índole, incluyendo la textil. Desde la revalorización de residuos. De hecho muchos otros colegas, investigadores de estas mismas líneas, están envidiosos de esas regulaciones”.
Hernán Rebolledo, en tanto, critica las barreras normativas para emprender en Chile, principalmente con una innovación tan desafiante, desde un punto de vista tecnológico y de la escalabilidad. “Ha sido difícil atravesar la burocracia que conlleva muchas veces la ‘permisiología’ en Chile. Desde el poder generar, quizás, para atraer a los mejores talentos del mundo a trabajar, hasta la importación de los productos. Si se bajaran ciertas barreras y se generaran procesos más ágiles, creo que habría muchas más empresas como Spora en Chile”, advierte el CEO de la compañía.
Otro desafío supone que el modelo de producción de biomateriales no replique las lógicas del extractivismo ni de la producción en masa que caracterizan a la industria convencional. “En lugar de eso, debe pensarse desde una lógica distribuida, regenerativa y situada. Esto implica trabajar con residuos y recursos locales, entender las dinámicas ecológicas y culturales propias de cada territorio, y generar sistemas que no dependan de grandes infraestructuras centralizadas, sino de redes descentralizadas y adaptables”, argumenta Danisa Peric.
“La producción de biomateriales debe articular conocimientos tradicionales y científicos, impulsando colaboraciones entre comunidades, diseñadores, investigadores y actores industriales. No se trata solo de reemplazar materiales contaminantes, sino de rediseñar los sistemas productivos desde otros valores: la circularidad, la biodiversidad, la cooperación y el cuidado de los ecosistemas”, añade la diseñadora industrial.
Y un aspecto que destaca Macarena Valenzuela tiene que ver precisamente con iniciativas que apunten a promover ese cambio social, en el que las gobernanzas locales juegan un rol fundamental. Especialmente, en lo que respecta a la gestión de los residuos orgánicos.
“Creo que se arma realmente una cadena circular potente si las comunidades entienden que estos residuos orgánicos pueden ser materia prima para nuevos productos. Y que a la vez, ellas mismas pueden tener herramientas para desarrollar emprendimientos o proyectos en esa dirección. Por ejemplo, nosotros trabajamos hace cinco años en colaboración con La Fábrica de Renca y hace tres tenemos el programa Biomakers, que apunta al desarrollo de biomateriales por parte de la comunidad en ese territorio”, expone la coordinadora e investigadora de ProteinLab UTEM.
Efectivamente, cierra Danisa Peric, “hacia el futuro, podemos imaginar una nueva cultura material en la que los consumidores también puedan convertirse en productores: aprendiendo a cultivar, reparar, transformar y rediseñar materiales desde sus propios territorios y saberes. En esa visión, la materia no circula de manera lineal y desechable, sino que se mueve entre distintas industrias. Lo que hoy es residuo alimentario puede ser mañana un textil. Pero asumir esta transición implica aceptar nuevas estéticas, otros ritmos de producción y una relación más consciente con la materia. Los biomateriales, bien entendidos, no son una solución técnica puntual, sino una puerta de entrada hacia una transformación profunda en cómo producimos, habitamos y nos vinculamos con el entorno”.

“Creo que se arma realmente una cadena circular potente si las comunidades entienden que estos residuos orgánicos pueden ser materia prima para nuevos productos. Y que a la vez, ellas mismas pueden tener herramientas para poder desarrollar emprendimientos o proyectos en esa dirección”.
- #biomateriales
- #Danisa Peric
- #economías territoriales
- #FabLab
- #Hernán Rebolledo
- #hongos
- #industria de la moda
- #industria textil y de la moda
- #Macarena Valenzuela
- #Materiales biobasados
- #micelio
- #moda sustentable
- #prácticas regenerativas
- #ProteinLab
- #regenerativa
- #reino Fungi
- #residuos orgánicos
- #Spora
- #Universidad de Chile
- #UTEM