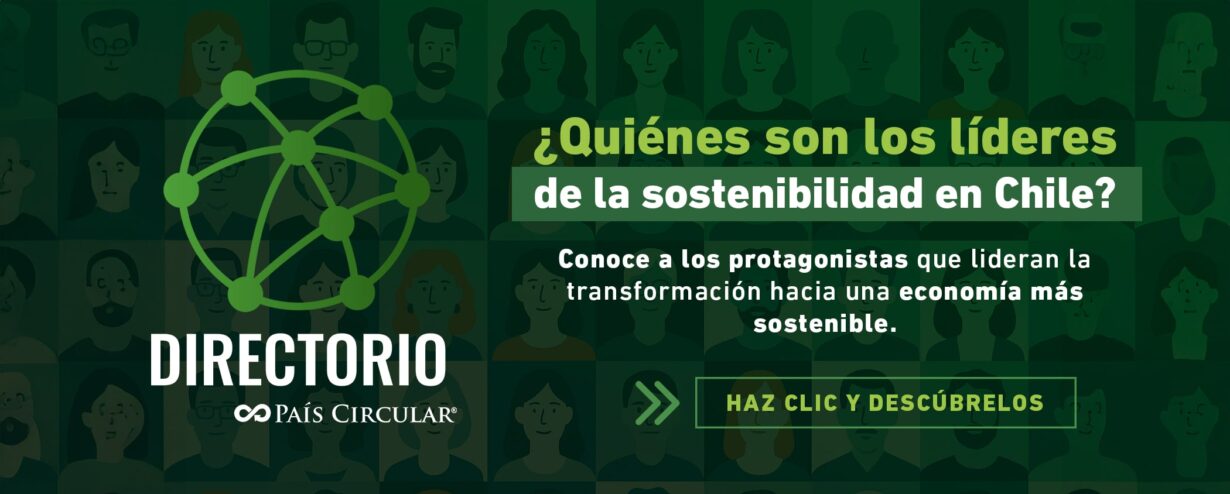Carlos Monge, de la Coalición por la Justicia en los Recursos: “El planeta no aguanta el actual nivel de consumo de energía, y de consumo en general”
El antropólogo y doctor en Historia Latinoamericana Carlos Monge estuvo hace unos días en Chile, donde dictó una charla magistral en el seminario “Debate regional sobre una Transición Energética Justa en América Latina”. En esa oportunidad conversó con País Circular sobre diversas problemáticas asociadas a la demanda y consumo de energía, como los incentivos para seguir produciendo petróleo y los impactos socioambientales de aumentar indiscriminadamente la extracción de cobre y litio para la transición a energías renovables no convencionales. En este punto, expresó particular preocupación por los ecosistemas del norte de Chile, como los salares de Atacama y Maricunga. Además, contó por qué la organización que preside cambió de nombre desde “Publiquen lo que Pagan” a “Coalición por la Justicia en los Recursos”.

Dentro de un mes, el 10 de septiembre, la ciudad de Nueva York será escenario del lanzamiento oficial de la Coalición por la Justicia en los Recursos, sucesora de la red internacional Publiquen lo que Pagan (Publish what you pay), que desde 2002 lucha por la transparencia en las industrias extractivas. No es solo un cambio de nombre, sino también reflejo de la evolución de sus objetivos frente a los nuevos desafíos que enfrenta el planeta. Así lo comentó a País Circular Carlos Monge Delgado, presidente del Consejo Directivo Global de la Coalición, quien estuvo hace unas semanas en Chile, participando en un encuentro de representantes de la red en América Latina.
“A fines de los ‘90 hubo una serie de escándalos muy serios de corrupción en la manera como las empresas petroleras, sobre todo en África, lograban contratos y luego pagaban rentas fiscales, en muchos casos en las cuentas privadas de funcionarios públicos, incluidos algunos presidentes (…) Frente a eso surgió la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI) -donde Chile está iniciando su participación-, un mecanismo que cada año saca un informe donde se dice lo que se produjo, lo que se pagó de renta, etc., y todo respaldado con documentos. Pero hacía falta una coalición de la sociedad civil que empujara para que esos informes se hicieran. Así surgió Publiquen lo que Pagan”, relata Monge sobre el inicio de la red que actualmente reúne a más de mil ONGs.
Pero con los años, dice, la agenda fue evolucionando y haciéndose más compleja. Primero agregaron el tema de la gobernanza, “ya no solamente lo que se paga, sino cómo se decide, los mecanismos de participación, de consulta, etc. para que la sociedad sea activa”; después, en su plan estratégico 2017-2025 se comenzaron a ubicar en el marco de la crisis climática y la discusión sobre la transición energética, “que ya venía con fuerza desde 2015, del Acuerdo de París”.
Ahora, en el marco de la elaboración de su plan estratégico 2025-2030 han aprovechado de “renovar la visión, misión, objetivos, estrategia, reubicándonos como coalición en el escenario de crisis ambiental, crisis climática y pelea por una transición justa (…), y de introducir una nueva identidad, un nuevo nombre que enfatiza el tema de la justicia”, sostiene el peruano Carlos Monge, quien es antropólogo y doctor en Historia Latinoamericana.
En el marco de su visita a Chile, el presidente del Consejo Directivo Global de la Coalición por la Justicia en los Recursos dictó una charla magistral durante el seminario “Debate regional sobre una Transición Energética Justa en América Latina”, organizado por Terram. Luego de esa ponencia, Carlos Monge conversó con País Circular sobre ese y otros temas relacionados con energía, demanda y consumo, minerales críticos, extracción e impacto en los ecosistemas, entre otros.
“Cualquier inversión en energías, sucias o limpias, o en fabricar techos para las casas, cualquier inversión va a tener un impacto en el ecosistema en el cual se realiza, y de eso no se salvan las energías renovables no convencionales”.
-Ud. ha señalado que la demanda de energía a nivel mundial es insostenible, ¿por qué?
Hay dos temas que me preocupan sobre este punto: uno por la producción de petróleo y otro por la demanda de minerales críticos.
Lo primero es que la demanda por alto consumo de energía per cápita, o la demanda por volumen de energía en el caso de China -por cantidad de gente-, hace que nuestros gobiernos en América Latina sigan viendo en la extracción y exportación de petróleo una opción económica, aunque sea en el corto plazo. Dicen ‘por lo menos los 5, 6, 7 años que quedan de ventana de oportunidad antes de que el petróleo se muera, vamos a hacer lo que podamos’. De esa manera, indirectamente, están contribuyendo al calentamiento global que nos golpea, y lo hacen a cambio de generar alguna renta.
Pero además, al explotar petróleo, también refuerzan el abastecimiento de petróleo a su mercado interno. Ya que producen petróleo, construyen refinerías para procesar ese petróleo y convertirlo en gasolina o en otros derivados. Entonces, no solamente contribuyen al calentamiento global en general, sino que generan mayor dependencia de las economías y de las sociedades respecto del consumo de energías fósiles, y eso hace que también aporten -por generación de gases de efecto invernadero- al calentamiento global.
Ahí hay un problema que viene causado por la demanda internacional. Y esos mismos países con alto consumo de energía, en general tienen patrones de consumo muy altos; particularmente los sectores medios y altos de países del Gran Norte, o las clases medias emergentes en China y en India, que reproducen patrones de consumo de Europa y de Estados Unidos.
El segundo tema preocupante es que como esos países están limpiando su matriz energética, requieren minerales críticos para poder hacerlo. Entonces, nuevamente, nos trasladan a nosotros una demanda por los minerales críticos que tenemos en América Latina, particularmente cobre y litio. Cobre en varios países, litio en algunos como el Triángulo del Sur, un poquito el sur de Perú, y ahora México, Brasil.
Ahí el problema es que esos altísimos patrones de consumo generan una demanda muy alta por estos minerales: se dice que América Latina debiera producir entre dos y tres veces más cobre, y entre 13 y 42 veces más litio, dependiendo de cómo uno proyecta los escenarios de la demanda.
¿Se imagina el impacto que puede tener sobre los salares en Chile, en el norte, en Atacama o en Antofagasta, San Pedro de Atacama o Maricunga o lo que sea?, si uno multiplica por 17 veces en el mejor de los casos -20, 30, 42 veces en el peor de los casos- el nivel de extracción; eso tiene un impacto devastador sobre esos ecosistemas. Lo mismo puedo decir del salar de Uyuni, en Bolivia, que casi no ha sido impactado aún, Hombre Muerto y otros salares en las sierras de Jujuy, Salta y Catamarca en Argentina.
Incrementar, digamos, por 35 veces la explotación de litio en esos salares puede tener un impacto ecológico devastador sobre la salud de los ecosistemas, y un impacto igualmente devastador sobre la organización social, la identidad, la cultura de los pueblos indígenas que ahí habitan. Ese es el gran problema con simplemente decir ‘bueno, esa es la demanda y respondemos a esa demanda’.

“¿Se imagina el impacto que puede tener sobre los salares en Chile, en el norte, en Atacama o en Antofagasta, San Pedro de Atacama o Maricunga o lo que sea?, si uno multiplica por 17 veces en el mejor de los casos -20, 30, 42 veces en el peor de los casos- el nivel de extracción; eso tiene un impacto devastador sobre esos ecosistemas”.
-¿Qué se puede hacer frente a esa alta demanda de minerales críticos?
Creo que tenemos derecho a cuestionar esa demanda, porque esa es insostenible. El planeta no aguanta que todos tengamos ese nivel de consumo de energía o que todos y todas tengamos ese nivel de consumo en general. No aguanta el planeta, es demasiado. Por eso, las sociedades y los países del Gran Sur que poseen estos recursos debieran decir, ‘un momento, puedo responder a una demanda razonable, no a eso’. Esa es una primera línea de discusión.
La otra es que muchos de estos minerales son estratégicos o críticos para la transición energética y por eso se justifica su explotación. Pero en realidad una buena parte va para las industrias de la guerra. Creo que tenemos derecho a decir, ‘bueno, cobre para la transición suena bien, habría que ver cuánto, pero cobre para la guerra en Ucrania, cobre para la destrucción y el genocidio en Gaza, cobre para los armamentismos desmedidos que generan estas situaciones de violencia entre países y entre poblaciones, no’. Tenemos no solamente derecho a preguntarnos cuánto, sino también a cuestionar para qué.
Ese era el sentido de la preocupación por el tema de la demanda en el Gran Norte, sea para niveles de consumo, sea para la guerra, que en mi opinión son insostenibles y que nos quieren obligar a constituirnos en zonas de sacrificio ‘por el bien de la humanidad’, pero es por el bien de ellos, para sostener sus bienes en esta sociedad.
-Detrás de esa demanda creciente de minerales críticos, por consumo o para la guerra, hay grandes intereses económicos. Frente a eso, ¿cómo se puede rechazar responder a esa demanda?
Creo que hay dos maneras, ojalá complementarias, de enfrentar el problema.
Por un lado, si yo fuese gobierno de México, de Perú o de Chile, diría ‘explícame para qué quieres mi cobre, para qué quieres mi litio’, y estoy seguro que hay estudios y hay información en Estados Unidos que dice para qué se usa el cobre y el litio. En China, ¿para qué se usa? Si, por ejemplo, 30% del cobre va a ser destinado a armamentos, entonces cuando me dicen que se necesitan 100.000 toneladas yo diré ‘no, en verdad se necesitan 70. Esas 30 yo no acepto, no voy a ser parte de eso, no las voy a proveer’.
Y esas 70 que no son para armamento, ¿para qué se necesitan? ¿Para qué se necesita tanta energía? ¿Para qué se necesita tanto mineral? Creo que los gobiernos debieran hacer ese ejercicio, exigir ese tipo de información, entrar en ese tipo de negociación y decir, ‘puedo proveer mineral para ciertos usos, en ciertos montos, pero no más’. Me parece que ese es un camino; requiere análisis técnico, pero las capacidades existen.
El otro camino es que aunque me pidan 17 o me pidan 42 veces más litio, yo respondo que antes que nada quiero garantizar la salud de los ecosistemas. Si este ecosistema aguanta el doble de extracción de litio, entonces no te puedo dar 17 veces más, te puedo dar 2 veces más. Si aguanta 8 veces más, te puedo dar 8 veces más, no 17, ni 30, ni 40, ni 42. Esa es la otra línea de respuesta: no importa cuál sea la demanda, militar, no militar, para los ricos, para los pobres, yo no voy a sacrificar mis ecosistemas para responder a esa demanda que sé que es inflada por las razones que he mencionado.
Idealmente, los países de América Latina podrían hacer ambas cosas. Por un lado, tener una postura crítica sobre la demanda, y por otro lado, condicionar la respuesta a la demanda -cualquiera que esa- a la salud de los ecosistemas y la cautela de los derechos de las poblaciones indígenas que habitan esos ecosistemas a decidir el modo de vida que quieren.
Porque el Convenio 169 de la OIT no solamente habla del derecho a la consulta, habla del derecho a escoger su propia forma de vida y sus propias vías de desarrollo. Entonces, si no quieren, ¡no quieren, pues!, y no se les puede imponer lo que no quieren. Son poblaciones ancestrales, estaban ahí antes de la conquista, todo lo demás se les ha impuesto y no podemos imponerles esta cosa adicionalmente.
“Idealmente, los países de América Latina podrían hacer ambas cosas. Por un lado, tener una postura crítica sobre la demanda, y por otro lado, condicionar la respuesta a la demanda -cualquiera que esa- a la salud de los ecosistemas y la cautela de los derechos de las poblaciones indígenas que habitan esos ecosistemas a decidir el modo de vida que quieren”.
-¿Cómo le parece que lo está haciendo Chile, en general, y en particular con el litio?
Bueno, quiero ser respetuoso respecto de lo que puedo opinar sobre lo que un gobierno de un país que no es el mío hace o no hace. Yo noto dos cosas, como opinión general, sin entrar en detalles. Lo primero es que en términos estrictos de la transición energética interna, el gobierno de Chile -más o menos junto con el gobierno de Costa Rica- es el que más claro tiene que le conviene acelerar la transición de su matriz desde el gas importado, y obviamente del carbón, y pasar a una matriz basada en renovables no convencionales.
Se ha puesto metas, una hoja de ruta, objetivos a 2030, 2050, que hablan de un cambio fundamental de la matriz. (…) Creo que el gobierno de Chile sí es un ejemplo de lo que sí se puede hacer. Claro, tiene una ventaja: que no depende para nada de la exportación de fósiles.
Entonces, hacer la transición de la matriz en esa dirección le permite ahorrarse la importación de gas (…) y gana en autonomía, soberanía y seguridad energética. Claro, es más fácil hacer eso en Chile que en un país como Colombia, o peor Venezuela o México, cuyos presupuestos públicos se desarman.
Al mismo tiempo -y no tiene nada que ver con la transición interna, sino con apuestas exportadoras para generar renta-, Chile ha firmado un memorándum de entendimiento con China, con la Unión Europea, y ha definido una Estrategia Nacional de Litio, que efectivamente apunta a un incremento enorme, diría yo, de las inversiones en litio, modificando un poco los contratos existentes con las dos empresas que ahora producen, haciendo que Codelco y ENAMI entren, y que entren solos o en asociación con empresas privadas, y pasando a incorporar Maricunga y otros salares como las áreas donde es posible extraer litio.
Entonces, en ese sentido, a mí sí me preocupa, y espero, o deseo, que esto no sea arriesgando la salud de los sistemas, que no sea violentando los derechos de las poblaciones indígenas locales.
Me parece muy interesante la estrategia propiamente energética, pero me preocupa la estrategia minera, que es ver en esta demanda por litio y por cobre una especie de oportunidad que hay que aprovechar y correr a incrementar de manera sustantiva la producción; me preocupa por los riesgos ambientales y sociales que eso tiene.

“Me preocupa la estrategia minera [de Chile], que es ver en esta demanda por litio y por cobre una especie de oportunidad que hay que aprovechar y correr a incrementar de manera sustantiva la producción; me preocupa por los riesgos ambientales y sociales que eso tiene”.
-En las consultas, en algunos casos las comunidades pueden aceptar la extracción y sus consecuencias ambientales a cambio de compensaciones económicas…
Primero que todo, las comunidades tienen derecho a decidir, no solamente tienen derecho a decir que no, por la misma razón tienen derecho a decir que sí.
Segundo, habría que preguntarse -y no sé cuál es la respuesta- qué tan informada es la consulta, no solamente en el sentido de que en el corto plazo le ofrecen tantos empleos, un colegio, un puesto médico, o lo típico que hacen las áreas de responsabilidad social de las empresas, sino cuánto están informadas, por ejemplo, del impacto que estas explotaciones pueden tener sobre la disponibilidad de agua, el recurso que para ellos es fundamental para su vida. Es de esperar que haya toda la información posible sobre eso. Ahora, si teniendo esa información las comunidades aceptan, yo diré, ‘con todo respeto, expreso mi discrepancia, pero es potestad de las comunidades hacerlo’.
Habría que estar seguros de que estén absoluta y plenamente informadas, no solamente de beneficios de corto plazo, sino de los impactos estratégicos que esto puede tener sobre elementos que son constitutivos de su vida como comunidades. En ese sentido, por ejemplo, preocupa la situación en el norte, porque simultáneamente se tiene en Atacama la idea de multiplicar de manera enorme la extracción de litio, y al mismo tiempo ser un foco de generación de hidrógeno verde. Porque así como en Magallanes hay potencial eólico, en el norte hay un potencial solar muy grande.
El problema es que eso también consume mucha agua. Entonces, en el desierto más seco del mundo, con un ecosistema cuyo recurso hídrico es muy frágil, donde se sostiene un equilibrio difícil que se altera por cualquier cosa, entrar simultáneamente con la demanda por agua de la extracción de litio y de la generación de hidrógeno verde, me plantea un escenario preocupante.
Habría que ver que los análisis hídricos que debieran estar a la base de los estudios de impacto ambiental de todos estos proyectos sean serios, y sobre todo, en mi opinión, habría que asegurar que se están haciendo no estudios de impacto ambiental uno por uno, sino que se están haciendo estudios de impacto ambiental acumulativos. Si es uno por uno te pueden decir ‘yo consumo este poquito de agua acá, yo consumo este poquito de agua allá’, pero si tienes 15, 16, 20 proyectos en un mismo salar, el impacto se multiplica exponencialmente; y si además en la parte baja de la cuenca tienes proyectos eólicos de hidrógeno verde que también demandan un montón de agua, entonces el impacto acumulativo puede ser muy grande.
“Habría que asegurar que se están haciendo no estudios de impacto ambiental uno por uno, sino que se están haciendo estudios de impacto ambiental acumulativos. Si es uno por uno te pueden decir ‘yo consumo este poquito de agua acá, yo consumo este poquito de agua allá’, pero si tienes 15, 16, 20 proyectos en un mismo salar, el impacto se multiplica exponencialmente”.
-En San Pedro de Atacama el sector turismo está preocupado porque las lagunas del Salar han bajado, y si desaparecen, se acaba el turismo…
Ese es un punto importante a tener en consideración cuando hay poblaciones que aceptan una mayor extracción. Si uno está en situación de pobreza y alguien dice ‘acá tienes durante 20, 30 años empleos, ingresos, renta’, y nadie me ofrece nada más, y no tengo opciones para garantizarme una calidad de vida, también pues es injusto decir ‘di que no y permaneces en la pobreza absoluta, di que no y no tienes nada’.
Usando el ejemplo del turismo, a mí me parece que una parte de estas discusiones no puede ser nunca solamente decir ‘me parece que no’. Creo que es una obligación en estas conversaciones tener como punto de partida que son poblaciones que tienen necesidades, y si esas necesidades no se satisfacen porque el Estado no lo hace, o porque no encontramos otras oportunidades de generar empleos, ingresos -en el turismo comunitario puede ser, o en cualquier otro tipo de actividad-, entonces la gente dirá ‘claro, tú sentado en tu escritorio dices que no conviene, yo sentado en mi pobreza digo el gobierno está pidiendo que haga que mis hijos no vayan a la escuela’. Me parece que es muy importante meter en el debate lo que técnicamente se llaman estrategias de diversificación económico-productiva, porque si dices que no a una cosa tienes que poder decir que sí a otra.
-Ud. mencionó el megaproyecto de hidrógeno verde en Magallanes, que incluye parques eólicos, puerto y desaladora que podrían tener impactos negativos, ¿a esto se refiere con las zonas de sacrificio por el bien de la humanidad?
Cualquier inversión en energías, sucias o limpias, o en fabricar techos para las casas, cualquier inversión va a tener un impacto en el ecosistema en el cual se realiza, y de eso no se salvan las energías renovables no convencionales, pues la inversión en parques eólicos, o en parques solares, o en geotermia, o en lo que sea (…) deben ser sujetas a los mismos estándares de evaluación del impacto ambiental y de planes de gestión ambiental, etc. que cualquier otra industria. O sea, por mucho que se esté invirtiendo en energía limpia, no por eso se va a permitir que destruyan el ecosistema local. Ese es un primer problema.
Lo otro es el volumen. Si en Magallanes en realidad lo que estás pensando es generar la mayor cantidad posible -porque no estás respondiendo a la estrategia de energía necesaria para Chile-, estás pensando en un nuevo cobre, en un ‘nuevo salario de Chile’ -para usar ese término- en una nueva fuente de renta pública por la exportación, en ese caso es claro, es como la minería grande en el norte, no haces pues un tajito, haces un hueco enorme, porque quieres sacar la mayor cantidad para exportar y generar ganancia privada y/o renta pública.
Entonces, nuevamente tiene que ver con la escala, que tiene que ver a qué demanda respondes. Porque si estuvieras respondiendo a la demanda energética de las poblaciones de Magallanes y Biobío, no tendrías que hacer eso, podrías tener una estrategia desconcentrada de pequeños parques solares o pequeños parques eólicos, con un impacto razonable, controlado, que no altere sustantivamente el ecosistema. Si decides hacer un megaproyecto para la exportación va a tener un impacto muy fuerte sobre el ecosistema. Y nuevamente, como digo, tiene que ver cuál es la lógica, a qué demanda, a qué necesidad responde. Entonces me parece que ese es un tema que hay que discutir.
- #agua
- #Carlos Monge
- #Carlos Monge Delgado
- #Coalición por la Justicia en los Recursos
- #cobre
- #Codelco
- #comunidades
- #crisis hídrica
- #demanda
- #Estrategia Nacional del Litio
- #Hidrógeno Verde
- #litio
- #Maricunga
- #minerales críticos
- #Publiquen lo que Pagan
- #Publish what you pay
- #Salar de Atacama
- #Terran
- #transición energética
- #transición energética justa