Chile arroja números rojos en informe global sobre los efectos del cambio climático en la salud
El reporte para nuestro país de Lancet Countdown 2021 constató que todos los indicadores de Chile han empeorado, pero al mismo tiempo reseña que las políticas adoptadas en áreas verdes, descarbonización y electromovilidad podrían ayudar a combatir este cuadro negativo. Un seminario organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica rescató los principales resultados de este segundo informe a nivel latinoamericano y el sexto a nivel global.

El último informe anual Lancet Countdown que aborda los efectos del cambio climático en la salud resultó bastante lapidario para la realidad chilena. El prestigioso documento que por segunda vez consecutiva escribió sobre el contexto de la región latinoamericana, y donde participan más de 43 organizaciones asociadas a Naciones Unidas y universidades de gran renombre, arrojó que cerca de todos los indicadores fueron de “código rojo” para nuestro país; en otras palabras, todas las variables empeoraron.
Sin embargo, al mismo tiempo, las acciones que ha ido tomando Chile respecto de algunas temáticas como las áreas verdes y los esfuerzos de descarbonización y fomento de la electromovilidad permiten elucubrar un mejor escenario respecto de las consecuencias de la emergencia climática en la salud.
Todas estas conclusiones fueron recogidas en un seminario organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica, donde se presentaron algunos representantes de Lancet Countdown y otros expertos. Este fue el sexto reporte a nivel global, y a nivel latinoamericano consignó varios informes por diferentes países de la región, entregando, además, recomendaciones al respecto.
Antes de conocer las principales conclusiones respecto de la realidad de Chile, el fundador de Lancet Countdown, Anthony Costello, consideró, de acuerdo a los informes anteriores, que “el cambio climático es la mayor amenaza para la salud” a nivel global. Explicó que el centro regional tiene su sede en Perú y que son evaluados cerca de 40 indicadores sobre los efectos de la crisis climática en la salud.
Luego, Stella Hartinger, del grupo Lancet Countdown, habló de la importancia de cada reporte por país. Resaltó acerca de la importancia de cautelar los glaciares en el caso de Perú y exhortó al gobierno de Brasil a impulsar políticas más audaces y menos regresivas. Por último, en Costa Rica, urge trabajar en poblaciones más vulnerables.
Enseguida, llegó el turno de otra representante de Lancet Countdown, Marina Romanello, quien detalló cómo puede impactar en la salud las medidas de acción climática, tales como adaptación, mitigación y la transición de un sistema económico extractivista a uno más circular.
“Todos los indicadores en Chile están en código rojo, es decir, empeoran y exacerban las condiciones subyacentes de muchas comunidades vulnerables: inseguridad alimentaria, agua potable y saneamiento, enfermedades crónicas en niños”, explicó Romanello, para quien “el cambio climático empeora todos los patrones que vemos, todas las dimensiones de la salud y amplía la brecha de inequidad en salud, poniendo en riesgo a las poblaciones más vulnerables”.
Uno de los factores que explican los nefastos números que arrojó Chile en este particular fue la exposición de poblaciones vulnerables a olas de calor. Según explicó Romanello, en Chile, entre 2016 y 2020, hubo 7 millones de días de exposición de personas de más de 65 años a olas de calor al año más que entre 1986 y 2005, y en el caso de nuños de menos de un año, esta cifra fue de 800.000 días de exposición adicionales.
Con respecto a los incendios forestales, el 72 por ciento de los países a nivel global entre 2017 y 2020 vieron un aumento en la exposición humana a incendios forestales con respecto al periodo comprendido entre 2001 y 2004. Chile, detalló Romanello, “es el país de Sudamérica que tuvo el mayor aumento en el número de días en que su población fue expuesta a un muy alto riesgo meteorológico de incendios, llegando a un 52 por ciento”. La exposición a incendios forestales, en tanto, fue en 2017-2020 más alta que en 2001-2004.
El reporte para Chile también detectó problemas en la seguridad alimentaria del país, ya que el periodo de crecimiento de los granos está en descanso, debido al aumento de la temperatura. “El riesgo de que este tema se descontrole es alto, los granos están madurando muy rápido, la semilla no crece y la masa de producción se reduce”, dijo la experta de Lancet Countdown. Esta tendencia a la baja del crecimiento de los granos acaece, de todos modos, en todo el mundo y no responde solo a la realidad de Chile. Volviendo al país, y citando algunos ejemplos, Romanello indicó que en 2020, comparado con el promedio consignado entre 1981 y 2010, la etapa de crecimiento del maíz se redujo en un 7%, el del arroz un 17% y el del trigo invernal un 3%.
Hay otras variables críticas del informe para Chile, tales como la reducción de las horas adecuadas para hacer ejercicios en el ambiente exterior, un aumento en la mortalidad asociada al calor, un crecimiento de la letalidad en eventos extremos, y el alza del riesgo en exposición al aumento del nivel del mar. Del mismo modo, el reporte detectó que tanto en Chile como en el resto del mundo falta una “respuesta más robusta al cambio climático y también al COVID”.
Luego, en su presentación, Romanello indicó que Chile también falla en la implementación, preparación y respuesta de su marco nacional de emergencias sanitarias para afrontar crisis como la del cambio climático. El documento acreditó que 124 de 166 países en el mundo reportaron una implementación media y alta de este sistema nacional de emergencias sanitarias. Chile, en este tópico, tampoco aprueba: siendo un país de un Índice de Desarrollo Humano (IDH) calificado como “alto”, su nivel de implementación del marco nacional de emergencia llegó solo al 67 por ciento en 2020. “Chile no está dando una respuesta robusta para estos riesgos en salud”, advierte la experta, quien anuncia que los países de IDH mediano y alto tienen alrededor del 50 por ciento de implementación de su marco de emergencias.
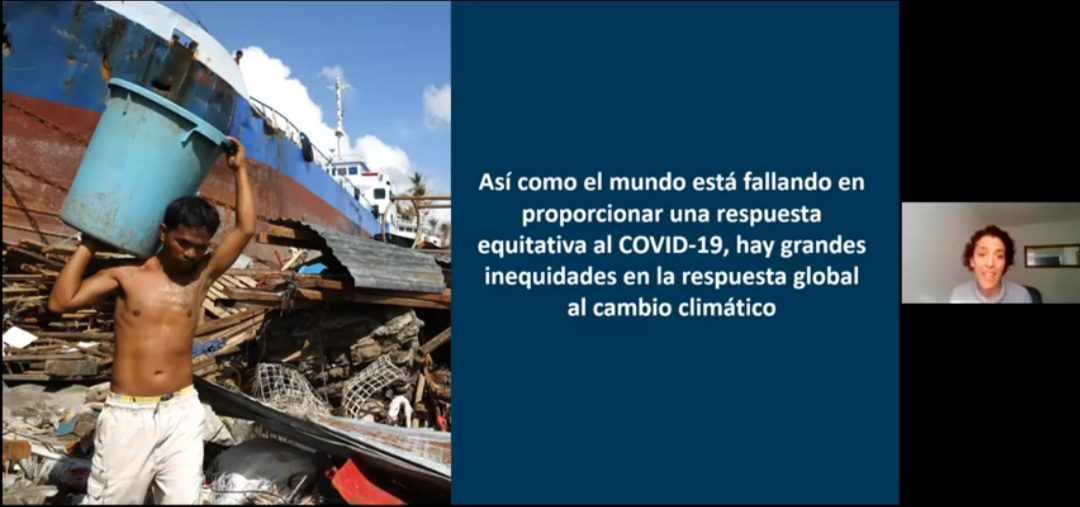
Todos los indicadores en Chile están en código rojo, es decir, empeoran y exacerban las condiciones subyacentes de muchas comunidades vulnerables: inseguridad alimentaria, agua potable y saneamiento, enfermedades crónicas en niños”.
Del mismo modo, a nivel global, si bien aumentó el uso de energías renovables para generar electricidad, aún no es suficiente para mover la aguja respecto de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París: el uso del carbono solo se ha reducido en promedio 0,6% por año, lo que lo convierte en “incompatible” con los objetivos de dicho acuerdo global. El uso del carbono, en particular en Chile, está por encima de otros países de Latinoamérica y el Caribe.
Además, Chile registra una tasa de mortalidad de 432 muertes por millón de personas en 2019, convirtiéndose en el país latinoamericano con más decesos atribuibles a exposición a material particulado 2,5 (MP 2,5).
Pese a todos los datos que no dejan en buen pie a nuestro país, Chile sí tiene cosas rescatables que ayudan a sembrar esperanza. Aunque 65 de los 84 países evaluados subsidian la quema de combustibles fósiles, Chile al menos cuenta con un impuesto neto al carbono, medida que no existe en otros países de la región: llega aproximadamente a dos dólares por tonelada equivalente de CO2. “De todas maneras, es insuficiente”, diagnostica Romanello.
Al mismo tiempo, entre 2013 y 2019, Chile aumentó considerablemente el uso de energías renovables, hasta llegar actualmente a un 11 por ciento de la matriz energética, ubicándose en el segundo casillero a nivel continental detrás de Uruguay (35%). En este caso se habla, básicamente, de energía solar y eólica.
Otro elemento a destacar es que Chile es el cuarto país del mundo con mayor uso de electricidad per cápita para el transporte por carretera en 2018. En eso nuestro país ha dado pasos ejemplares en el fomento de la electromovilidad y, por tanto, en el intento de descarbonizar el transporte.
Hablando nuevamente a nivel global, Romanello lamentó que las políticas de reactivación económica en respuesta a la pandemia empeoraran el nivel de emisiones a la atmósfera. Sin embargo, la experta dice que contar esta vez con tantos recursos que no estaban previstos, puede ser una oportunidad para convertir las economías y hacerlas más resilientes y sustentables. “Esta batalla solo se gana si los países actúan en conjunto”, reveló.
Las oportunidades para Chile
La segunda intervención estuvo a cargo de Yasna Palmeiro, de la University College of London e investigadora asociada al Centro de Políticas Públicas UC. En su exposición optó por hablar de las oportunidades que se abren para Chile en atención a mejorar sus indicadores.
Palmeiro inició su alocución valorando las áreas verdes como medida a impulsar si se quieren mejorar las variables relativas a cambio climático y salud. Argumentó que el 90 por ciento de la población chilena vive en zonas urbanas, por lo que se requiere una nueva planificación urbana para “hacer las ciudades más vivibles”. Ahí, justamente, entra en juego la promoción de áreas verdes urbanas: “Reducen el calor, secuestran carbono, reducen ruido y promueven la actividad física y la interacción social”, dijo Palmeiro, aunque matizó que dichas áreas verdes están “inequitativamente distribuidos” en las ciudades.vV
Valoró también que grandes centros urbanos como Santiago, Viña del Mar y Concepción hayan aumentado sus espacios verdes urbanos a 2020, si se mira comparado con 2010. Eso, sin embargo, aún no es suficiente para llegar a buenos parámetros a nivel global.
Palmeiro abogó por que las nuevas áreas verdes urbanas tengan “un enfoque en vida saludable, que sea sostenible, con factores climatológicos, disponibilidad de agua y disponibles para la población”.
Con respecto a descarbonización, la experta resaltó que aunque la matriz energética chilena aún tiene un 60 por ciento de generación con fuentes de carbón y combustibles fósiles, es destacable que en los últimos 9 años -es decir, a partir de 2021- haya habido un aumento en el uso de las fuentes eólicas y solares.
Por último, deploró que apenas el 5 por ciento de la población tenga acceso a alimentación saludable. Eso, calificado de desalentador por Palmeiro, tiene directa relación con el excesivo consumo de alimentos de origen animal, los que producen un impacto muy negativo en términos de gases de efecto invernadero. Según mostró en un gráfico, el 76 por ciento de las emisiones del consumo agrícola corresponden a carne de vacuno, lo que genera efectos nocivos n el medioambiente y en la salud de la población.















