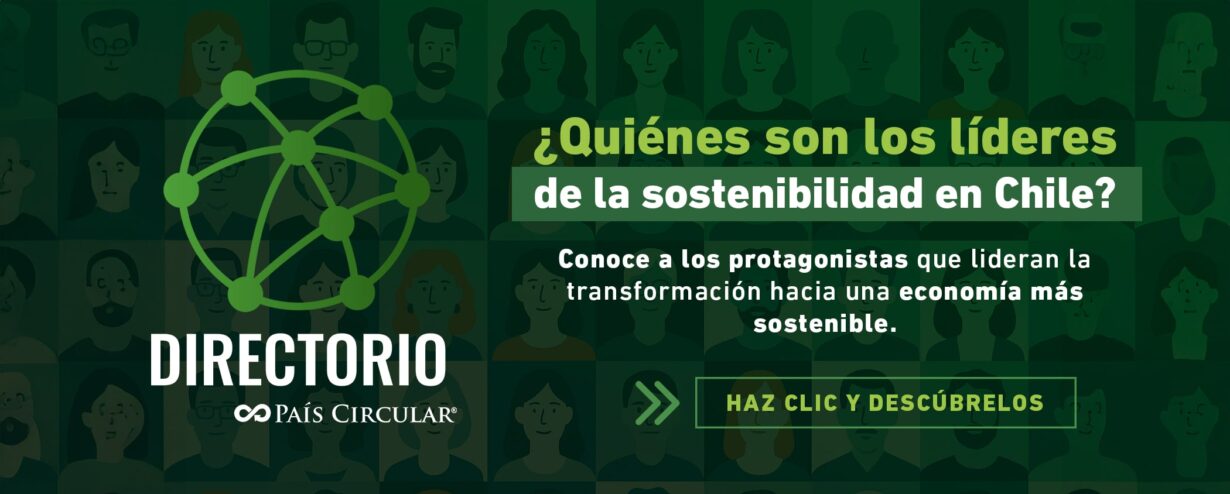Estudio del PNUD revela que empleos verdes y azules en Chile no alcanzan el 10% del total de personas ocupadas
La investigación realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la base de análisis documental, entrevistas semiestructuradas y trabajo de campo, fue presentada con el nombre “Empleos verdes y azules en Chile. Estimación y potencial para avanzar en un desarrollo sostenible, justo e inclusivo”. Según la jefa del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD Chile, Paloma Toranzos, medir bien los empleos verdes y azules “es el primer paso para tomar decisiones estratégicas. Esto permite priorizar territorios, sectores y competencias que generan empleo de calidad y resiliencia climática”.

Con el objetivo de contribuir al avance de Chile en la Transición Socioecológica Justa, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el país elaboró un estudio que busca orientar los aspectos vinculados con las y los trabajadores bajo el concepto de “empleos verdes y azules”, abordando las ocupaciones no solo a partir del sector donde se desempeñan -que contribuya a preservar y restaurar el medio ambiente-, sino que al mismo tiempo sean “trabajos decentes” – derechos sociales garantizados, entre otras condiciones-. Así se desprende del documento dado a conocer recientemente por la oficina local del PNUD con el nombre “Empleos verdes y azules en Chile. Estimación y potencial para avanzar en un desarrollo sostenible, justo e inclusivo”, que incluye los resultados del análisis, sus conclusiones, así como recomendaciones para contribuir a una agenda que conecta clima, empleo y desarrollo sostenible.
En ese contexto, uno de los hallazgos del estudio es que menos del 10% de las personas ocupadas en Chile puede considerarse dentro del concepto integral de “empleo verde”. Según señala el documento, “utilizando los datos de la CASEN (2022), se identifica que existirían 1.446.561 trabajadores/as en ocupaciones clasificadas como verdes, lo cual equivale al 16% del total de ocupados a nivel nacional”. Sin embargo, inmediatamente después se aclara que “este número no consideraría la dimensión de empleo decente que se encuentra en la base de la definición de empleo verde (…), que debe ser un empleo decente, es decir, uno que garantice condiciones laborales dignas, satisfacción y oportunidades de desarrollo personal”.
Para incorporar esta última dimensión, las estimaciones del estudio se ajustaron incluyendo solo aquellos trabajadores/as con empleos formales, suponiendo que serían decentes. A partir de esto, se obtiene que el total de empleos verdes sería de 862.659 personas, aproximadamente 9% del total de ocupados.
Estas cifras son consideradas por el PNUD como una línea base que permite “orientar mejor la formación laboral, la reconversión, y el financiamiento público-privado”.
El documento también menciona una estimación de empleos verdes a 5 años más: “podrían crearse 22,5 millones de puestos de trabajo verdes para 2030, en sectores como agricultura, silvicultura, energías renovables, construcción y manufactura”.
Sobre este tema, consultada por País Circular, la jefa del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD Chile, Paloma Toranzos, explicó que “no corresponde a una estimación de este estudio, sino a una valoración previa, realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2020 para América Latina y el Caribe”.
“La metodología utilizada en dicho estudio [BID-OIT] se basa en la definición de un ‘escenario de descarbonización’ para los países de la región, que explora los posibles efectos de las medidas en los sectores de la energía y la alimentación, definidas por cada país a la fecha del estudio, hacia el 2030”, agregó Toranzos.

“La historia nos ha demostrado que los principios de justicia, inclusión y transparencia deben situarse en el centro de todo proceso de transformación. Esto aplica directamente a la acción climática y las medidas para la transición: no se puede abordar la crisis climática sin atender simultáneamente la equidad y la justicia”.
Enfoque EVA
El nombre del estudio del PNUD Chile es “Diagnóstico, desarrollo de modelo conceptual y aplicación piloto de estimación del potencial de empleos verdes y azules en territorios en proceso de Transición Socioecológica Justa en Chile”, y se trata de una aproximación a la situación nacional a partir del concepto de Empleos Verdes y Azules (EVA), que se ha ido ajustando las últimas décadas a nivel internacional y actualmente el enfoque que comparten la Agencia de la ONU para el Medio Ambiente (UNEP) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) incluye tanto la actividad en sí misma como las condiciones laborales.
En esa línea, el documento indica que “la historia nos ha demostrado que los principios de justicia, inclusión y transparencia deben situarse en el centro de todo proceso de transformación. Esto aplica directamente a la acción climática y las medidas para la transición: no se puede abordar la crisis climática sin atender simultáneamente la equidad y la justicia”.
Así, el enfoque EVA define estas ocupaciones como aquellas que contribuyen a la sostenibilidad ambiental y social bajo criterios de trabajo decente -salarios justos, condiciones seguras e igualdad de oportunidades-; en el caso específico de las “azules”, son una subcategoría de las “verdes” para las actividades económicas/productivas en ambientes marinos e implican el uso sostenible de los recursos marinos y costeros.
“Medir bien los EVA es el primer paso para tomar decisiones estratégicas. Esto permite priorizar territorios, sectores y competencias que generan empleo de calidad y resiliencia climática”, señaló Paloma Toranzos, quien es abogada especialista en derecho ambiental y en derecho y economía del cambio climático.
En concreto, se desarrolló un diagnóstico y un modelo conceptual con enfoque de género para la estimación de los empleos verdes y azules en Chile, incluyendo su aplicación en dos territorios pilotos en materia de transición: las comunas de Tocopilla y Mejillones. La metodología empleada combinó técnicas cuantitativas y cualitativas, entre las que se cuentan revisión y análisis documental y entrevistas semiestructuradas a actores relevantes del sector público, academia, PNUD y OIT. Adicionalmente, se realizó trabajo de campo en Mejillones y Tocopilla.
Según el organismo de la ONU, la Transición Socioecológica Justa conlleva medidas que implicarían “cambios relevantes en el mercado laboral, creando nuevos empleos, pero también sustituyendo o transformando otros existentes”. En este sentido, agrega que para abordar esos desafíos de manera apropiada se requiere contar con datos e información robusta y basada en evidencia, para lo cual está destinado este estudio, realizado por el PNUD durante este 2025.
Sobre las actividades que eventualmente podrían desparecer con este enfoque, la jefa del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del PNUD Chile comenta que los resultados del estudio no apuntan a identificar ese ámbito, “sino a estimar el potencial de empleos verdes y azules actuales de la economía o de los sectores productivos nacionales”.
“Ahora, como se ha visto recientemente, algunas de las medidas asociadas al cumplimiento de los compromisos climáticos del país (la descarbonización de su matriz energética, por ejemplo) implicarán cambios tecnológicos que llevarán aparejados desafíos de transformaciones en el mundo laboral, y como es habitual, el reemplazo de algunas actividades, y surgimiento de otras. Este tipo de situaciones resaltan la importancia de contar con planificaciones que aseguren que la transición de los sectores, actividades, empleos, y territorios, se efectué garantizando procesos inclusivos y participativos, que no dejen a nadie atrás”, añade la abogada especialista en derecho ambiental.

“Algunas de las medidas asociadas al cumplimiento de los compromisos climáticos del país (la descarbonización de su matriz energética, por ejemplo) implicarán cambios tecnológicos que llevarán aparejados desafíos de transformaciones en el mundo laboral, y como es habitual, el reemplazo de algunas actividades, y surgimiento de otras”.
Mejor pagados
La investigación del PNUD también entrega una estimación de las remuneraciones que reciben quienes tienen un empleo verde con relación a los empleos “no verdes”, indicando que existe una diferencia a favor de los primeros. “Se observa que aquellos con ocupaciones consideradas no verdes perciben, en promedio, casi 136 mil pesos mensuales menos en ingresos (140 mil cuando se consideran únicamente los formales). Esto representa un incremento promedio de aproximadamente un 18% en los ingresos de las ocupaciones ‘verdes’”.
En este punto, como en otros del informe, se destaca una importante brecha de género, señalando que, en cuanto a remuneraciones, en el caso de las mujeres el empleo verde significa aproximadamente 56 mil pesos más, considerando solo los empleos formales.
Respecto a la brecha de género identificada, el estudio indica que se trata de algo “estructural: entre 17% y 21,7% de los empleos verdes son ocupados por mujeres, lo que exige avanzar en políticas de cuidados, formación STEM y acceso a oficios de alta calificación”.

¿Y los azules?
En el caso de la cantidad de personas con empleos azules en Chile, el estudio se establece una cifra que fue calculada de manera distinta a los “verdes” en general, sin considerar la formalidad.
“En el ámbito costero, los sectores ‘azules’ emplean a 5.811.025 personas, de las cuales un 10% realiza ocupaciones verdes. Estos trabajadores representan cerca del 6% del empleo total del país, una oportunidad clave para puertos, pesca, acuicultura y turismo sostenible”, informaron desde el PNUD.
Ese 6%, explican, corresponde a “trabajadores en ocupaciones verdes (ocupaciones con bajas emisiones y contaminación) dentro de sectores azules (sectores de la economía con emisiones directas al mar por debajo de la mediana de todos los sectores que emiten al mar) sin tener en cuenta la formalidad del empleo”. Es decir, ese 6% son 555.689 personas, respecto del total del empleo nacional para el año estudiado, cifra que corresponde a 9.186.123. (CASEN, 2022)
El alcance de los empleos azules -dice el documento- es amplio e incluye actividades tan diversas como la pesca, la explotación de recursos minerales del fondo marino, el turismo costero, la generación de energía y biotecnología azul, el transporte marítimo, la acuicultura y la desalinización. “En términos generales, los empleos azules se consideran una especificidad de los empleos verdes, es decir, forman parte de esta categoría al compartir objetivos de sostenibilidad ambiental. Sin embargo, el estudio y la estimación de los empleos azules es un campo aún emergente y poco explorado, especialmente en América Latina, donde la falta de datos y análisis específicos representa un desafío significativo para su inclusión en las estrategias de desarrollo sostenible”, aclaran desde el PNUD.
Consultada sobre la categorización de sectores como desalinización y la pesca industrial, Paloma Toranzos respondió que “siguiendo enfoques previos sobre clasificación de empleos verdes en base a sus indicadores de emisión de gases de efecto invernadero y contaminación, el estudio clasifica los sectores industriales y de pesca, en términos generales, como sectores ‘marrón’, esto es, sectores que tradicionalmente generan un impacto ambiental significativo, pero en cuyo interior también se pueden desarrollar actividades o prácticas productivas de menor impacto y mayor sostenibilidad. Es decir, la pesca industrial, por ejemplo, corresponde a un sector de alto impacto en general, pero que también puede incorporar prácticas productivas de menor impacto o mayor sustentabilidad”.
Al dar a conocer el estudio, el PNUD señaló que con él “pone a disposición de Chile evidencia esencial para planificar y valorar las transformaciones laborales necesarias en el contexto de la Transición Socioecológica Justa. Los empleos verdes identificados constituyen un punto de partida concreto para orientar inversiones, cerrar brechas y fortalecer el desarrollo sostenible del país”.