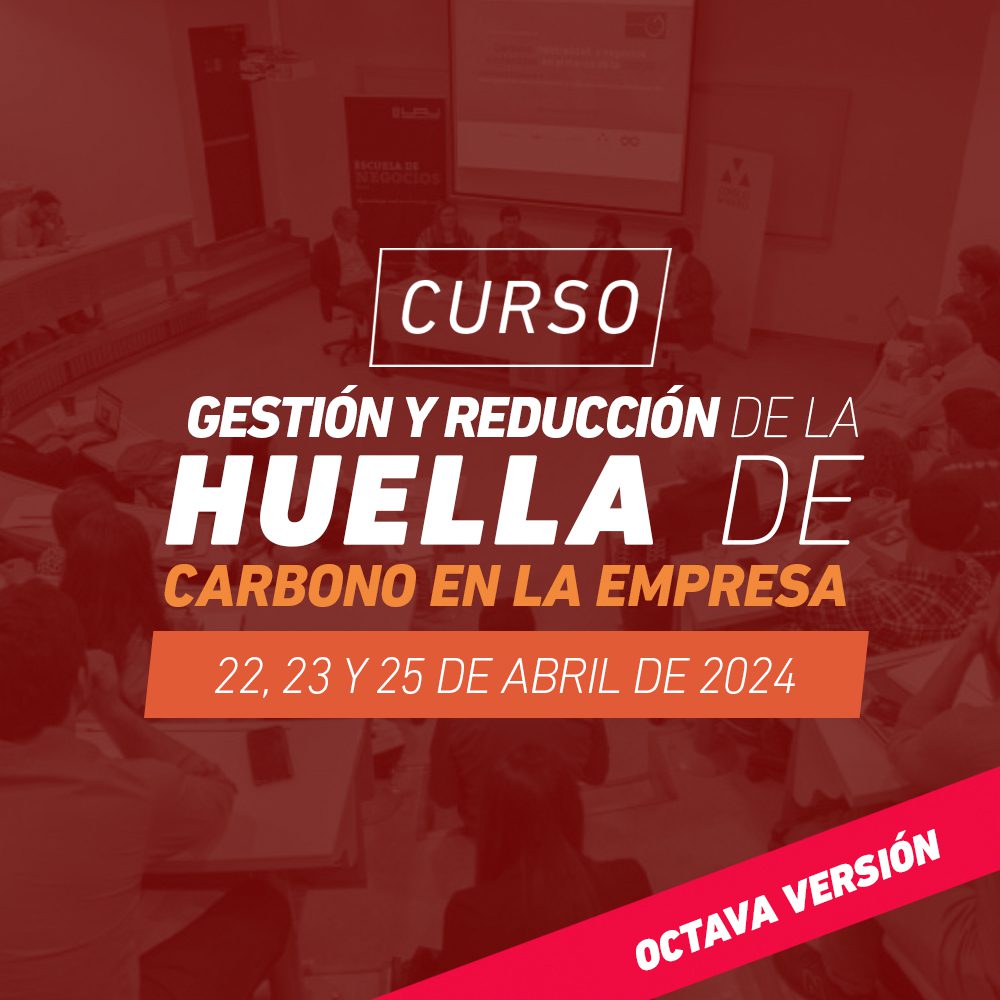Que lo inevitable sea evitable: ¿Es la pandemia un desastre natural? ¿es el único riesgo del cual debemos ocuparnos en el ámbito público y privado? ¿puede el cambio climático ser el detonante de éste y otros peligros?
“En nuestro país, lo más cercano a una evaluación de espectro amplio de amenazas naturales y de origen antrópico asociadas a una actividad, se contempla de forma obligatoria en el contexto de la evaluación de riesgos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), debiendo adoptarse las medidas pertinentes dentro del Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias”


Los desastres no son naturales, sino que éstos son la consecuencia de cómo enfrentamos los riesgos, (en estricto rigor, peligros). Las pandemias son peligros biológicos (UNISDR, 2009, hoy UNDRR) y aun cuando tengan su origen en la naturaleza, al tratarse de un evento potencialmente desastroso, el cómo nos hacemos cargo de éste –tanto en el ámbito preventivo como reactivo– es lo que determina el número de pérdidas materiales y humanas. En los últimos meses se ha hablado mucho del COVID-19 y de que el cambio climático puede generar consecuencias más graves que una pandemia, pero esta última afirmación no es innovadora, pues son muchos los estudios, discursos políticos, de ONG y de profesionales de la ciencia que nos instan a hacernos cargo del problema e incluso como país miembro de la ONU hemos suscrito el Marco de Acción de Hyogo (2005) y de Sendai (2015), comprometiéndonos a reducir los riesgos de desastres, pero ¿aun conscientes de aquello, estamos actuando acorde a la urgencia?
Hoy quiero insistir en el mensaje del libro que con mucha premura publiqué el año pasado: Debemos ampliar nuestra perspectiva (“De la gestión de riesgos en el marco del desarrollo sostenible”). Esta pandemia debe alertarnos acerca de la necesidad de avanzar en una gestión de riesgos efectiva y no sólo respecto al riesgo de “moda”, sino que, de todos, considerando la probabilidad de ocurrencia y el cambio climático, porque, aunque parezca dramático, los riesgos no esperan y siempre estaremos contra el tiempo. Ayer sufrimos el terremoto y tsunami del 27F, antes la erupción del volcán Chaitén, así como muchos otros eventos (incendios forestales, derrumbes, trombas marinas, derrames de combustibles, intoxicaciones, etc.). Recientemente, nos ha afectado el estallido social, el COVID-19 y estamos cada vez más expuestos al ciberataque, pues se ha generado una dependencia importante a los medios tecnológicos.
Para comprender por qué debemos ir más de prisa respecto a esta tarea, retrocedamos al terremoto del 27F de 2010, al cual se asocian 525 muertes y 23 desaparecidos (Subsecretaría del Interior, 2010); ascendiendo los daños materiales a USD 29.663 millones. Desde ese momento se adoptaron mayores medidas preventivas en relación a ese tipo de peligro, pero principalmente respecto al sistema de alerta (quedando muchas mejoras pendientes en otros ámbitos). Pues bien, se advierte la magnitud de estas cifras si tenemos presente que el Plan Nacional de Inversiones 2019-2022 anunciado por este Gobierno del presidente Sebastián Piñera, contempla un presupuesto de USD 10.000 millones, destinado al término de 25 proyectos hospitalarios, construcción de otros 25 hospitales y al estudio, diseño o licitación de 25 proyectos hospitalarios adicionales (https://plandeinversionesensalud.minsal.cl/). Es decir, los costos del 27F son casi 3 veces superiores que el presupuesto de dicho plan de inversión.
Resulta evidente entonces que el monto que se destine a hacer frente a los riesgos será menor que aquello en lo que deberemos invertir por no haber evitado lo que aparentemente es inevitable. Al respecto, el Banco mundial ha dicho que el costo en infraestructura resiliente en países en desarrollo puede traducirse en hasta USD 4,2 billones a lo largo de la vida útil de la nueva infraestructura y que en promedio, una inversión de USD 1 genera USD 4 en beneficios.
En la reducción de riesgos de desastres, el trabajo cooperativo es indispensable, pero la labor pública es sin duda el punto de partida más relevante, porque de ésta depende el éxito de una concientización efectiva y porque sabemos que es utópico esperar una autorregulación, pues finalmente la falta de ésta es lo que ha determinado la existencia del Estado. Las autoridades competentes (que son diversas dentro de sus respectivas áreas, por ejemplo: ONEMI, CONAF, SEA, DGA, SERNAGEOMIN, MINSAL, MMA, MINVU, municipalidades, etc.) deben identificar los peligros, considerando el factor de cambio climático y velar por la adopción de las medidas pertinentes (las herramientas jurídicas existen sin necesidad de esperar pacientemente que se dicte la Ley Marco de Cambio Climático).
Quiero detenerme en esto último, es decir, en cómo el cambio climático puede aumentar o gatillar un determinado riesgo, incluso de aquellos impensados. Así por ejemplo, respecto a nuestro actual foco de atención, el COVID-19, no existe evidencia científica que vincule el cambio climático con el número de contagios (sólo podemos encontrar opiniones que no se basan en una investigación oficial), pero si tenemos estudios disponibles que se refieren a la influencia del cambio climático en enfermedades respiratorias causadas por virus, cuya propagación es influenciada por el cambio climático, que puede gatillar la emergencia de zoonosis, dado el exceso de lluvia e inundaciones, calor, aumento de temperatura del mar, cambios en la vegetación, modificación de los ciclos biológicos de patógenos, así como también podría reducirse la propagación de la infección, según el caso (OMS, 2019; entre otros autores: Medi Mirsaheid, homan Motohari y otros, 2016; Alexandar Blum y Peter Hotez, 2019). Es evidente entonces que la variabilidad del clima debe ser investigada en los ámbitos más diversos.
Retomando lo referente al trabajo cooperador entre los diferentes actores, respecto a los particulares, en Estados Unidos (país que hoy puede mirarse como un mal modelo a propósito del COVID-19, pero su errada gestión obedece a otros factores) se ha advertido la necesidad de esta actividad colaborativa, implementándose programas de incentivo a privados para que voluntariamente adopten medidas de gestión de riesgos. Mismo sistema existe en Australia.
Resulta evidente entonces que el monto que se destine a hacer frente a los riesgos será menor que aquello en lo que deberemos invertir por no haber evitado lo que aparentemente es inevitable. Al respecto, el Banco mundial ha dicho que el costo en infraestructura resiliente en países en desarrollo puede traducirse en hasta USD 4,2 billones a lo largo de la vida útil de la nueva infraestructura y que en promedio, una inversión de USD 1 genera USD 4 en beneficios.
En nuestro país, lo más cercano a una evaluación de espectro amplio de amenazas naturales y de origen antrópico asociadas a una actividad, se contempla de forma obligatoria en el contexto de la evaluación de riesgos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), debiendo adoptarse las medidas pertinentes dentro del Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias. Esto último ayuda, pero no es suficiente, pues no debemos olvidar que sólo los proyectos que calzan en alguna de las tipologías del artículo 10 de la Ley Nº19.300 son los que deben someterse al SEIA, quedando excluidas todas las demás actividades que se presume por la ley serían de menor envergadura o generarían menores impactos ambientales (discutible esto último).
La importancia de tener un control de riesgos a nivel de proyecto se puede expresar a través de varios casos prácticos. Explicaré con un ejemplo: Si una planta de tratamiento de aguas servidas descarga el agua tratada a un cauce y cumple con la normativa de emisión de residuos líquidos, podría determinarse, según el caso concreto, que no generaría alteración significativa a la calidad de las aguas. Sin embargo, si el caudal disminuye considerablemente producto de la sequía en cierto periodo y aquello se ve acrecentado por el cambio climático, esta disminución del caudal (a causa de la sequía) debiese ser identificada como una contingencia, incorporándose las medidas correspondientes, pues de lo contrario, las consecuencias podrían ser desastrosas. En este caso, si el proyecto cuenta con una resolución de calificación ambiental el problema debiese encontrarse abordado, pero ¿qué ocurre con el resto de las actividades que no han sido sometidas al SEIA? En el ejemplo, la planta de tratamiento podría paralizarse por el titular (si no se contemplan piscinas de acumulación con capacidad suficiente para evitar la descarga al cauce) o bien, el proyecto podría continuar operando normalmente y realizar las descargas con el consecuente riesgo de generar un daño ambiental. De esta manera, considerar éste y otros riesgos en la operación de un proyecto es conveniente no sólo para la protección del medio ambiente, sino que también para los desarrolladores de proyectos.
Si a alguien le parece que exagero, recordemos lo que ocurrió con el caso de intoxicación en Quintero y Puchuncaví y con la mortalidad masiva de salmones en el sur. Respecto de esto último, la mayor parte de los antecedentes sobre este desastre indican que se generó a causa de la marea roja que se produce con la aparición de microalgas tóxicas como consecuencia del aumento de temperatura del mar (asociado al cambio climático), generando intoxicación a la población (al consumir bivalvos y locos que son especies filtradoras del tóxico) y la muerte masiva de salmones, lo que causó impactos negativos en el ecosistema.
Insto entonces a no quedarnos atrapados en el COVID-19, para que esta contingencia, como un golpe de agua fría sea el inicio de grandes cambios. Ampliemos nuestra mirada y con soluciones a largo plazo hagámonos cargo no sólo de este riesgo sino de otros tantos. De acuerdo a los datos proporcionados por la OMS, este virus, al día 01 de junio, ha implicado un total de 375.644 pérdidas humanas, pero, anualmente, el cambio climático genera la muerte prematura de 7.000.000 de personas sólo a causa de la contaminación atmosférica (que podemos identificar como riesgo a la salud) y 60.000 muertes a causa de desastres naturales influenciados por el cambio climático. A la fecha, no conocemos el costo final económico y en vidas humanas de esta pandemia (en otra oportunidad me centraré en esto último con una finalidad autocrítica), pero si hay certeza de que llegará a su fin, no así el cambio climático. Las pérdidas humanas y materiales visualizadas en un mismo momento y que detonan una parálisis global han centrado nuestra atención en el COVID-19, pero ¿hemos identificado y analizado los potenciales desastres de los riesgos de los que no nos hemos hecho cargo? ¿hemos identificado cuál riesgo puede ser el causante de una nueva parálisis global, quizá mañana?
Yordana Mehsen Rojas
Abogada de Universidad de Concepción, Magíster en Derecho Regulatorio UC, autora del libro “De la gestión de riesgos en el marco del desarrollo sostenible”, dedicada al Derecho ambiental, experiencia en judicialización de proyectos de inversión de gran complejidad y evaluación ambiental.